Siempre te resultas más irreal que los demás.
1
EL GRAN PLATA
Tal como nos enseñó Orson Welles, si queremos un final feliz, este depende de dónde acabemos la historia. Una noche de enero estaba comiendo arroz con coco y pescado en un bar de la costa caribeña de Colombia. En la mesa de al lado había un estadounidense bronceado y tatuado. El hombre tenía casi cincuenta años, brazos fuertes y musculosos y el pelo plateado recogido en un moño. Estaba hablando con una joven inglesa, de unos diecinueve años, que antes estaba leyendo sola pero que, tras ciertos titubeos, había aceptado la invitación a su mesa. Al principio solo hablaba él. Al cabo de un rato ella lo interrumpió.
La conversación de la chica era interesante, intensa y extraña. Contaba que había estado buceando en México, que había pasado veinte minutos bajo el agua y al emerger se había topado con una tormenta. El mar se había transformado en un remolino y le había dado miedo regresar al barco. Aunque la historia trataba sobre descubrir que el tiempo había cambiado al emerger después de haber estado buceando, también hablaba de un dolor oculto. La chica dio varias pistas al respecto (en el barco había alguien que en su opinión debería haber intentado socorrerla) y luego miró al hombre para ver si entendía que hablaba de la tormenta con segundos sentidos. El tipo no estaba interesado y movió las rodillas de tal manera que levantó la mesa y tiró el libro de la chica al suelo.
–Hablas mucho, ¿no? –dijo él.
La chica lo meditó, peinándose las puntas del pelo mientras miraba a dos adolescentes que vendían puros y camisetas de fútbol a los turistas en la plaza adoquinada. No era tan fácil transmitirle a aquel tipo, un hombre mucho mayor, que el mundo también era de ella. Él se había arriesgado al invitarla a sentarse a su mesa. Al fin y al cabo, la chica venía con una vida y una libido propias. Al hombre no se le había ocurrido que ella pudiera no considerarse un «personaje secundario» y no tomarlo a él por protagonista. En ese sentido, la chica había traspasado un límite, había derribado una jerarquía social, había roto con los rituales acostumbrados.
La chica le preguntó qué contenía el cuenco donde estaba hundiendo los nachos. Él le respondió que ceviche, pescado crudo marinado en zumo de lima, que en la carta aparecía en inglés como sexvice: «Con condón para acompañar», dijo. Cuando ella sonrió, supe que intentaba parecer más atrevida de lo que era, parecer una chica que viajaba sola, leía un libro y se bebía una cerveza sola en un bar de noche, alguien capaz de arriesgarse a entablar una conversación increíblemente enrevesada con un desconocido. La chica aceptó la invitación a probar el ceviche, luego rechazó el ofrecimiento de ir a nadar juntos a una zona aislada de la playa local que, le garantizó él, quedaba «lejos de las rocas».
Al rato, el hombre dijo:
–No me gusta bucear. Si tuviera que hacerlo, bajaría a buscar oro.
–Vaya, qué curioso. Estaba pensando en llamarte el Gran Plata.
–¿Por qué Gran Plata?
–Es como se llamaba el barco de buceo.
Él meneó la cabeza, perplejo, y pasó la mirada de los pechos de la chica al neón de Salida de encima de la puerta. Ella volvió a sonreír, pero no fue sincera. Creo que sabía que tenía que calmar la turbulencia que la había acompañado desde México hasta Colombia. Decidió retractarse.
–No, Gran Plata por el pelo plateado y el aro de la ceja.
–Soy un vagabundo. Vivo a la deriva.
La chica pagó su cuenta y pidió al hombre que recogiera el libro que él había tirado sin querer al suelo, lo cual lo obligó a agacharse y buscar bajo la mesa y acercarse el libro con un pie. Le llevó un rato y, cuando volvió a emerger con el libro en la mano, la chica no se mostró ni agradecida ni descortés. Solo dijo: «Gracias».
Mientras la camarera recogía los platos repletos de pinzas de cangrejos y raspas de pescado, me acordé de la cita de Oscar Wilde: «Sé tú mismo, todos los demás personajes están cogidos». No era del todo cierto en el caso de la chica. Ella debía apostar por un yo que poseyera libertades que el Gran Plata daba por descontadas… al fin y al cabo, ser él mismo no le suponía el menor problema.
«Hablas mucho, ¿no?»
Decir las cosas tal cual las pensamos es una libertad que la mayoría elegimos no tomarnos, pero me pareció que las palabras que quería decir la chica estaban muy vivas dentro de ella, tan misteriosas para ella misma como para el resto.
Más tarde, mientras estaba escribiendo en el balcón del hotel, pensé en cómo había invitado al errante Gran Plata a leer entre líneas su dolor oculto. La chica podría haber terminado la historia describiéndole las maravillas que había contemplado en las serenas profundidades marinas antes de la tormenta. Habría sido un final feliz, pero no lo dejó ahí. Le estaba planteando (y se estaba planteando) una pregunta: ¿Crees que la persona del barco me abandonó? El Gran Plata era el lector equivocado para su historia, pero bien pensado, tal vez ella fuera la lectora perfecta para la mía.
2
LA TEMPESTAD
Reinaba la calma. Brillaba el sol. Nadaba en las profundidades. Y luego, cuando emergí al cabo de veinte años, descubrí que una tormenta, un remolino, un fuerte vendaval levantaba las olas por encima de mi cabeza. Al principio no me vi capaz de regresar al barco y luego me di cuenta de que no quería volver a él. Se supone que lo que más debe atemorizarnos es el caos, pero he terminado por creer que tal vez sea lo que más deseamos. Si no creemos en el futuro que planeamos, en la casa por la que nos hemos hipotecado, en la persona que duerme a nuestro lado, es posible que una tempestad (que acecha desde hace tiempo en los nubarrones) nos acerque al modo en que queremos estar en el mundo.
La vida se desmorona. Intentamos aferrarnos y sujetarla. Y entonces nos damos cuenta de que no queremos hacerlo.
Cuando rondaba los cincuenta años y se suponía que la vida debía ir ralentizándose, volviéndose más estable y predecible, la vida se volvió más rápida, inestable, impredecible. Mi matrimonio era el barco y yo sabía que si volvía nadando hasta él me ahogaría. También es el fantasma que me perseguirá toda la vida. Nunca dejaré de llorar mi largo anhelo de un amor duradero que no reduzca a sus actores protagonistas a menos de lo que son. No estoy segura de haber presenciado a menudo un amor que lo consiga, así que tal vez se trate de un ideal condenado a ser un fantasma. ¿Qué clase de preguntas me plantea ese fantasma? Desde luego me plantea cuestiones políticas, pero no es un político.
Cuando estaba viajando por Brasil vi una oruga de brillante colorido, gruesa como un pulgar. Parecía diseñada por Mondrian, con el cuerpo marcado por cuadros simétricos de color azul, rojo y amarillo. No me lo podía creer. Y lo más peculiar de todo, se diría que tenía dos cabezas rojo chillón, una en cada extremo del cuerpo. La miré una y otra vez para comprobar si algo así podía ser verdad. Quizá el sol me hubiera afectado a la cabeza o estuviera alucinando por el té negro ahumado que bebía a diario mientras contemplaba a los niños jugando al fútbol en la plaza. Podía ser, descubrí después, que la oruga simulara una cabeza falsa para protegerse de los depredadores. En esa época era incapaz de decidir en qué lado de la cama quería dormir. Digamos que la almohada apuntaba al sur; a veces dormía así, y luego cambiaba la almohada al norte y también dormía. Al final terminé poniendo una almohada en cada lado de la cama. Puede que fuera la expresión física de un ser dividido, de no pensar con claridad, de sostener dos opiniones sobre algo.

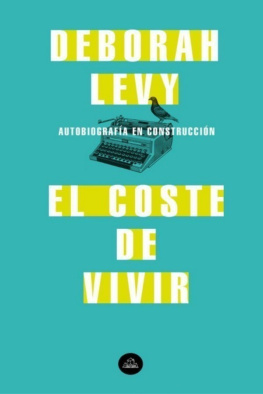


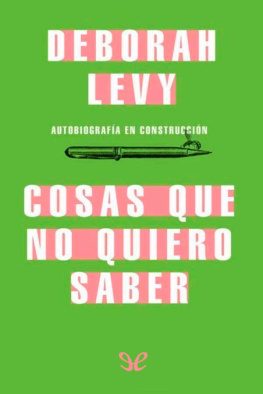


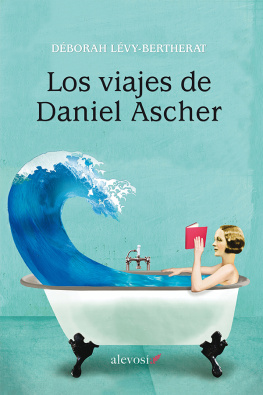
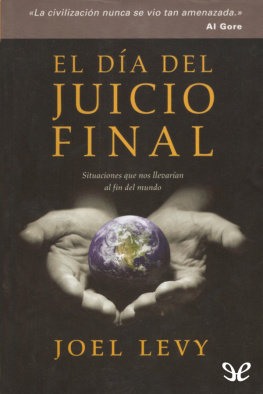
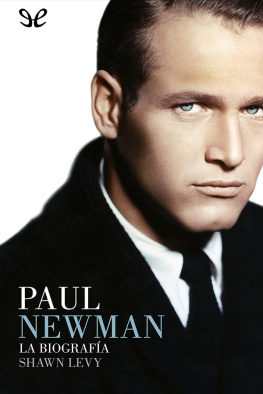
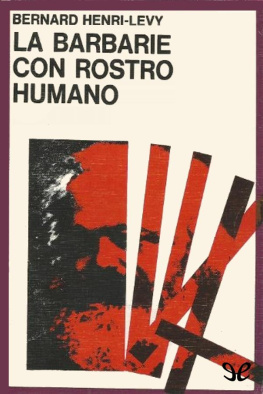
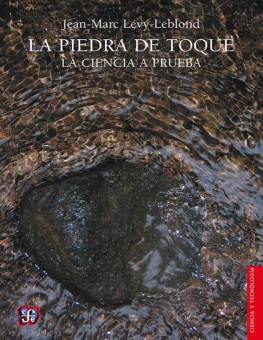

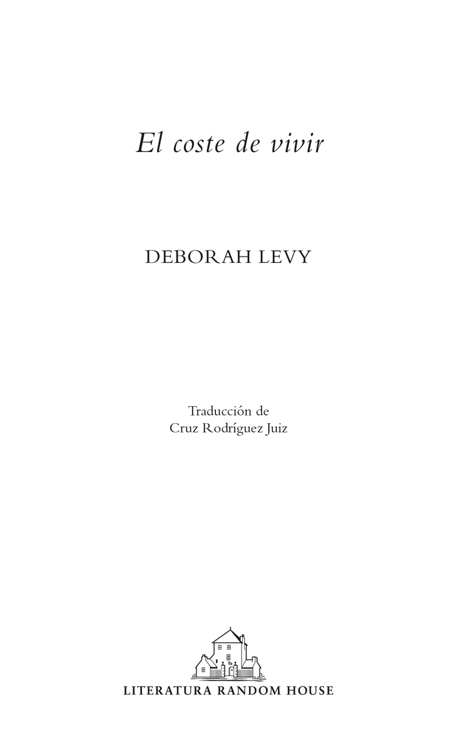

 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @Litrandomhouse
@Litrandomhouse @Litrandomhouse
@Litrandomhouse