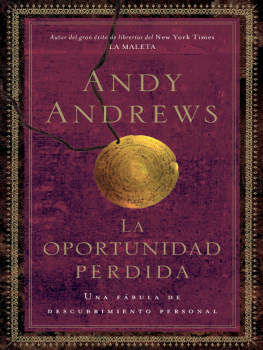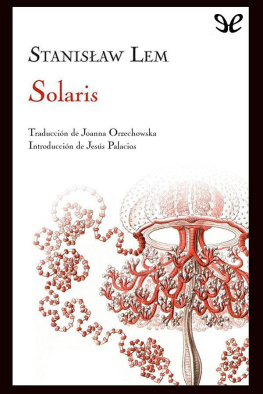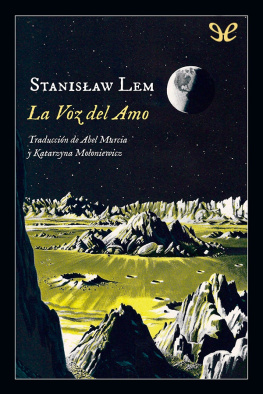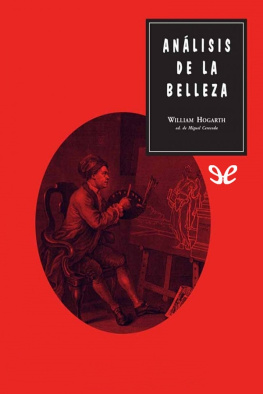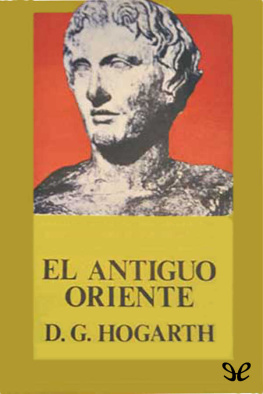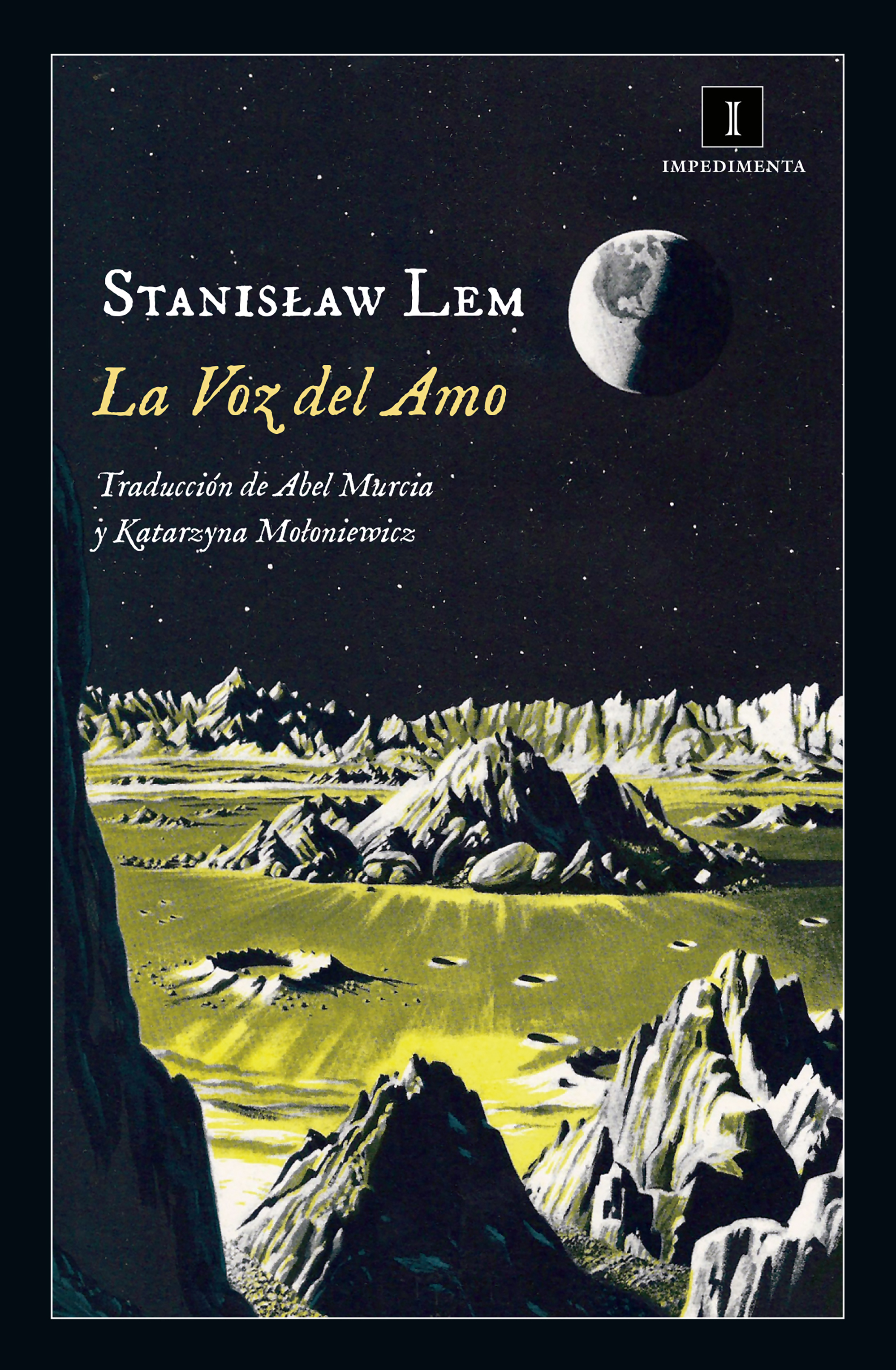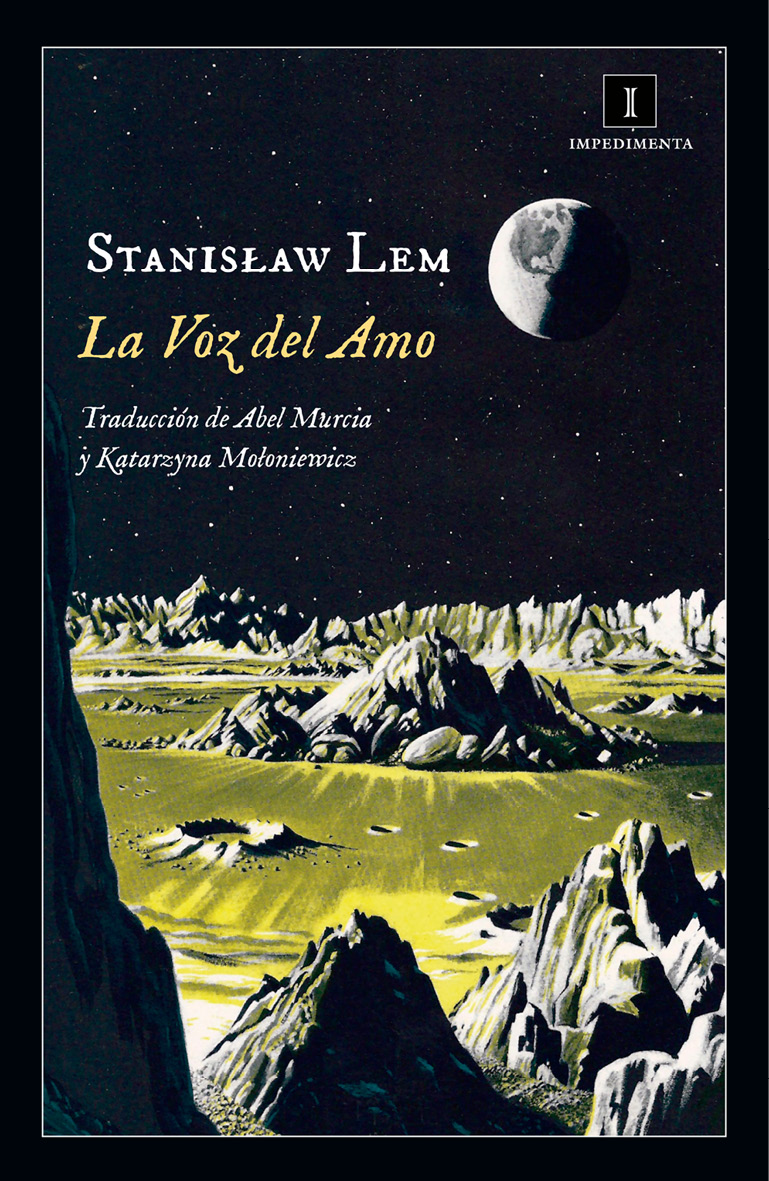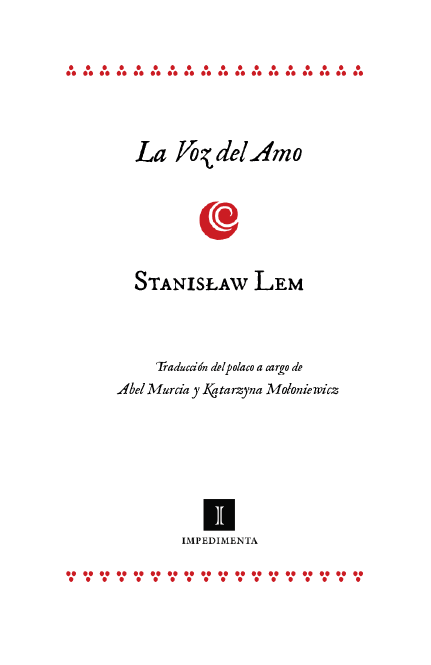Nota a la edición original
ste libro reproduce un manuscrito hallado entre los papeles póstumos del profesor Peter E. Hogarth. Ese gran cerebro no alcanzó, por desgracia, a preparar y cerrar definitivamente un manuscrito en el que llevaba largo tiempo trabajando. La enfermedad que lo llevó a la tumba se lo impidió. El profesor abordó este proyecto, para él excepcional, por mero sentido del deber, más que por su propio deseo, y no gustaba de comentarlo con nadie, ni siquiera con sus más allegados, entre los cuales tengo el honor de encontrarme. Por este motivo, al iniciar las tareas preliminares de preparación del manuscrito para el editor, surgieron ciertas imprecisiones y cuestiones controvertidas. Para ser fiel a la verdad, debería señalar que en el círculo de personas familiarizadas con el texto se alzaron voces contrarias a su publicación, que al parecer se encontraría lejos de las intenciones del difunto, si bien no se conserva ninguna declaración escrita en ese sentido, y cabe pensar que esas consideraciones carecen de fundamento. Sí quedaba claro, sin embargo, que la obra no había sido concluida, puesto que carecía de título. Además, únicamente resultó posible encontrar un fragmento suelto, en forma de borrador, que podía hacer las veces —y ahí radican las mayores dudas— tanto de introducción como de epílogo del libro.
Como amigo designado por el testador y como colega del finado, me decidí finalmente a convertir ese fragmento, esencial para la comprensión del texto en su totalidad, en el prefacio. Fue el editor, el señor John F. Killer, al que deseo expresar aquí mi agradecimiento por la diligencia mostrada en la publicación del último trabajo del profesor Hogarth, el que propuso el título: La voz del amo . Quisiera también manifestar mi gratitud a la señora Rosamond T. Shelling, que tanto esmero puso en las tareas de preparación del texto y que se encargó de realizar la última corrección de pruebas.
Profesor Thomas V. Warren
Departamento de Matemáticas
de la Universidad de Washington
Washington D. C., abril de 1996
Prefacio
ás de un lector se sentirá escandalizado al leer las palabras que siguen a continuación, pero yo considero que forma parte de mi deber dejarlas por escrito. He de confesar que nunca antes había redactado un libro como este y, como no es habitual que un matemático preceda sus obras con confesiones de carácter personal, bien podría habérmelas ahorrado.
Por circunstancias ajenas a mi voluntad, me he visto involucrado en los acontecimientos que procederé a relatar acto seguido. Más adelante explicaré las razones concretas por las que este texto viene precedido de una especie de confesión. Soy consciente de que, cuando uno desea hablar sobre sí mismo, debe situar su persona en un marco de referencia. En este caso, me gustaría remitir al lector a la biografía, recientemente publicada, que escribió sobre mí el profesor Harold Yowitt. Yowitt considera que mi forma directa de abordar las cuestiones más candentes de nuestros días me ha convertido en uno de los grandes cerebros de nuestro tiempo. Apunta que mi nombre ha estado siempre presente en todos aquellos momentos en los que nos hemos topado con la amenaza de una radical destrucción del patrimonio científico y la aparición de nuevos conceptos, como fue el caso de la revolución matemática, la fisicalización de la ética y el Proyecto mavo .
Cuando, en mi lectura, llegué al instante en el que se mencionaba el tema de la destrucción, albergué la esperanza de que, tras comentar mis devastadoras inclinaciones, las conclusiones fueran rotundas y atrevidas, y de haber encontrado al fin a un auténtico biógrafo. He de confesar que aquello no me alegró en absoluto, porque una cosa es desnudarse uno mismo y otra que lo desnuden a uno. Sin embargo, Yowitt, como si se hubiera asustado de su propia perspicacia, elige dejar de ser consecuente y acaba regresando a esa trillada imagen de mi persona según la cual yo tendría tanto de trabajador tenaz como de modesto genio, citando incluso algunas anécdotas de un manido repertorio.
Así que, con la conciencia tranquila, devolví el libro a la estantería, junto al resto de mis biografías, sin que se me pasara por la cabeza que en breve me encontraría arremetiendo contra el adulador retratista. Me di entonces cuenta de que quedaba muy poco sitio en la estantería. Recordé lo que en su día le había dicho a Yvor Baloyne: que en cuanto la estantería estuviera repleta de libros, me moriría. Él se tomó el comentario a broma, y yo no insistí, a pesar de estar plenamente convencido de la veracidad de mis palabras, que por muy absurdas que a él le pudieran parecer no dejaban de ser verdaderas para mí. Pero, volviendo a Yowitt, me tranquilizó saber que la suerte me había sonreído una vez más —o, si prefieren, todo lo contrario—, y que a mis sesenta y dos años, con veintiocho tomos dedicados a mi persona, seguía siendo un perfecto desconocido para el público. No sé yo si hay mucha más gente en el mundo que pueda decir algo así.
El profesor Yowitt escribió sobre mí siguiendo unas reglas que no había fijado él mismo y que se basan en que no todos los personajes públicos se pueden medir con el mismo rasero. Está permitido, por ejemplo, airear las miserias de los grandes artistas y, de hecho, algunos de sus biógrafos parecen incluso convencidos de que el alma de un artista debería esconder una cierta ruindad. A los grandes científicos se les sigue tratando, sin embargo, de acuerdo con antiguos estereotipos. Los artistas son percibidos como espíritus encadenados a sus cuerpos, de modo que a un especialista en literatura se le permite hablar de la homosexualidad de Oscar Wilde, pero no es fácil imaginar que un biógrafo trate de igual manera a los grandes físicos. La humanidad necesita individuos inquebrantables y perfectos, y los cambios que a lo largo de la historia se han producido en la imagen del científico se limitan a los cambios de residencia. Un político puede ser un canalla sin dejar de ser un gran político, pero un genio canallesco es una contradictio in adiecto : la villanía excluye la genialidad. Las normas actuales así lo exigen.
Es cierto que, en cierto momento, un grupo de psicoanalistas de Michigan intentó cambiar ese estado de cosas, pero sus conclusiones acabaron pecando de triviales. Estos hombres atribuyeron la tendencia a teorizar que caracteriza a los físicos a su inhibición sexual. Es bien sabido que la doctrina psicoanalítica descubre en el ser humano una bestia ensillada por la conciencia. Y los resultados que esta opresión produce son tan nefastos que el animal nunca acaba de encontrarse del todo cómodo bajo el piadoso jinete. Además, tampoco el jinete se encuentra mejor en su posición dominante, ya que no puede dejar de esforzarse no solo en domeñar a la bestia sino también en hacerla invisible. La concepción según la cual llevamos dentro un viejo animal montado a pelo por una conciencia nueva nos llega a través de un cúmulo de primitivismos mitológicos.
El psicoanálisis ofrece verdades de una manera infantil que nos recuerdan a nuestros años escolares: nos va revelando, precipitadamente y con brutalidad, cosas que nos chocan y que, como tales, demandan nuestra atención. En ocasiones, como es el caso, una simplificación chapucera tiene el mismo valor que una mentira, da igual lo próxima que en realidad se encuentre a la verdad. Una vez más, aparecen ante nosotros el demonio y el ángel, la bestia y el dios, fundidos ambos en un abrazo maniqueo, y una vez más el hombre se absuelve a sí mismo y pasa a considerarse un campo de batalla de fuerzas que lo han invadido, que se han apoderado de él por completo y campan a sus anchas en su interior. Así que el psicoanálisis es sobre todo un «escolarismo». Lo que ha de explicar al hombre son los escándalos, y todo el drama de la existencia se desarrolla a medio camino entre lo inmundo y la cultura que se esfuerza en sublimar esos instintos reprobables.