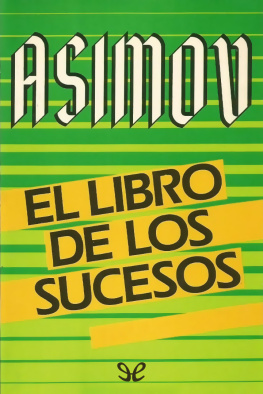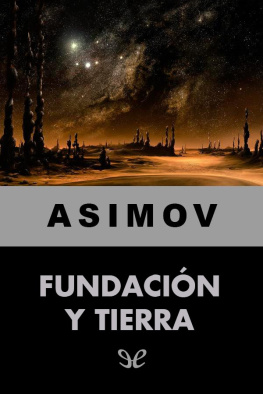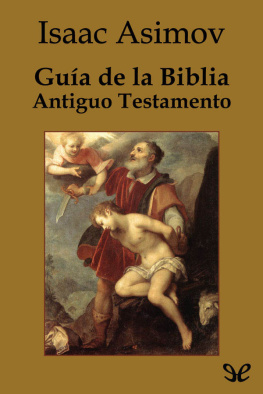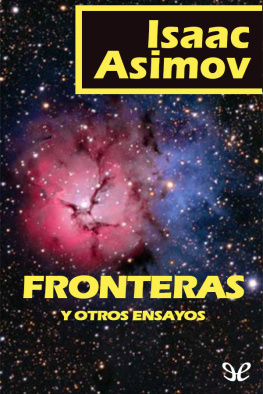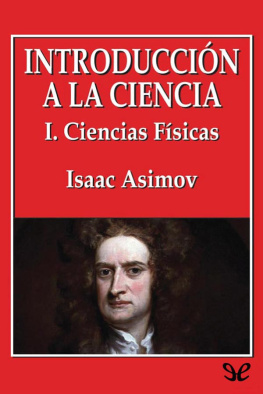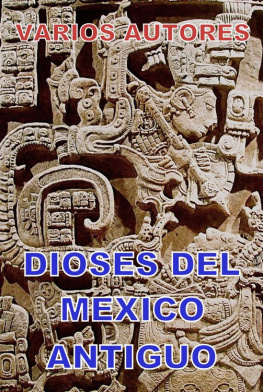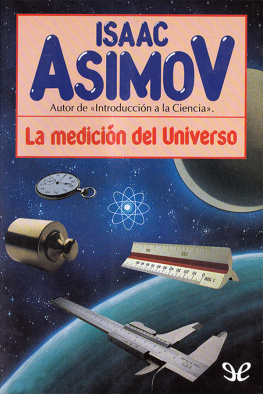Isaac Asimov
Los propios dioses
Título original: The gods themselves
—¡Es inútil! — exclamó Lamont, con brusquedad—. No he obtenido ningún resultado.
Su expresión sombría concordaba bien con las profundas cuencas de sus ojos y la leve simetría de su largo mentón. Aquella gravedad se advertía incluso en sus momentos de buen humor, y éste no era uno de ellos. Su segunda entrevista formal con Hallam había sido un fracaso mayor que la primera.
— No exagere — dijo Myron Bronovski, con tono plácido—. Usted ya lo esperaba, según me dijo.
Estaba tirando cacahuetes al aire y los cogía con sus labios gruesos mientras caían. Nunca fallaba. No era muy alto, ni muy delgado.
— Esto no lo convierte en agradable. Pero tiene razón, no importa. Hay otras cosas que puedo hacer y que estoy decidido a hacer y, aparte de eso, dependo de usted. Si por lo menos pudiera descubrir…
— No siga, Pete. Ya lo he oído otras veces. Todo lo que he de hacer es descifrar la mentalidad de una inteligencia inhumana.
— Una inteligencia sobrehumana. Esas criaturas del parauniverso están intentando hacerse comprender.
— Tal vez — suspiró Bronovski—, pero intentan hacerlo a través de mi inteligencia, que en ciertas ocasiones considero por encima de la humana, pero no demasiado. A veces, en plena noche, no puedo conciliar el sueño y me pregunto si inteligencias diferentes pueden llegar a comunicarse; o si he tenido un mal día, dudo de que la frase «inteligencias diferentes» tenga algún significado.
— Lo tiene — declaró Lamont, salvajemente, cerrando los puños dentro de los bolsillos de su bata. Se refiere a Hallam y a mí. Se refiere a ese héroe de pacotilla, el doctor Frederick Hallam, v a mí. Somos inteligencias diferentes porque cuándo le hablo no me comprende. Su cara de idiota se pone cada vez más roja, sus ojos se hacen saltones y sus orejas se bloquean. Yo diría que su mente deja de funcionar, pero me falta la prueba de cualquier otro factor que pueda provocar esta interrupción de su funcionamiento.
Bronovski murmuró
— Vaya manera de hablar del Padre de la Bomba de Electrones.
— Eso es. Considerado como el Padre de la Bomba de Electrones. Un nacimiento bastardo como el que más. Su contribución fue la menor en sustancia. Lo sé.
— Yo también lo sé. Me lo ha dicho usted a menudo — replicó Bronovski, tirando otro cacahuete al aire.
Tampoco esta vez falló.
Habla sucedido treinta años atrás. Frederick Hallam era un radioquímico, su tesis doctoral estaba recién impresa y no daba ninguna muestra de ser un innovador.
Sus primeras innovaciones surgieron a partir de que colocó sobre su escritorio un polvoriento frasco de reactivo marcado «Metal de Tungsteno». No era suyo; nunca lo había usado. Era una reliquia de un día remoto en que algún anterior ocupante de la oficina debió necesitar tungsteno por una razón desconocida. En realidad, ya ni siquiera era tungsteno. Consistía en unas bolitas de algo enteramente recubierto por el óxido: grises y polvorientas. Ya no servía para nada.
Un día, Hallam entró en el laboratorio (exactamente el 3 de octubre de 2070), empezó a trabajar, se detuvo un poco antes de las diez de la mañana, permaneció transfigurado, ante el frasco y lo levantó. Estaba tan polvoriento como siempre y la etiqueta seguía estando borrosa, pero él exclamó
— Maldita sea. ¿Quién demonios ha tocado esto?
Tal era, por lo menos, la versión de Denison, que escuchó la observación y la repitió a Lamont una generación más tarde. La versión oficial del descubrimiento, según consta en los libros, prescinde de la fraseología. Produce la impresión de un químico muy observador, que advierte un cambio y al instante saca importantes deducciones.
Pero no fue así. Hallara no necesitaba el tungsteno; no tenía el menor valor para él, y que lo hubiesen tocado no podía importarle en absoluto. Pero odiaba cualquier intromisión en su mesa de trabajo (como tantos otros) y sospechaba que los demás ardían en deseos de revolverla por pura malicia.
Nadie admitió entonces tener algo que ver con la cuestión. Benjamín Allan Denison, que oyó la observación inicial, tenía su oficina al otro lado del pasillo, y las dos puertas estaban abiertas. Levantó la vista y vio la mirada acusadora de Hallam.
Hallam no le resultaba particularmente simpático (nadie sentía una especial simpatía por él), y había pasado una mala noche. Por casualidad, le satisfacía bastante, como recordó después, encontrar a alguien contra quien desahogar su mal humor, y Hallam era el candidato ideal.
Cuando éste le acercó el frasco a la cara, Denison retrocedió con evidente disgusto.
—¿Por qué diablos me habría de interesar su tungsteno? — replicó—. ¿O a cualquier otra persona? Si se fija en el frasco, verá que no ha sido abierto en veinte años, y si no hubiera puesto sus sucias patas en él, se daría cuenta de que nadie lo ha tocado.
Hallam enrojeció de ira, después de lo cual dijo
— Escuche, Denison. Alguien ha cambiado el contenido. Esto no es tungsteno.
Denison se permitió un leve pero claro tono burlón
—¿Cómo puede saberlo usted?
Con detalles semejantes, mezquinas ironías y velados insultos, se escribe la historia.
Hubiera sido una observación desafortunada en cualquier caso. El historial científico de Denison, reciente como el de Hallam. era mucho más brillante y se le consideraba el cerebro del departamento. Hallam lo sabía y, lo que aún era peor, también lo sabía Denison, quien no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. La frase de Denison: «¿Cómo puede saberlo usted? con un claro e inconfundible énfasis en el «usted», fue motivo más que suficiente para todo lo que siguió. Sin ella, Hallam no se hubiera convertido jamás en el científico más grande y respetado de la historia, para utilizar la frase exacta que Denison usó después en su entrevista con Lamont.
Oficialmente, Hallam, al entrar en su oficina aquella famosa mañana, observó que faltaban las polvorientas bolitas grises (incluso el polvo de la superficie interior había desaparecido) y vio en su lugar el limpio gris acerado del metal. Como es natural, empezó a investigar…
Pero dejemos a un lado la versión oficial. La causa fue Denison. De haberse limitado a una simple negativa, o a encogerse de hombros, lo más seguro es que Hallam hubiese preguntado a otros y, al final, cansado de no encontrar explicación, hubiera olvidado el frasco, dejando a la tragedia subsiguiente, ya fuera sutil o drástica (según el tiempo que tardase en llegar el descubrimiento definitivo), la tarea de guiar el futuro. En cualquier caso, no hubiera sido Hallam quien llevase a término el descubrimiento.
Ante el despreciativo «¿Cómo puede saberlo usted?», Hallam tuvo que replicar furiosamente:
— Le demostraré que lo sé.
Y después de esto, nada pudo detenerle. El análisis del metal que contenía el viejo recipiente se convirtió en su meta principal, y su deseo más acucíante, en borrar la arrogancia del rostro de Denison y la perpetua expresión desdeñosa de sus labios exangües.
Denison no olvidó jamás aquel momento, porque fue su propia observación la que empujó a Hallam hacia el Premio Nóbel y, a sí mismo, al olvido.
No podía saber (o de haberlo sabido, no le hubiera importado entonces) que existía una tremenda obstinación en Hallara, la temerosa urgencia del mediocre de salvaguardar su orgullo, gracias a la cual llegaría más lejos que Denison, pese a la natural inteligencia de este último.
Hallara puso manos a la obra y se dedicó por entero a ella. Llevó su metal al departamento de espectrografía de masas. Como químico en radiación, se trataba de un paso natural. Conocía a los técnicos, había trabajado con ellos y era persuasivo. Era persuasivo hasta tal extremo, que su encargo tomó la delantera a proyectos de mucha más urgencia y envergadura.