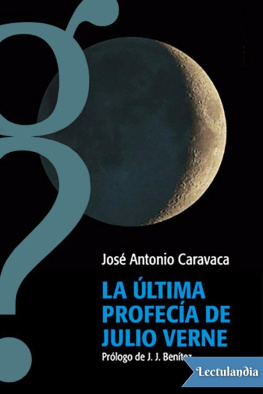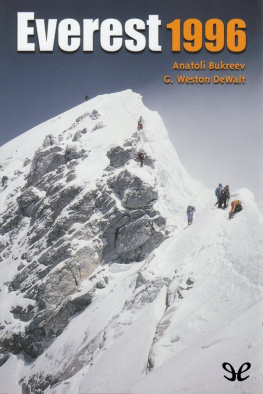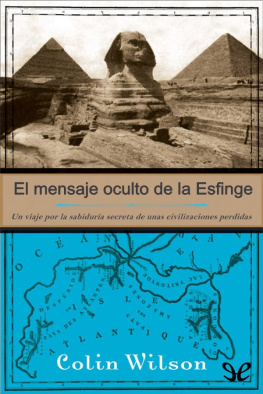Greg Bear
La fragua de Dios
Para Alan Brennert,
que me criticó duramente por televisión
26 de junio de 1996
Arthur Gordon estaba de pie en la oscuridad junto a la orilla del río Rogue, tras alejarse una docena de metros de su casa y su familia y sus invitados, cansado momentáneamente de compañía. Medía metro ochenta y cinco de estatura, y no perdía más que un par de centímetros a causa de la ligera curvatura de sus hombros. Su pelo tenía un color castaño polvo, sus cejas eran ligeramente más oscuras. Estaba bien proporcionado y poseía la cantidad suficiente de músculos, pero le faltaba cualquier asomo de grasa; los músculos se asomaban claramente debajo de su piel, dándole una apariencia de delgadez.
Esa misma delgadez añadía intensidad y, falsamente, un asomo de villanía a su rostro. Cuando sonreía, parecía como si estuviera pensando en algo desagradable o planeando alguna maldad. Pero, cuando hablaba o reía, esa impresión se despejaba rápidamente. Su voz era intensa, clara y tranquila. Era y siempre había sido —incluso en su año y medio en Washington, D.C.— el más gentil de los hombres.
Las ropas que llevaba Arthur Gordon tendían a ser docentes. Su atuendo preferido era un viejo par de pantalones de pana marrón —ahora los llevaba—, una chaqueta a tono, y una camisa de manga larga azul. Los zapatos que se alineaban en su armario eran pocos y resistentes, calzado deportivo para llevar en torno a la casa, de recia puntera reforzada con cuero marrón o negro.
Su única ostentación era una ancha hebilla rectangular que mostraba un Saturno turquesa y estrellas plateadas incrustados en madera de palisandro sobre montañas de cobre y arce. En realidad se había dedicado poco a la astronomía durante los últimos cinco años, pero mantenía siempre esa descripción de su trabajo cerca de su corazón y rápida a sus labios, pensando todavía que era la más noble de las profesiones.
Arrodillado en la estrellada sombra de fresnos y arces, hundió sus dedos en la intensa y negra costra de humus incrustada de hojas. Cerró los ojos, olió el agua y el aroma parecido al té de las hojas en descomposición y el límpido aroma jabonoso del húmedo aire. Estar solo era reconsiderar. Estar solo y saber que podía volver atrás, podía volver en cualquier momento a Francine y a su hijo Marty, era un éxtasis que difícilmente podía eludir.
El viento silbaba por entre las ramas sobre su cabeza. Alzó la vista, miró por entre las negras siluetas de las hojas de los arces y vio un denso derramarse de estrellas. Conocía cada constelación, conocía cómo habían nacido las estrellas (tanto como cualquiera) y cómo habían envejecido y cómo, unas cuantas, habían muerto. Sin embargo, las estrellas raras veces seguían siendo algo más que luces sobre un terciopelo azul profundo. Sólo una vez de tanto en tanto podía llenarlas de contenido y verlas como lo que eran, lejanas participantes de un intrincado juego.
Sonaron voces entre los árboles. En el amplio porche de la casa de una sola planta, que formaba una bóveda sobre recias columnas de cemento por encima del dosel de helechos y árboles, Francine les decía algo acerca de pescar a su hermana Danielle y a su cuñado Grant.
—A los hombres les gustan los hobbies llenos de entrañas y grasa —dijo Danielle con su voz dulce y aguda, con aquel ligero acento de Carolina del Norte que Francine casi había abandonado por completo.
—Tonterías —contraatacó cordialmente Grant, puro Iowa—. La emoción reside en matar inocentes criaturas de Dios.
Debajo de Arthur, el río fluía con un suave susurrar. Aún agachado, se deslizó orilla abajo sobre los tacones de sus enlodados zapatos deportivos y hundió las manos de largos dedos en la fría agua.
Todas las cosas se hallan conectadas a un hombre satisfecho. Alzó de nuevo la vista al cielo.
—Maldita sea —dijo maravillado, sintiendo que se le humedecían los ojos—. Amo todo esto.
Algo avanzó torpemente cerca de él en la oscuridad, olisqueando y lloriqueando. Arthur se tensó, luego reconoció el ansioso gimotear. Gauge, el labrador color chocolate de Marty, con sus tres meses recién cumplidos, le había seguido hasta el río. Arthur sintió el frío hocico del cachorro contra su mano tendida y rascó la cabeza y las orejas del perro.
—¿Por qué has venido todo el camino hasta aquí? ¿Te ha abandonado tu joven amo? ¿Nadie te presta atención?
Gauge se sentó en el suelo, agitando las ancas, meneando la cola entre las empapadas hojas. Los húmedos ojos castaño mármol del cachorro reflejaban un destello gemelo de las estrellas.
—Llama a tus compañeros salvajes —dijo Arthur al cachorro—. Ahí fuera, en la tierra no invadida por el hombre. —Gauge avanzó y hundió las patas delanteras en el agua.
Arthur había tenido tres perros en su vida. Había heredado el primero, una vieja perra collie de muy dudosos antecedentes, cuando tenía la edad de Marty, a la muerte de su padre. La collie había sido el corazón y el alma de su padre, y esa relación había pasado a él antes incluso de que pudiera apreciar completamente el privilegio. Al cabo de un tiempo, Arthur se había preguntado si su padre no habría puesto de alguna forma una parte de sí mismo en el viejo animal, tan atenta y protectora era para con él la perra. Esperaba que Marty pudiera encontrar ese tipo de intimidad con Gauge.
Los perros pueden suavizar a un chico demasiado arisco, o abrir a uno demasiado tímido. Arthur se había suavizado. Marty —un muchacho brillante, tranquilo, de ocho años, espectralmente delgado— ya se estaba abriendo.
Ahora estaba jugando con su prima en el cobertizo debajo y al este del patio. Becky, una hermosa diablilla con más energía aparente que sentido común —cosa excusable a su edad—, había traído un títere que era un mono. Para darle voz producía agudos sonidos charloteantes, más pajariles que simiescos.
La risa de Marty, excitada y algo femenina, cruzó las copas de los árboles. Se sentía irremediablemente atraído por Becky. Allí, en aquel aislamiento —sin otra persona que la distrajera—, ella no lo rechazaba, pero le incordiaba a menudo, con una voz voz llena de dignidad, por sus «tontas» maneras. «Tontas» significaba un gran número de cosas, ninguna de ellas buena. Marty aceptaba esos comentarios con un parpadeante silencio, demasiado joven para comprender lo profundamente que le herían.
Los Gordon llevaban seis meses viviendo en aquella casa en medio del campo, desde el término del contrato de Arthur como asesor científico del presidente de los Estados Unidos. Había empleado ese tiempo en ponerse al corriente con sus lecturas, devorar todo un mes de periódicos astronómicos y científicos en un día, consultar los proyectos aeroespaciales uno o dos días a la semana, volar al norte a Seattle o al sur a Sunnyvale o El Segundo una vez al mes.
Francine había regresado alegremente del huracán social de la capital a sus estudios sobre los antiguos pueblos nómadas de las estepas, de los que sabía y comprendía mucho más de lo que Arthur comprendía las estrellas. Había estado trabajando en aquel proyecto desde sus días en Smith, acumulando lenta y firmemente sus pruebas, apuntando hacia la conclusión (muy evidente, creía) de que la gran factoría ecológica de las estepas del Asia central había desencadenado o estimulado virtualmente todos los grandes movimientos en la historia. Finalmente convertiría todo aquello en un libro; de hecho, tenía ya bastante más de dos mil páginas de texto en discos. A los ojos de Arthur, parte del encanto de su esposa era esta dicotomía: madre de recursos por fuera, empedernida universitaria por dentro.
El teléfono sonó tres veces antes de que Francine pudiera trasladarse desde el patio para responder. Su voz le llegó a través de la abierta ventana del dormitorio que miraba al río:
—Le buscaré —dijo al que llamaba.