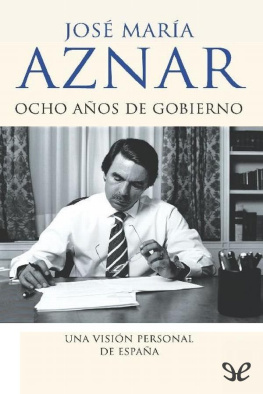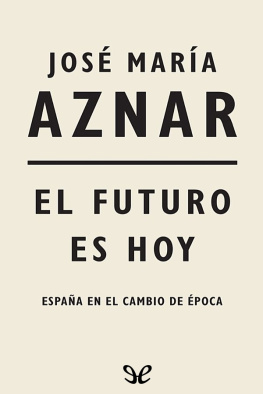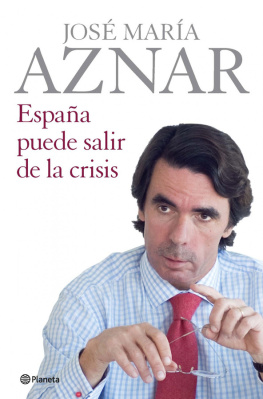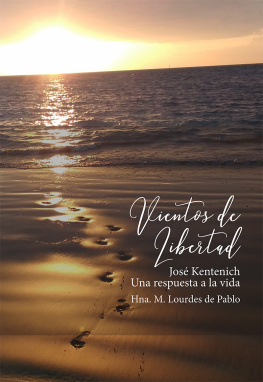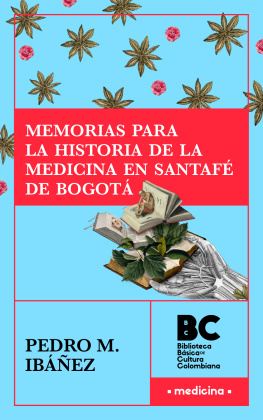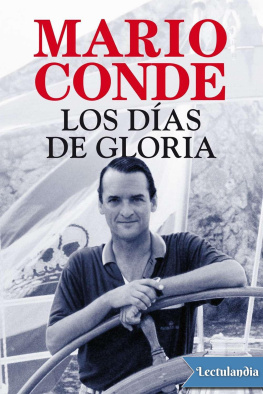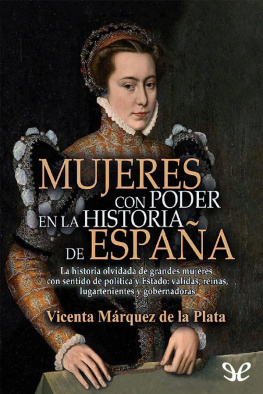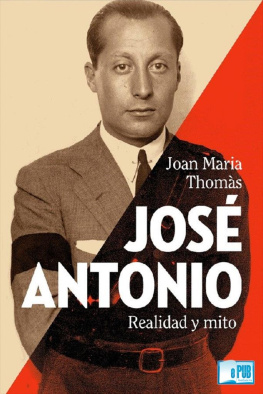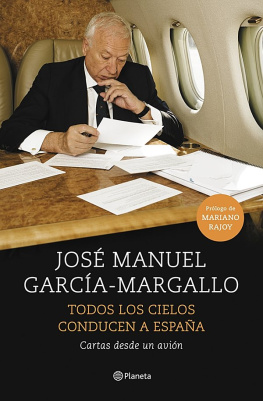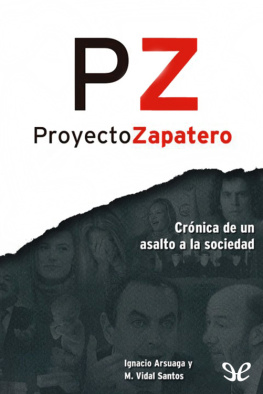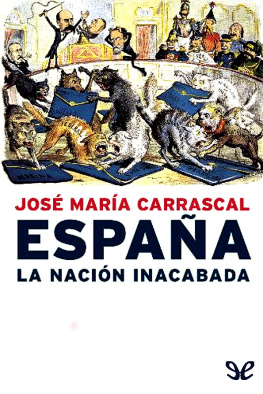PRÓLOGO
Mayoría absoluta
El éxito de un proyecto para España
«Está en el manual del buen político, presidente. Tienes que adelantar las elecciones generales.» Eso me decían prácticamente todos mis colaboradores, y ésa era la opinión casi unánime de comentaristas y opinadores. Me animaban a aprovechar el éxito de la entrada de España en el euro para ampliar la mayoría parlamentaria del Partido Popular y consolidar nuestra posición política. Las intenciones de todos ellos eran buenas, y su razonamiento, lógico. Habíamos trabajado con éxito razonable por el país, y ahora teníamos la posibilidad de recoger en las urnas los frutos de nuestro esfuerzo. Pero también había argumentos para agotar la legislatura, argumentos que a la hora de tomar la decisión fueron para mí más poderosos.
El primero era la coherencia. Yo siempre había dicho que mi deseo y objetivo era cumplir el mandato que nos habían otorgado los españoles, y ese mandato era para gobernar cuatro años. En el primer Consejo de Ministros que tuve el honor de presidir, en mayo de 1996, le había dicho a mi nuevo equipo: «Tenemos dos obligaciones: cambiar España y perdurar». Algunos habían interpretado aquellas palabras como una declaración retórica más, propia del momento. La realidad era que expresaban un propósito muy meditado y muy firme.
El segundo era la estabilidad política. He sido siempre un decidido partidario de la estabilidad política. Lo soy ahora y lo era entonces, cuando en España no existía aún lo que podríamos llamar una «cultura» de la estabilidad. Tanto la Unión de Centro Democrático (UCD) como el Partido Socialista habían protagonizado legislaturas abreviadas. Frente a la tentación de convocar las elecciones generales en función de las circunstancias o las encuestas, me parecía fundamental cumplir el plazo máximo establecido en la Constitución. Me parecía que España necesitaba estabilidad y que esa estabilidad exigía la continuidad del Gobierno.
A estas dos consideraciones se añadían las circunstancias particulares del Partido Popular en aquellos momentos: por una parte, no teníamos ninguna necesidad de precipitar unas elecciones; habíamos conseguido acuerdos parlamentarios razonables que, en líneas generales, nos estaban permitiendo sacar adelante nuestros objetivos y políticas. Por otra, yo estaba convencido de que necesitábamos más tiempo.
Aún estaban muy cerca en el recuerdo los trece años de Gobiernos socialistas y muy asentada en la opinión pública la idea de que la sociedad española era, por definición, de centro-izquierda. Mi impresión era que, en las elecciones generales de 1996, los españoles nos habían dado una oportunidad condicionada. Nos habían otorgado su confianza a la espera de ver qué hacíamos con ella, cómo la administrábamos. No podíamos volver a reclamársela sin antes haber demostrado con absoluta claridad que la merecíamos. Necesitábamos tiempo para consolidar nuestra posición política y nuestro crédito ante los españoles. Teníamos que demostrar que no éramos un paréntesis en la historia de España, sino un Gobierno con vocación de permanencia y con un proyecto político serio, ambicioso y necesario para el país. Por eso, frente al aluvión de consejos bien intencionados de que anticipara las elecciones, decidí agotar la legislatura. Fue la legislatura más larga de la democracia.
Todos los sondeos apuntaban a un fortalecimiento de la posición del Partido Popular, pero ninguno anticipó la contundencia de nuestra victoria. Tampoco las encuestas que el Gobierno manejaba internamente. Puestos a hacer cálculos sobre posibles escaños que pudiéramos arañar en tal o cual circunscripción, algunos expertos vaticinaron que sacaríamos algo más de ciento setenta diputados, pero ninguno llegó a apuntar la cifra decisiva de los 176; es decir, que obtuviéramos mayoría absoluta o incluso un resultado apreciablemente mayor. Y, sin embargo, recuerdo que yo era muy optimista.
Mi sensación de que podíamos conseguir la mayoría absoluta venía alimentada por varias fuentes. Mi propia impresión personal de la situación general de España y del clima de opinión pública era muy buena. Pero, además, a medida que se fueron acercando las elecciones, me fueron llegando diversas impresiones demoscópicas de expertos cercanos a la izquierda que coincidían: «Al PP le va a ir más que bien en las elecciones». Por la vía sindical me llegó el mismo mensaje: el ambiente era extraordinariamente favorable para nosotros. Aun así, el resultado superó nuestras mejores expectativas. Fue un triunfo sin precedentes en el centro-derecha español.
El 12 de marzo de 2000 el Partido Popular obtuvo 183 escaños, 27 más que en 1996. El PSOE, que cuatro años antes había intentado justificar o incluso disfrazar su derrota con el calificativo «dulce», perdió otros 16 diputados y se quedó en apenas 125. Las encuestas y los analistas se habían equivocado; como en tantas otras ocasiones, por cierto. No habían tenido en cuenta la enorme ola de confianza que recorría España. No habían valorado hasta qué punto los españoles, que unos años antes languidecían entre la incertidumbre y el desistimiento, habían recuperado el optimismo, la confianza en sí mismos y la ilusión por el futuro. No habían apreciado la consolidación del Partido Popular en las clases medias españolas. Y, significativamente, no habían previsto el comportamiento de una parte importante de la izquierda social. Muchos votantes tradicionales de izquierdas iban a expresar en las urnas su satisfacción con la gestión y las políticas del Gobierno. Unos lo harían no votando al Partido Socialista, y otros directamente votando al Partido Popular.
El 12 de marzo de 2000 fue uno de los días más importantes y también felices de mi vida política. La mayoría absoluta demostró que había sido un acierto agotar la legislatura, pero, sobre todo, dejó en evidencia que el Gobierno del Partido Popular había logrado una conexión muy profunda con el sentir y las aspiraciones de la sociedad española.
La victoria del Partido Popular no fue fruto del fracaso del adversario ni de su derrumbamiento. Fue el aval rotundo a una gestión de Gobierno y a un proyecto político. Un proyecto que aspiraba a hacer de España una de las grandes democracias del mundo desde la más firme confianza en la enorme capacidad de los españoles.
Yo no he aceptado nunca la idea resignada de que España está condenada a ser diferente. Condenada a sobrevivir bajo la triple losa de un paro masivo, un déficit desbocado y una corrupción generalizada. Condenada a soportar el chantaje del terrorismo y los desafíos separatistas. Condenada a la marginalidad o la irrelevancia internacional. Siempre he pensado que España reúne todas las condiciones para ser una Nación fuerte, territorialmente cohesionada, socialmente justa, económicamente próspera e influyente en el mundo. Así lo reiteré en los actos de precampaña y campaña de las elecciones generales del año 2000, y así lo sigo pensando ahora, a pesar de las enormes dificultades que atraviesa nuestro país.
Recuerdo un gran acto político celebrado en Salamanca a unas semanas de las elecciones. Allí, ante varios miles de militantes y simpatizantes, afirmé que el nuestro era un proyecto político positivo y abierto a todos. Un proyecto asentado sobre la convicción profunda de que la España de la Constitución, la España de la libertad y la España de la prosperidad eran posibles:
«La nuestra es la España que confía en sí misma, la España positiva, la España que cree en sus posibilidades, la España del “sí puedo”, la España del “es posible”, la España ambiciosa.»
También recuerdo muy bien el mitin de cierre de campaña en Madrid. El Palacio de los Deportes de Madrid estaba abarrotado de simpatizantes entregados. Mi intervención vino a resumir la visión que nuestro Gobierno tenía de España y también nuestra actitud, una actitud positiva, optimista, dispuesta a hacer frente a los grandes retos del país con convicción, coraje y capacidad de desafío: