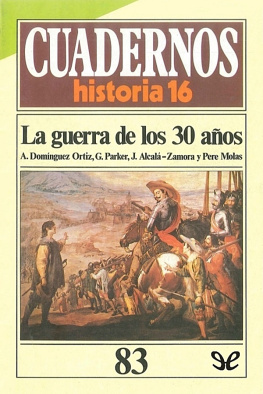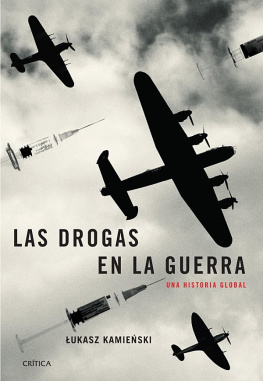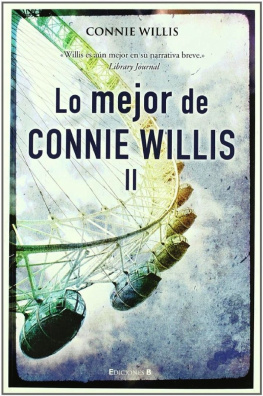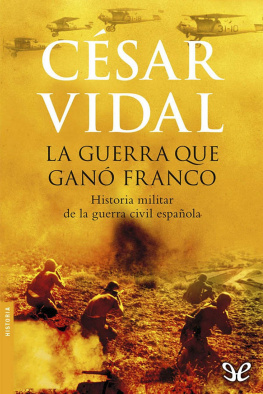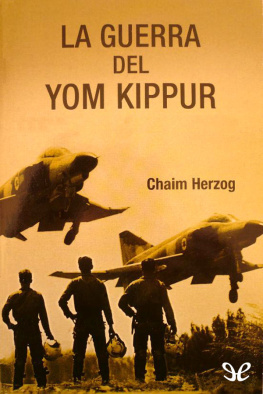Joe Haldeman
La guerra interminable
—Esta noche les mostraremos ocho maneras silenciosas de matar a un hombre.
Quien hablaba era un sargento que parecía llevarme apenas cinco años. Si alguna vez mató a algún hombre en combate, en silencio o como fuera, habría sido en su niñez.
Por mi parte conocía ya ochenta maneras de matar a un hombre, aunque casi todas eran bastante ruidosas. Adopté una postura erguida, puse cara de cortés atención y dormité con los ojos abiertos. Casi todos hacían lo mismo; ya sabíamos que nunca se aprendía nada importante en esas clases vespertinas.
Me despertó el proyector, que pasaba una película breve donde se veían las «ocho maneras silenciosas». A algunos de los actores les habrían lavado el cerebro, pues los mataban de veras. Al acabar la proyección una de las muchachas sentadas en la primera fila levantó la mano. El sargento le hizo un gesto y ella se puso en pie. No era fea, aunque sí algo cargada de hombros y gruesa de cuello, defecto que cualquiera adquiere tras pasar un par de meses cargando un bulto pesado.
—Señor…
Había que llamar «señor» a los sargentos hasta graduarse.
—Señor, casi todos estos métodos parecen un poco… poco tontos.
—¿Por ejemplo?
—Pues… matar a un hombre dándole un golpe en los riñones con una herramienta para cavar trincheras. ¿Cuándo en la vida real nos vamos a encontrar sólo con una herramienta, sin pistola ni puñal? ¿Por qué no liquidarlo de un golpe en la cabeza, simplemente?
—¿Y si tiene el casco puesto? —objetó el sargento.
—Además, ¡quizá los taurinos ni siquiera tienen riñones!
Estábamos en 1997 y nadie había visto a un taurino; ni siquiera habíamos encontrado trozos mayores de taurino que algún cromosoma chamuscado.
—Tal vez no los tengan—respondió el sargento, encogiéndose de hombros—, pero su química fisiológica es similar a la nuestra, y eso nos permite suponer que son seres igualmente complejos. Forzosamente tienen debilidades y puntos vulnerables; a ustedes les toca descubrirlos. Eso es lo importante.
En seguida agregó, agitando un dedo hacia la pantalla:
—Esos ocho convictos murieron para que ustedes aprendieran a matar a los taurinos, ya sea con una pistola de rayos láser o con una lima.
La muchacha se sentó, no muy convencida, al parecer.
—¿Alguna otra pregunta?
Nadie levantó la mano.
—Bien. ¡Aten… ción!
Nos levantamos a tropezones bajo su expectante mirada.
—¡Jódase, señor! —saludó el coro habitual, ya cansado.
—¡Más alto!
—¡Jódase, señor!
Decididamente, era, de todos, el lema moral menos inspirado del ejército.
—Así está mejor. No olviden, mañana hay maniobras antes del alba. Comida a las 0330, primera formación a las 0400. Quien esté en cama después de las 0340 se ganará un azote. Rompan filas.
Subí la cremallera de mi mono y atravesando la nieve fui hasta el salón, en busca de una taza de soja y un cigarrillo de marihuana. Me bastaban cinco o seis horas de sueño, y ése era el único momento del día en que podía estar solo. Miré un rato el notifax; habían volado otra nave en la zona de Aldebarán. De eso hacía cuatro años; estaban preparando una flota para tomar represalias, pero tardarían otros cuatro años en llegar allá. Por entonces los taurinos ya se habrían apoderado de todos los planetas portales. En los alojamientos ya estaban todos acostados y se habían apagado las luces principales. Toda la compañía se sentía exhausta después de las dos semanas de intenso entrenamiento lunar. Arrojé las ropas dentro del casillero y me fijé en la lista; me correspondía la litera 31. ¡Maldita sea! Justo bajo el calentador. Me deslicé por entre las cortinas tan silenciosamente como pude, para no despertar a quien dormía junto a mí. No pude ver quién era, pero me daba igual. Mientras me cubría con la manta oí un bostezo.
—Llegaste tarde, Mandella.
Era Rogers.
—Lamento haberte despertado —susurré.
—No importa.
Se enroscó a mí, pegándoseme como una cuchara. Era cálida y bastante suave. Le acaricié la cadera en lo que creía era un gesto fraternal.
—Buenas noches, Rogers.
—Buenas noches, semental —respondió ella, devolviéndome insinuante la caricia.
¿Por qué será que a uno siempre le tocan las mujeres cansadas cuando está fresco y las frescas cuando está cansado? Me rendí a lo inevitable.
—¡Vamos! ¡Arrimen el hombro! ¡El equipo del larguero, aupa! ¡Fuerza!
Hacia medianoche había llegado un frente cálido y la nieve se había convertido en granizo. El larguero de permaplast pesaba doscientos cincuenta kilos y habría resultado difícil manejarlo aun si no hubiera estado cubierto de hielo. Éramos dos a cada extremo. Tenía a Rogers de pareja.
—¡Acero! —gritó el tipo de detrás.
Eso significaba que se le iba de las manos; aunque aquel material no era acero, resultaba lo bastante pesado como para romperle a uno un pie. Todo el mundo soltó la viga y se apartó de un salto.
—¡Maldita sea, Petrov! —protestó Rogers—. ¿Por qué no te alistaste en la Cruz Roja o algo por el estilo? ¡Esta jodida viga no es tan pesada!
La mayor parte de las muchachas se mostraban algo más circunspectas al hablar; pero Rogers era un poco marimacho.
—¡Bueno, largueros, muévanse, carajo! ¡A ver, el equipo de epoxia! ¡Vamos, vamos!
Los dos encargados de la epoxia se acercaron a la carrera, balanceando los cubos.
—Vamos, Mandella, se me están congelando los huevos.
—A mí también —afirmó la muchacha, con más entusiasmo que lógica.
—¡Uno, dos… arriba!
Volvimos a levantar la viga y avanzamos tropezando hacia el puente, que estaba construido ya en sus tres cuartas partes. Al parecer el segundo pelotón nos llevaba ventaja. Eso me importaba un bledo, pero el pelotón que construyera antes su puente podría volver al cuartel. Para los otros habría aún seis kilómetros de estiércol y mugre, sin descanso hasta la hora de comer.
Finalmente pusimos el larguero en su sitio; lo dejamos caer con estruendo y cerramos las grapas estáticas que lo sujetaban a los soportes. La mitad femenina del equipo de epoxia comenzó a encolarlo antes de que termináramos de asegurarlo. Su compañera aguardaba en el otro extremo que llegara la viga y el equipo de suelo esperaba al pie del puente, cada uno con un trozo del liviano permaplast sobre la cabeza a modo de paraguas. Todos estaban secos y limpios. Me pregunté qué méritos habrían hecho para merecerlo; Rogers sugirió un par de posibilidades muy pintorescas, pero poco factibles.
Estábamos preparados para cargar otra viga cuando el oficial de tierra (llamado Dougelstein por apodo,«Aver») hizo sonar un silbato y rugió:
—¡A ver, soldados, diez minutos de descanso! ¡Fumen si tienen con qué!
Metió la mano en el bolsillo y giró la llave que calentaba nuestros monos.
Rogers y yo nos sentamos en la punta del madero que nos correspondía. En mi caja había mucha grifa, pero nos habían ordenado no fumarla hasta después de cenar. El único tabaco que tenía era una colilla de unos siete u ocho centímetros. Lo encendí en el costado de la caja; no era tan desagradable después de las primeras bocanadas. Rogers aceptó una, sólo por cortesía, pero me la devolvió con una mueca.
—¿Estabas estudiando cuando te reclutaron? —preguntó.
—Sí. Acababa de graduarme en física y quería seguir el profesorado.
Ella asintió, muy seria.
—Yo estudiaba biología.
Esquivé un puñado de nieve semiderretida, preguntando:
—¿Hasta dónde llegaste?
—Seis años: el bachillerato y la parte técnica.
Deslizó la bota por el suelo, levantando una cresta de barro y aguanieve, cuya consistencia era la de la leche congelada, y murmuró:
—¿Por qué carajo tenía que pasar esto?
Me encogí de hombros; no hacía falta otra respuesta, y menos aún la que nos daba constantemente la FENU. Éramos la flor y nata intelectual y física del planeta, escogidos para defender a la humanidad contra la amenaza de los taurinos. ¡Pura mierda! Aquello era sólo un gran experimento. Querían ver si podíamos azuzar al enemigo para hacerlo entrar en acción.