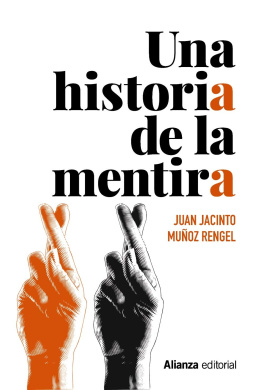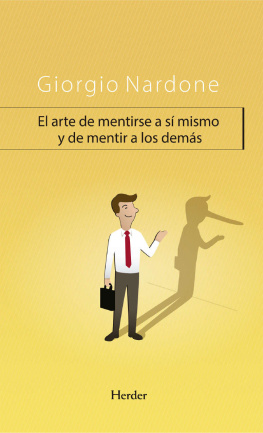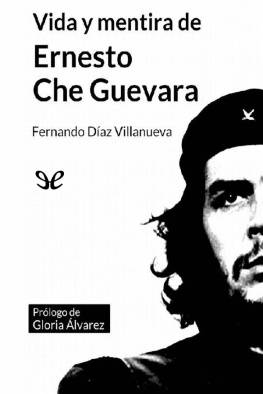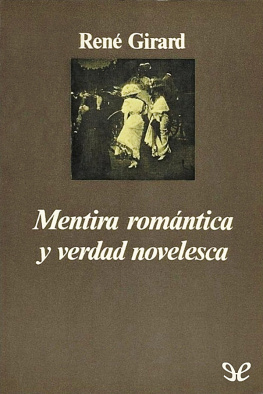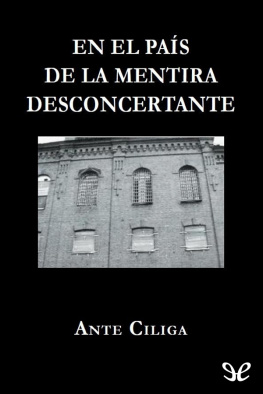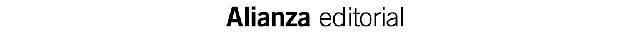Suponga, por un instante, que el narrador que en estos momentos le habla sea una ficción. Suponga que, para hacer posible la comunicación entre nosotros, me he visto obligado a crear la ilusión de un tono, de una voz, de una mirada, una identidad impostada.
Ahora suponga que, por extensión, todo lo que le dice este narrador, incluidas estas mismas palabras, sea mentira.
Pero vayamos aún más lejos. Suponga —y la elección del verbo «suponer», emparentado con la suppositio latina, no es arbitraria— que todo lo que le han contado a lo largo de su vida sea mentira. La historia de la humanidad. El conjunto del conocimiento humano. El modo en que el hombre está y se relaciona con el mundo.
Suponga que sus propios recuerdos hayan sido deformados por su mente. Suponga que el relato de su vida —lo que usted escoge relatarse a sí mismo— también ha sido manipulado por las limitaciones de la memoria, por la necesidad psicológica del autoengaño y por los mecanismos de defensa de su ego. Y que, por lo tanto, amigo lector, también su identidad es impostada.
Usted, mi voz y todo lo que media entre nosotros son mentira. Solo desde esta aceptación nos encontraremos en el lugar apropiado para empezar a comunicarnos. A partir de estas premisas podremos iniciar nuestro diálogo.
Porque la historia del hombre no es otra que la historia de la ficción.
MENOS SEIS
En el siglo VI antes de Cristo, vivió un filósofo, poeta y profeta griego llamado Epiménides Festio, que fue el primero en poner de manifiesto la problematicidad inherente a todo narrador, la posibilidad del narrador mentiroso.
Según cuenta la leyenda, Epiménides, huyendo del calor del mediodía en el Egeo, se refugió en la frescura de una caverna. Y allí durmió, si nos atenemos a la crónica de Diógenes Laercio, durante cincuenta y siete años seguidos. Plutarco corrige este dato y, procurando dotar de mayor verosimilitud al relato, afirma que su sueño solo duró cincuenta años. Al despertar por fin de su letargo, advirtió que había sido tocado por los dioses y que lo asaltaban sin cesar las revelaciones divinas.
Corrió a la ciudad y comenzó a estamparles a todos en la cara verdades como puños. Entre otras muchas cosas, dijo:
—¡Los cretenses son todos unos mentirosos!
Teniendo en cuenta que Epiménides era cretense, su aseveración encerraba todo un dilema. Porque si Epiménides es cretense y todos los cretenses mienten, entonces cuando Epiménides afirma «Los cretenses son todos unos mentirosos», o bien no miente, y por lo tanto al mismo tiempo no estaría diciendo una verdad, o bien miente y estaría diciendo la verdad, lo que automáticamente implicaría al menos un cretense que no es un mentiroso.
Los filósofos posteriores no tardaron en reparar en la verdadera magnitud del problema, y se esforzaron incluso en afinar su enunciación para poner aún más de relieve su carácter paradójico. Así, mudaron la premisa original a «Las afirmaciones de todos los cretenses son siempre falsas». O a otras equivalentes como «Ningún cretense dice nunca la verdad», o más sencillas como «Esta frase es falsa», o simplemente «Miento». Y pasaron el resto de la historia tratando de resolver la paradoja, originando decenas de obras y de teorías en los campos de la semántica, la lógica, la matemática y la filosofía del lenguaje.
El problema fue al fin resuelto en el siglo XX . Entre otros, lo resolvió Kurt Gödel cuando consiguió formular su primer teorema de la incompletitud, que vino a demostrar que cualquier sistema axiomático recursivo, lo suficientemente consistente como para definir los números naturales, contiene afirmaciones que no se pueden demostrar ni refutar dentro del propio sistema. O también Bertrand Russell, con su teoría de los tipos, que descartó esta clase de sentencias paradójicas por estar mal formadas, es decir, porque no se ajustan a las reglas de formación del propio sistema al que pertenecen.
En otras palabras, para entender lo que sucede cuando afirmo que miento deberíamos distinguir entre un lenguaje y el metalenguaje que se refiere a ese lenguaje. Y en el caso de que nos elevemos a un nivel o conjunto superior —como ahora mismo, mientras me aventuro en este bucle—, entre el metalenguaje y el metametalenguaje de ese metalenguaje, y luego hablaremos del metametametalenguaje del metametalenguaje de ese metalenguaje, y así sucesivamente. Las paradojas semánticas sobre la verdad quedarían entonces suprimidas en cuanto descubrimos que «Es verdadero» o «Es falso» no pertenecen al mismo nivel de metalenguaje que «Miento».
Y es en este don tan humano de la autorreferencialidad, en este bucle, este salto o círculo que nos persigue, donde como se verá más adelante se ocultan algunos de los aspectos más interesantes de nuestra propia condición. Algunos de ellos no serán demasiado determinantes para el destino de la humanidad —como, por ejemplo, aquellos relacionados con las cualidades literarias de la metaficción y de la autoficción, géneros tan de moda—, pero en otros reside sin duda la raíz de todos los grandes problemas epistemológicos. Y, entre estos, también el que aquí nos ocupa. Pues en este bucle, este salto o círculo se esconde al fin y al cabo el centro de todo: nosotros mismos: la posibilidad de la ficción y de la conciencia.
Habrá tiempo de abordar todas estas cuestiones esenciales. Prometo que volveremos y que daremos amplia cuenta de ellas. Sin embargo, una vez que ha quedado resuelta la problemática formal de la mentira, este falso primer escollo, creo que sería conveniente que me acompañase. Que viniese conmigo y que nos remontáramos mucho antes aún.
MUCHO ANTES AÚN: LA NATURALEZA
Venga conmigo, confíe en mí. No pretendo engañarle. Es probable que hasta ahora le hayan hecho pensar que la mentira es solo cosa de hombres y mujeres. Acaso la definición de verdad que ha venido más o menos manejando hasta este momento tenga que ver con la adecuación entre lo que es y lo que se afirma que es, es decir, con la adecuación entre realidad y pensamiento. Y, por lo tanto, pudiera parecer que la verdad solo depende pues de la intervención del intelecto humano, que solo surge con nosotros. A estas alturas, no obstante, cabría que nos preguntáramos: ¿entonces la naturaleza no miente?
Trasladémonos hasta el comienzo del mundo. No es necesario que retrocedamos hasta los inicios de los tiempos, ni siquiera hasta el periodo de formación del planeta. Basta que nos detengamos en ese instante en el que las cosas empezaron a adquirir la forma que conocemos, justo antes de la aparición de los seres humanos. Ya están a nuestro alrededor los bosques, recorridos por los ríos, las altas montañas y al fondo el mar, y en ellos la práctica totalidad de los animales conocidos. Salvo nosotros. Pero prestemos un poco más de atención. ¿No es eso que se esconde entre el ramaje un pájaro con el exacto color de las hojas? ¿No tienen también las plumas de aquel búho la misma forma y matiz que las rugosidades del tronco de ese árbol? ¿A quién pretenden engañar? A sus predadores, sin duda. Sin embargo, ¿y ese guepardo que se agazapa entre los secos herbazales, con sus manchas y su tono pajizo? ¿No está empleando también el camuflaje para engañar a sus presas? Alejémonos despacio, sin llamar la atención. Refugiémonos en la ribera del río, en medio de este silencio del mundo apenas abocetado. Espere. Incluso aquí, aun dentro del agua, tanto usted como yo volvemos a tener auténticas dificultades para distinguir los peces sobre el lecho de piedras, porque las escamas de sus lomos simulan con fidelidad las mismísimas formas de los cantos rodados. En cambio, si ahora mismo pudiéramos bucear y situarnos bajo ellos, tampoco acertaríamos a ver desde allí los peces, pues comprobaríamos que sus vientres claros ostentan el color justo y preciso para confundirse con el cielo luminoso.