Pensé que escribir esta historia sólo podía ser un crimen o una plegaria.
Érase un Rey que tenía una cierta pintura que valoraba por encima de todas las demás. A diario la observaba durante largo rato: en ella veía cifrados los secretos de su alma y adivinados los confines de su Imperio. La pintura era ambigua y oscura, como el propio Rey, y era inabarcable, infinita, como su reino. Justamente por eso le servía de brújula, de hoja de ruta, de mapa.
La pintura era El jardín de las delicias, tríptico que Hieronymus Bosch había pintado en un arrebato genial y alucinatorio. Ante los ojos de Irina, este famoso Jardín se extiende como un gran teatro del mundo, prodigiosamente onírico. Si el Bosco lo hubiera escrito o filmado, en vez de pintado, el resultado habría sido una guía completa de lo sagrado y lo profano: una Comedia divina y humana como las de Dante o Balzac; un evangelio apócrifo; un Apocalipsis según Coppola o según San Juan.
El tríptico se encuentra abierto de par en par. Irina lo observa. A la izquierda florece el Paraíso. En el centro está la Tierra. A la derecha arde el Infierno. El protagonista principal del postigo de la izquierda es una suerte de surtidor del color y la textura de la carne, una fuente cabezona y dotada de varias ramas, brazos o tentáculos. Como quien dice un pulpo. Un pulpo rozagante, orondo y bien hidratado, como un riñón perfectamente sano o un corazón a pleno ritmo. A Irina le pasa por la mente una sentencia de Pablo de Tarso que la hace estremecer: Horrenda cosa es caer en manos del Dios Vivo. De repente, ella comprende que el Gran Pulpo, fuente orgánica de la que toda agua brota, no puede ser otro que ese temible Dios Vivo del que habla Pablo.
El Rey que ha adquirido el Jardín del Bosco es Felipe Segundo, Sacra Majestad convencida del origen divino de su trono. Auténtico Dios en la Tierra, Felipe lo es gracias a la inmensidad de sus dominios y a la magnitud de su poder. En sus manos están los destinos del Mundo, así como en los tentáculos del Dios Vivo están pasado, presente y futuro del Orbe. También Felipe debe inspirar fervor y terror; también sobre él recae la doble tarea de señalar el camino y machacar a los desviados.
En el tríptico, los dominios del Pulpo se extienden sobre montañas azules y dulces praderas. Llena el ámbito una luz de maravilla, y todo está en paz. En medio de este edén nacen un par de muñecos desnudos y pálidos. Más que felices, parecen perplejos. El Pulpo nombrará al macho Adán, y Eva a su compañera.
Eso, más o menos, en lo que respecta al Paraíso. Ahora, en el panel primordial, que viene al centro, Irina cree ver una suerte de spa multitudinario donde chapotean pequeños terrícolas de ambos sexos, entregados con curiosidad a ciertos intercambios al parecer prohibidos. Se miran entre sí, se acercan unos a otros, se tocan, se abrazan, comen moras, naranjas, manzanas. Los hay que bailan contentos: se diría que ésos están borrachos. La humanidad acaba de descubrir las posibilidades del deseo. Hay un toque de humor en todo ello. Irina piensa que es como si alguien hubiera echado feromonas en un hormiguero.
Desde el panel izquierdo parece tronar la advertencia: comer la fruta es pecado. La palabra resuena en las alturas, pronunciada por primerísima vez: Pecado. Peccatum en latín, aunque quizá el Dios Vivo la haya dicho en arameo.
El tríptico refuerza en Felipe la convicción de que su propia misión es hacer eco de la voluntad de Dios, encabezando la cruzada contra el peccatum y defendiendo a sangre y fuego la causa de la vera religión.
Pero no todo está bajo control. Como los súbditos de Felipe, también las criaturas del Bosco desoyen la orden divina y persisten en la acción, que se desenvuelve como melodrama y deja prever un final trágico. Ni al Gran Pulpo ni al Gran Rey debe agradarles que en el hormiguero cunda el desorden. Yo amo a la humanidad sumisa, dice el Uno y repite el Otro, pero hombres y mujeres hacen lo que les viene en gana. Allá ellos. Que se atengan a las consecuencias.
El postigo de la derecha recibe con ebullición de fuegos y martirios a los Comedores de Fruta, a partir de ahora llamados peccatores: los adúlteros, los incestuosos, los soberbios, los indiferentes, los criminales. Aquí pagarán por todos sus peccata.
Éste no es un infierno; éste es el Infierno: un sótano de arrepentimiento y castigo mediante tortura que podría servirle a Felipe como arquetipo para su Inquisición: la aplicación metódica de un protocolo de dolores, o el suplicio como arte de retener la vida en el sufrimiento, subdividiéndola en mil muertes (Le Breton). Sin embargo, a Irina no se le escapa el sesgo infantil del averno del Bosco, excrementicio y pervertido a la manera de los niños cuando practican en secreto sus juegos más sucios y crueles.
Philippus Rex debe temblar ante la perspectiva de condenarse él mismo, humano al fin y al cabo, pese a su empecinada cruzada por impedir que el mal y la herejía se infiltren en su Imperio. O quizá por eso mismo. Irina intuye en él un pánico sacro al tormento del fuego, que tantas veces ha infligido a los demás.
En tanto que el Jardín ha sido posesión de Felipe, quien debía mirarse allí como en espejo, Irina lee todo lo que encuentra sobre el personaje y se obsesiona al punto de que acaba soñando con él.
En el sueño, ella camina por despeñaderos escarpados cargando al Rey en brazos. Es apremiante llevarlo a un lugar —cuál lugar no se sabe—, y ella debe apresurarse para llegar a tiempo. A tiempo de qué, tampoco se sabe. Pero el Rey pesa, pesa demasiado, su peso dificulta la marcha. Cuando Irina comprende que no avanzan y no podrán llegar, el Rey se vuelve liviano, cada vez más liviano, y ganan velocidad. Luego viene el desenlace, pero es confuso: Irina lo olvida al despertar.
Ha sido un sueño intenso, vívido. Parece disparatado, pero señala un camino. Crea un vínculo.
Se diría que Irina logra acercarse a la figura de aquel monarca, a quien hasta entonces apenas conocía y de quien lo poco que sabía le olía a fanatismo repugnante. Felipe Segundo, más mítico que real y más monstruoso que humano, siempre engolado y lejano, inclusive de sí mismo. Su cabeza es la de un moralista y su cuerpo el de un libertino, y en medio, como un cepo, aprieta el cuello una abultada gorguera blanca. A Irina le hubiera bastado con lo que su abuelo le contaba de niña, que Felipe Segundo era un señor de barba que además era el dueño del Mundo. Pero ahora visita día tras día el Palacio donde el Rey ha mandado colgar el Jardín (frente a su propia cama, probablemente).
Irina se pregunta si sólo ella anda obsesionada con este Rey, a quien llaman el Señor de Negro, o también las otras gentes que frecuentan el Palacio, ahora convertido en atracción turística. ¿Huelen su presencia los vigilantes que pasan el día estacados en sus butacas, en las estancias inmensas de aquel lugar desolado? ¿O las guías que repiten hasta el cansancio una misma cantinela, que rueda bajo las bóvedas como un eco? Es como una posesión, o más bien una ofuscación, le confiesa Irina a su hermana Diana, como cuando alguien, o algo, te invade por dentro y no te suelta.


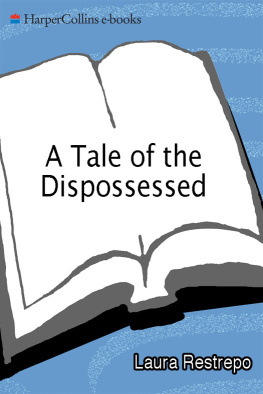




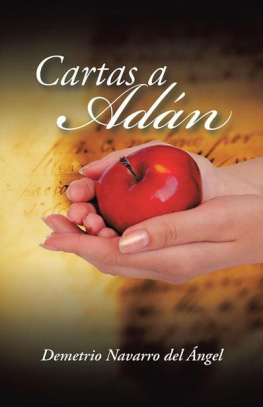

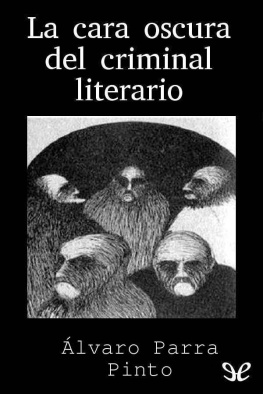
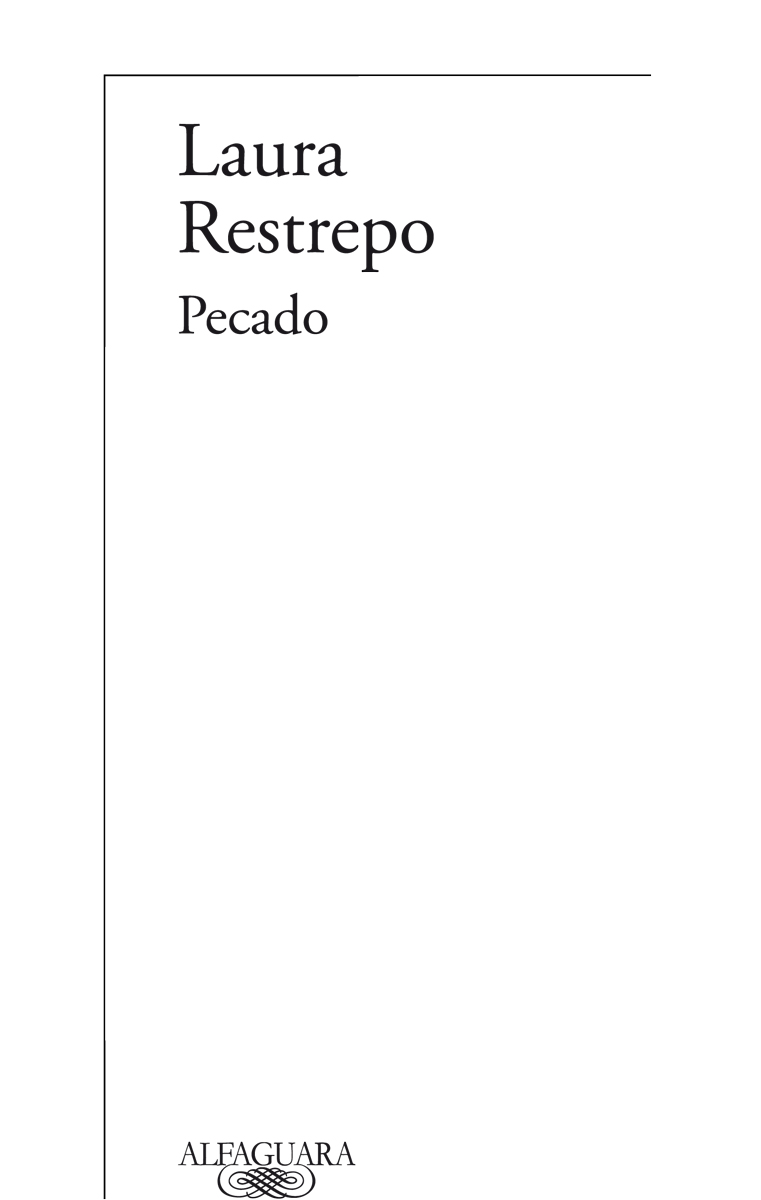

 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer