Séptimo y último relato de los siete que componen Pecado , el nuevo libro de Laura Restrepo, que se comercializa en digital de forma seriada y con antelación a su publicación en papel, diariamente a partir del 11 de marzo.
«Emma. Cada trozo por separado. ¿Qué puede llevar a alguien a reducir a otro alguien a pedazos?»
La respuesta a esta pregunta es la historia de Emma, Yeni, Arnely… la protagonista de «Amor sin pies ni cabeza», el relato sobre una descuartizadora perteneciente al libro Pecado , donde El jardín de las delicias de El Bosco parece haber dejado de estar colgado en el museo y se muestra más real que nunca, vivido por personajes de carne y hueso que nos confiesan al oído su particular relación con el mal. Sobre el lector recaerá el reto moral de condenarlos o, tal vez, de indultarlos.
Con la fuerza y la sensibilidad que caracterizan su literatura, Laura Restrepo indaga en la complejidad ética de la transgresión a través de una narración inquietante, original, por momentos aterradora y al mismo tiempo dulcemente humana. Cada pecado trae consigo su correspondiente culpa, pero también su gota de alivio.
—Así no puede entrar —me dice una guardiana de la cárcel de mujeres del Buen Pastor—. Si quiere visitar reclusas, vuelva de falda ancha, zapato de tacón plano y sin media pantalón. Nada de joyas, pinzas en el pelo, ganchos o hebillas. Si su reloj es metálico, déjelo en casa. Tiene que traer un pañuelo limpio. Visitas entre semana sólo los miércoles, sólo mujeres y menores, de siete a diez de la mañana.
Presento mi carnet de periodista para que me dejen pasar como estoy, de pantalones y botas de tacón.
—Así no entra, el reglamento es para todas —machaca la guardiana.
En la calle sucia y cerrada al tráfico que lleva al penal, entre kioscos de venta de cigarrillos, diarios y refrescos, los hay también de alquiler de ropa usada. Para las visitantes que no conocen el reglamento y no pueden volver a casa a cambiarse. De unos ganchos de alambre cuelgan faldas amplias de distintas tallas y zapatos planos para todos los pies. Detrás de una cortina han improvisado un espacio para mudarse y un espejo para comprobar el resultado. Entro y me pongo una falda que he escogido, plisada, de color vago. Y unas chanclas que me quedan grandes, pero que parecen menos gastadas que las demás. La dependienta mete mis botas y mis pantalones entre una bolsa plástica que luego cuelga de un clavo numerado, y me entrega una ficha para que reclame mis cosas al salir, cuando devuelva las prendas de alquiler.
Camino de nuevo hacia la puerta del penal, sintiéndome disminuida. Esta ropa que no es la tuya te reduce, te doblega desde el vamos.
Frente a la caseta de ingreso hay una cola de mujeres y de niños. Una guardiana gruesa, embutida en un uniforme azul que apenas le cierra, es la encargada de requisar a las visitantes en busca de droga, de armas, de lo que sea que no deba llegarles a las presas. La requisa es sistemática y a fondo. Es revulsiva, es mortificante. La mujer usa guantes de plástico y ejecuta su trabajo sin asco ni dobles intenciones. Toca y escarba los cuerpos como por rutina, como quien plancha ropa o sella documentos. A todas las visitantes nos dice mi reina. Usa fórmulas de condescendencia aprendida, recurriendo al diminutivo, como lo hacen las enfermeras. Dice piernitas en vez de piernas. Utiliza el plural de humildad, como el Papa: Nos abrimos la blusita, mi reina. Nos hacemos a un lado, reinita, y nos vamos quitando la chaqueta. A ver, a ver, ¿qué tenemos entre este bolsillo? Nos desabrochamos el sostén, reinita, y alzamos los brazos.
Pobre fila de pobres reinitas, apabulladas por la vejación. La guardiana no se cambia los guantes de plástico para cada tacto: cuando ausculta orificios, coloca sobre el guante de la mano derecha el pañuelo limpio que cada quien ha traído y le va entregando. Su amabilidad de cartilla aumenta el fastidio, las ganas de no estar allí, la vergüenza ajena por esta gente con cara de madrugón y aliento de no haber desayunado, que espera en fila a que la hurguen con dedos enfundados en plástico, y hagan públicas sus celulitis, sus várices, sus cicatrices de viejos golpes o de cirugías mal remendadas. Observo a estas mujeres que, con tal de acompañar un rato a su familiar presa, esperan con resignación a que les ventilen las pequeñas miserias que traían ocultas bajo la ropa hasta este momento solitario y sin orgullo en que las desvisten y les meten mano.
Siento vergüenza también por la guardiana, que se aprieta entre en su uniforme de paño como si fuera armadura; como si quisiera dejar muy claro que a ella no la desviste ni la toquetea nadie. Pobre mujer, con su sucio oficio de violar la intimidad humana.
Se acerca mi turno. Delante de mí pasan dos niños que vienen a visitar a su madre. Me indigno porque también a ellos les sacan los suéteres, les hacen quitar los zapatos. Según se ve, la guardiana ya los conoce.
—Jairito, sumercé por qué no vino la semana pasada —le dice al mayor.
El más pequeño rompe a llorar. Ya me llega el turno, y el malestar se me convierte en náuseas.
—Tenemos listo el pañuelo y abrimos las piernitas —me ordena la mujer.
No soy capaz. Ni traje pañuelo, ni quiero abrir las piernitas. No voy a hacerlo. Estoy a punto de darme media vuelta para largarme, pero lo pienso mejor y recurro de nuevo a mi condición de periodista.
—Vengo a entrevistar a una presa —digo esgrimiendo el carnet, que esta vez surte efecto.
La carcelera me ahorra el reinita y el dedo fisgón: me requisa apenas por encima y me deja pasar.
Los edificios del Buen Pastor están pintados de gris ratón y tienen ventanas pequeñas y enrejadas. Están dispuestos en torno a un enorme patio de cemento. Al centro del patio, sobre un pedestal, hay una estatua sobredimensionada de Cristo. Está claro que se trata del buen pastor que le da nombre al penal, porque en la mano lleva un cayado. A su alrededor pacen tres ovejas pétreas que se agachan mansamente hacia el pasto. O lo que sería pasto si todo el patio no estuviera encementado. En las celdas de los edificios circundantes están encerradas las demás ovejas: una sobrepoblación de 2.129 internas.
Me conducen hasta el pabellón de las que pagan condena por homicidio.
El lugar tiene la pulcritud aséptica de un hospital. De niña me costaba entender por qué olían igual dos lugares tan distintos como los hospitales y los circos. En ambos desinfectan con creolina, me explicó mi madre. Ahora descubro que lo hacen también en las cárceles: deben baldear creolina a lo loco, porque esto huele a hospital. O a circo de fieras. Creolina, qué palabra tan propia de mi madre. Su vocabulario incluía varias así, en desuso, como creolina, mercurocromo, azul de metileno, chifonier, sapolín. Una puerta pintada al sapolín, decía ella. Nunca supe qué sería el sapolín, pero debe ser sapolín la pintura que prodigaron por el interior de este edificio, espesa y grumosa, color crema chantilly. Crema chantilly: también eso lo hubiera dicho mi madre.


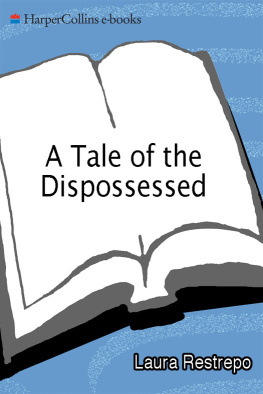




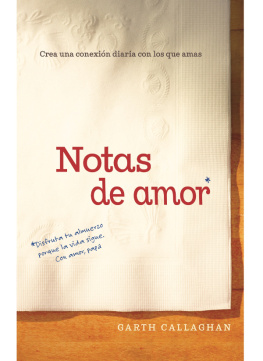

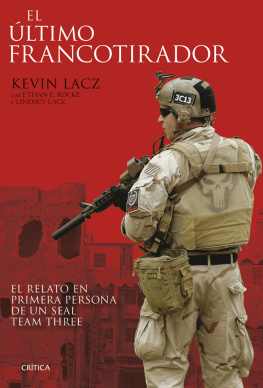

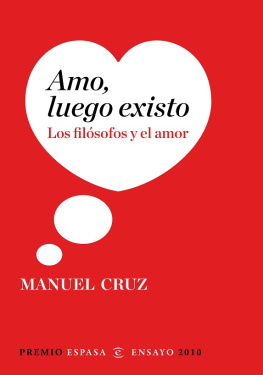

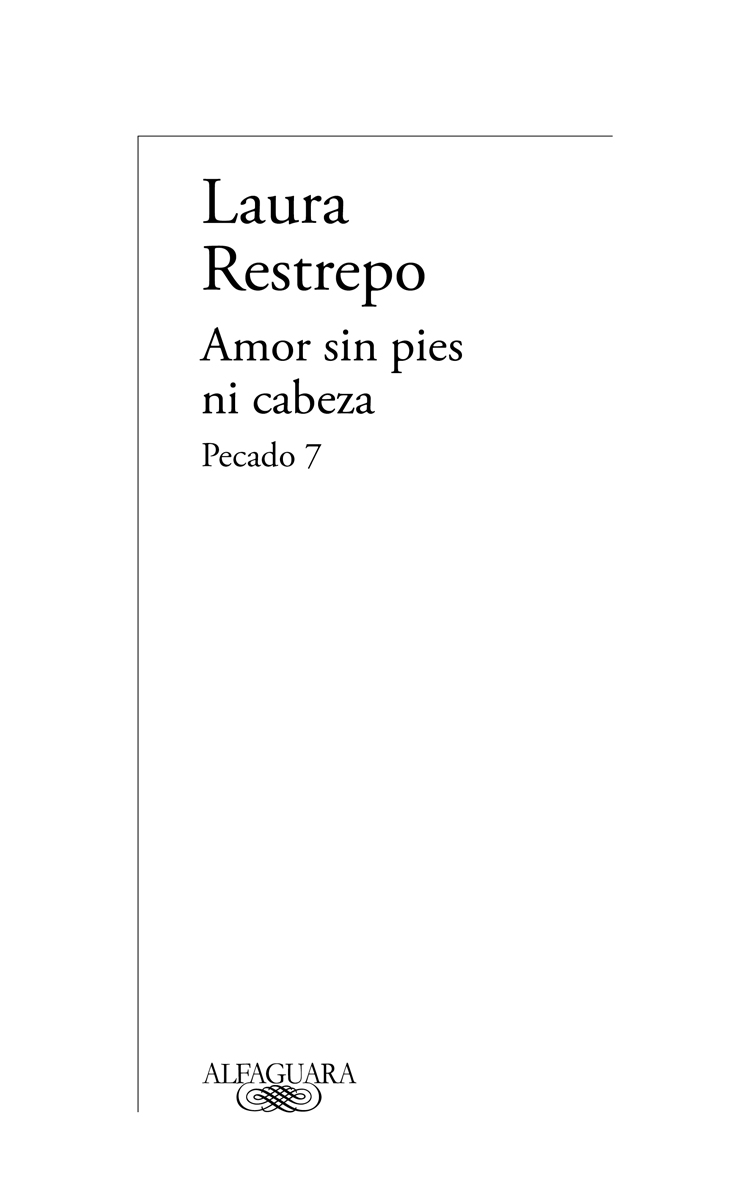

 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer