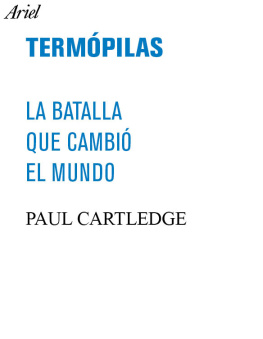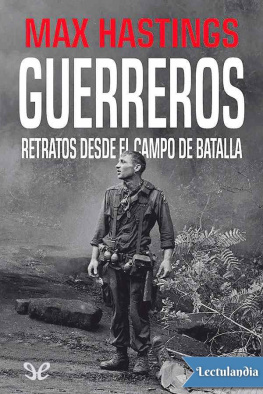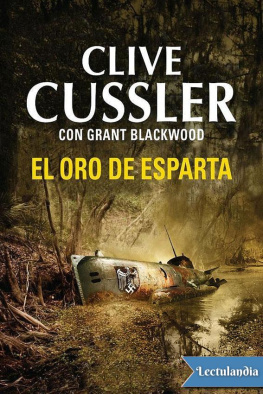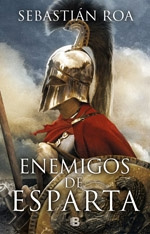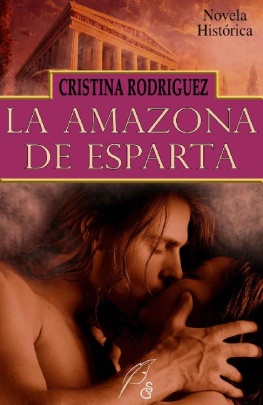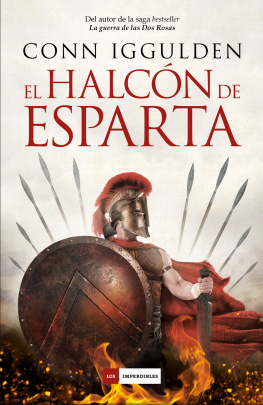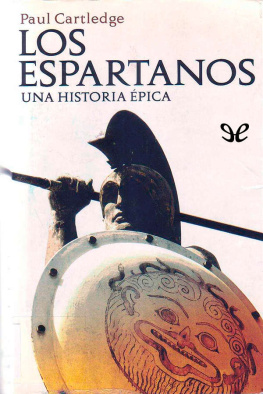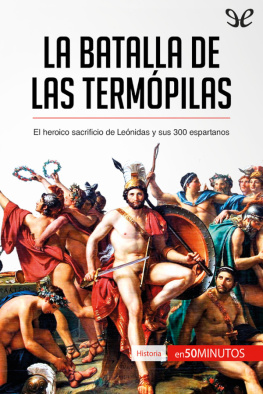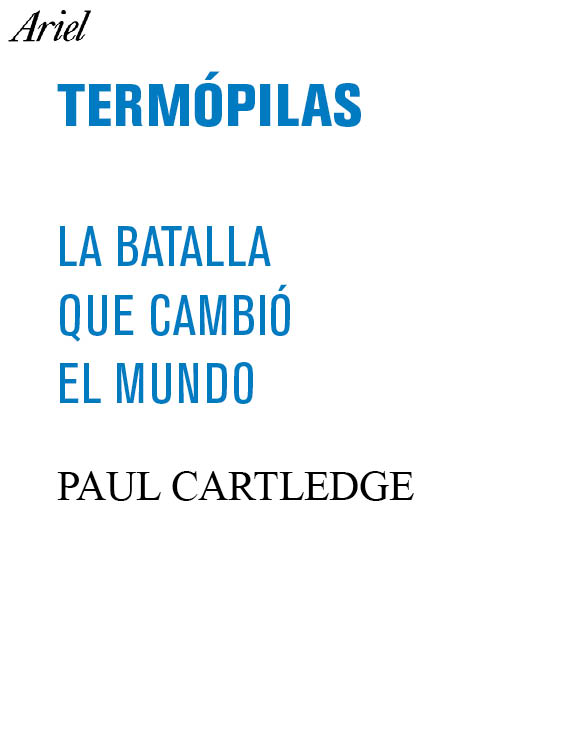Prefacio
Éste es el resultado de las investigaciones [ historiē ] de Heródoto de Halicarnaso para evitar que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido y que las notables y singulares empresas realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros [no griegos] y, en especial, el motivo de su mutuo enfrentamiento queden sin realce.
H ERÓDOTO , Historia, 1, 1
Poco después de concluir mi último libro –sobre Alejandro III Magno, rey de Macedonia (entre otras muchas cosas) de 336 a 323 a. C.–, visité las Termópilas como paso previo a la redacción de éste. Tras trazar la trayectoria de los años en que Alejandro transformó el mundo conocido, me disponía a dar cuenta de una gesta que cambió la historia: la defensa de un angosto desfiladero por un puñado de combatientes. La tarea era similar a aquélla en muchos sentidos, pues en ambos casos se hacía necesario sopesar testimonios, evaluar las consecuencias, juzgar valores...; sin embargo, en éste, el sujeto de estudio, colosal en lo relativo, se concentra en un solo acto representado en un escenario reducido y con un protagonista claro: una resistencia osada –hasta extremos suicidas– en pro de la «libertad».
Las «Puertas Calientes» –pues no otra cosa significa Thermopylai– constituyen una quebrada de escasa anchura situada en la región septentrional de la Grecia central. La denominación de Puertas se debe a su condición de ruta natural y más lógica para cualquier hueste invasora venida del norte con la intención de derrotar a las fuerzas del centro o el sur de Grecia, y la de Calientes, a la presencia en los alrededores de manantiales de aguas medicinales sulfurosas que han llegado hasta nuestros días. Fue allí donde, en agosto de 480 a. C., resistió de forma heroica aquel «puñado» de gente armada –que representaba a un conjunto poco nutrido y vacilante de ciudades griegas– al poderío de una ingente fuerza invasora persa cuyo avance parecía imparable. Los acaudillaba lo más selecto de la soldadesca de Esparta, la polis o ciudad-estado más poderosa de Grecia.
Resulta desconcertante topar con que, hoy, la carretera nacional que une Atenas con la población que la sigue en importancia en nuestros días, la macedonia Tesalónica, se abre camino a través, precisamente, de este lugar de honda raigambre histórica. Tampoco sirve de demasiada ayuda a quien se propone reconstruir en su imaginación aquel episodio del pasado la profunda transformación geomorfológica que ha experimentado la zona. Desde el siglo V a. C. ha sufrido cuando menos dos terremotos de consideración, a lo que hay que unir los depósitos aluviales del río Esperqueo, que han hecho que el mar retroceda unos cinco kilómetros en dirección al norte. En consecuencia, lo que fue en un tiempo un desfiladero de una veintena o treintena de metros de ancho desde el que podían oírse los bramidos del mar cercano se halla hoy convertido en una carretera que atraviesa una meseta costera de sobrada amplitud, en tanto que los sonidos de las olas han quedado reducidos a un suave murmullo distante, perceptible cuando no lo ahoga el rugir de los camiones y del resto del tráfico motorizado que recorre el asfalto a gran velocidad.
Los primeros monumentos modernos consagrados a conmemorar a Leónidas y los demás griegos caídos en aquella batalla desesperada en el año 480 a. C. se erigieron a mediados de 1950, a instancia del gobierno de Grecia y con ayuda de la financiación estadounidense. Aún no había transcurrido mucho tiempo desde que la devastadora guerra civil de 1946-1949 se había cobrado, cuando menos, las vidas de medio millón de griegos. Este enfrentamiento intestino había estallado, a su vez, muy poco después de un desagradabilísimo período de ocupación extranjera por parte de las potencias del Eje (Italia primero, y más tarde Alemania, entre 1941 y 1944), a las que no fue óbice la heroica resistencia que opusieron los griegos a finales de 1940 y que llevó a muchos a comparar la suya con las hazañas protagonizadas por sus ancestros en 480 a. C.
Huelga decir que a la sazón existía gran necesidad de un lenitivo como el que representaba el monumento dedicado a hombres que habían dado la vida por frustrar un intento de invasión y conquista por parte de una potencia extranjera. Las construcciones conmemorativas que se han ido añadiendo desde mediados de la década de 1950 siguen teniendo, en efecto, una gran fuerza y un poder de evocación considerable. Aun así, al estudioso del año 480 a. C. lo aguarda una recompensa aún mayor con sólo cruzar al otro lado de la carretera nacional, toda vez que cerca de allí se encuentra lo que se ha identificado –todo apunta a que de forma acertada– como el otero en el que lucharon su última batalla el rey espartano Leónidas y el reducido grupo de los súbditos que lo acompañaban contra los vasallos de Jerjes, gran rey de Persia. Entre los matorrales que pueblan el lugar, el viajero avisado dará con otro monumento conmemorativo moderno: una losa decorada, como no podía ser menos, con pórfido verde (Lapis lacedaemonius o «piedra laconia») procedente de la región meridional de Esparta. La lápida puede considerarse poética no sólo en un sentido metafórico, sino también en el literal, dado que lleva inscrito el epigrama elegíaco que compuso hace veinticinco siglos Simónides, panegirista contemporáneo de aquellos hechos, hijo de Leoprepes y nativo de la isla de Ceos, que reza:
Caminante, ve a Esparta y di a los espartanos
que aquí yacemos por obedecer sus leyes (Heródoto, 8, 228, 2).
Obediencia y libertad, abnegación llevada a extremos temerarios... Las Termópilas son un lugar testimonial que hace recordar los principios culturales de los espartanos, normas paradójicas que necesitan explicarse en nuestros días tanto como en la época en que el gran Jerjes de Persia se maravillaba al saber que tan temibles guerreros se peinaban a fin de prepararse –cosa que él, sin embargo, ignoraba– para una muerte hermosa.
En Alexander the Great: the Hunt for a New Past, abordé el acto final de uno de los dramas más egregios de la historia de Oriente Medio: la conquista, por parte de Alejandro, del otrora poderoso Imperio persa de la dinastía aqueménida, fundado por Ciro II el Grande en torno a 550. En este libro, he optado por retrotraerme un siglo y medio y contemplar dicho imperio cuando se hallaba en su apogeo o cerca de él, entendido éste como el momento en que más poder, expresable y visible, ejerció desde el Irán originario. En 334, Alejandro invadió el Imperio persa asiático desde el «occidente» europeo: la Grecia septentrional; en 480, Jerjes había invadido Europa –es decir, Grecia– en el mismo punto aproximado, bien que procedente de «oriente». Desde el punto de vista histórico más amplio imaginable, lo que se nos manifiesta no es otra cosa que el enfrentamiento cultural de «Oriente contra Occidente». De hecho, debió de ser algo así. Heródoto, nuestro primer historiador, y el que mejor ha tratado de lo que llamamos «las guerras médicas»,así lo entendió, tal como puede verse en el epígrafe de la p. IX , y serán precisamente sus pasos equilibrados los que marquen la senda que, a una distancia considerable, pretendo seguir.
Asimismo, el conflicto existente entre los espartanos y el resto de los griegos, por un lado, y la hueste persa –incluidos ciudadanos griegos–, por otro, no fue sino el que existía entre la libertad y la esclavitud, y así lo entendieron los helenos de entonces y los que los siguieron. De hecho, hay quien lo ha descrito, y no sin razón, como el verdadero eje de la historia universal. «El interés de toda la historia del mundo pendía trémulo en la balanza», tal como lo expresó con pluma vívida el teórico alemán decimonónico Hegel, cuya atracción por el pasado de la humanidad era notable. Lo que había en juego era nada menos que una serie de formas arcaicas de monoteísmo, la idea de un estado mundial, la democracia y el totalitarismo. La batalla de las Termópilas constituyó, en resumidas cuentas, un momento decisivo no sólo en la historia de la Grecia clásica, sino también en la de todo el orbe, tanto oriental como occidental.