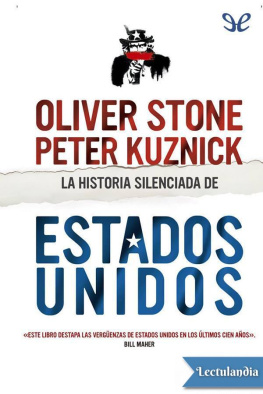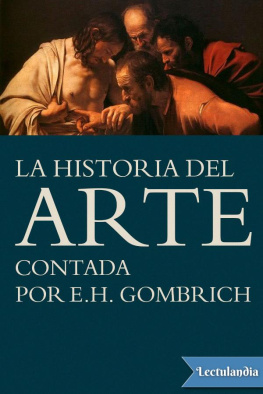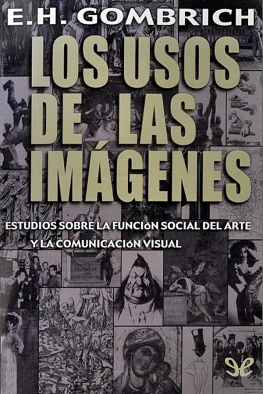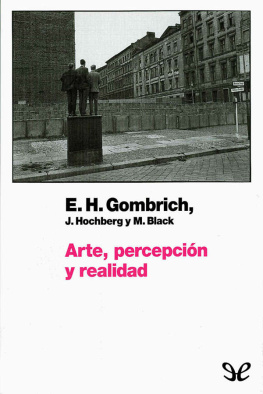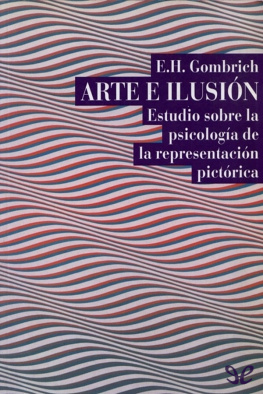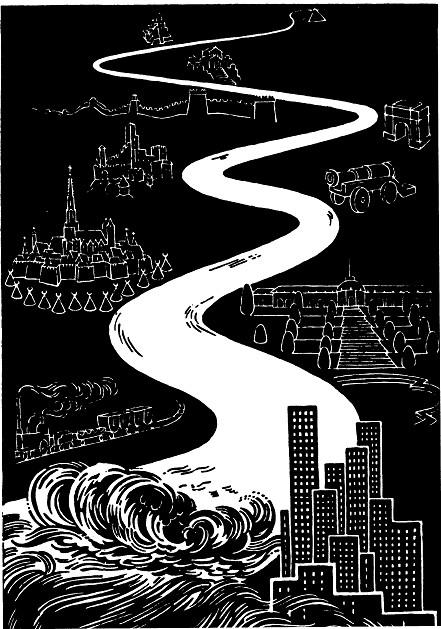PARA ILSE.
PUES SIEMPRE LO ESCUCHASTE ATENTAMENTE.
PRÓLOGO A LA EDICIÓN PÓSTUMA
por
LEONIE GOMBRICH
Mi abuelo, Ernst Gombrich, no solía escribir para niños. Y ni siquiera había estudiado Historia, sino Historia del Arte. Así que el hecho de que su primer libro, Breve historia del mundo, hiciera tantos amigos en el mundo entero y a lo largo de tanto tiempo le produjo tanta mayor alegría y asombro.
Lo había escrito siendo joven y con una relativa premura. Más tarde pensó que ambas circunstancias debieron de haber contribuido a su persistente éxito. Sin embargo, este pequeño libro no habría sido escrito jamás de no haber concurrido diversas casualidades en la Viena de 1935.
Y así fue como nació el libro...
Tras haber concluido el doctorado en la Universidad de Viena, mi abuelo se encontró sin trabajo y con pocas perspectivas de hallar pronto un empleo en aquellos años de dificultades económicas. Un joven amigo suyo, lector en una editorial, le preguntó si no le apetecería echar una ojeada a un libro inglés de historia para niños con la idea de traducirlo posiblemente al alemán. Se lo había recomendado un amigo común que estudiaba Medicina en Londres y debería aparecer en la nueva serie titulada «Wissenschaft für Kinder» («Ciencia para niños»).
La obra impresionó escasamente a mi abuelo, quien dijo al editor Walter Neurath, que más tarde fundaría en Inglaterra la editorial Thames & Hudson, que no merecía la pena traducirlo. «Creo que yo mismo podría escribir algo mejor», le comentó a Neurath, ante lo cual éste le pidió que le enviara un capítulo.
Cuando mi abuelo se hallaba en la última fase de la redacción de su tesis doctoral se había carteado con la hijita de unos amigos que quería saber a qué se dedicaba tan afanoso todo el tiempo. A Ernst Gombrich le divirtió mucho explicarle de manera comprensible el tema de su tesis. Además, según dijo más tarde, se sentía un poco harto de aquel trabajo de escritura científica en el que se había ocupado con tanta intensidad durante sus estudios. Estaba firmemente convencido de la posibilidad de explicar a un niño inteligente la mayoría de las cosas con palabras sencillas, sin recurrir a complicados conceptos técnicos. Así pues, escribió un capítulo lleno de vida sobre la época de la caballería y se lo mandó a Neurath, quien se mostró sumamente contento, pero añadió que, «para que el libro pudiese aparecer según lo planeado, necesitaba el manuscrito completo en seis semanas».
Mi abuelo no estaba muy seguro de poderlo lograr, pero el reto le sedujo y prometió intentarlo. Redactó rápidamente un esquema del libro y decidió qué acontecimientos de la historia mundial debían ser tratados. Para ello se preguntó, sencillamente, qué circunstancias del pasado habían influido sobre la mayoría de los seres humanos y cuáles era las que seguían recordándose mejor. Lugo comenzó a escribir un capítulo diario. Por la mañana leía todo cuanto encontraba en casa de sus padres sobre el tema en cuestión y consultaba también una gran enciclopedia. Por la tarde iba a la biblioteca, donde leía todos los textos posibles sobre la época tratada, a fin de dar mayor credibilidad a su relato. Las noches las reservaba para la redacción. Sólo los domingos transcurrían de otro modo; pero, para describirlos, debo comenzar presentando a mi abuela.
Ilse Heller, que así se llamaba de soltera, había llegado a Viena cinco años antes procedente de Bohemia para concluir sus estudios de piano. No tardó en ser aceptada como alumna por Leonie Gombrich—cuyo nombre me pusieron a mí—. Así fue como Ilse Heller conoció a su futura suegra, antes aún de haberse encontrado con quien iba a ser su marido. En efecto, Leonie presentó incluso a ambos y animó a mi abuelo a mostrar los museos y monumentos turísticos de Viena a su nueva alumna. En 1935 hacía ya tiempo que sus excursiones de fin de semana se habían convertido en una costumbre muy apreciada por ambos, que se casaron al año siguiente. Un domingo, mientras descansaban durante un paseo por el Bosque de Viena—«es posible que estuviéramos sentados en un claro sobre la hierba o encima del tronco de un árbol», recuerda mi abuela—, mi abuelo sacó un fajo de papeles del bolsillo interior de la chaqueta y le preguntó: «¿Puedo leerte una cosa?».
«¿Sabes?, era mejor que leyese en voz alta», dice hoy mi abuela. «Ya entonces tenía una letra espantosa».
Aquel «algo» era, por supuesto, la Breve historia del mundo. A mi abuela le gustó, por lo visto, lo que oyó, y aquellas lecturas continuaron durante las siguientes semanas, hasta concluir el libro: mi abuelo entregó el manuscrito puntualmente en la editorial de Walter Neurath. Si leemos el texto en voz alta, notaremos de qué manera tan maravillosa ha dejado su impronta en el tono del libro ese tipo de lectura, y la dedicatoria permite barruntar cuánto apreciaba mi abuelo aquellos momentos. Para las ilustraciones se contrató a un antiguo profesor de equitación que realizó los dibujos a cinco chelines cada uno. A mi abuelo le gustaba señalar que los numerosos caballos de las figuras están mucho mejor dibujados que las personas.
Cuando se publicó, en 1936, el libro tuvo una acogida muy favorable y los reseñadores pensaron que mi abuelo debía de ser un profesor experimentado. Al cabo de poco tiempo se tradujo ya a cinco idiomas, pero para entonces mis abuelos se hallaban en Inglaterra, donde se quedaron. Los nazis prohibieron pronto el libro, no por motivos antisemitas, sino por considerarlo demasiado pacifista.
Aquello, sin embargo, no fue el final de la