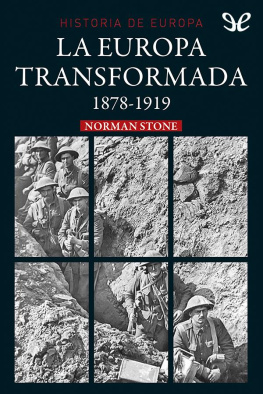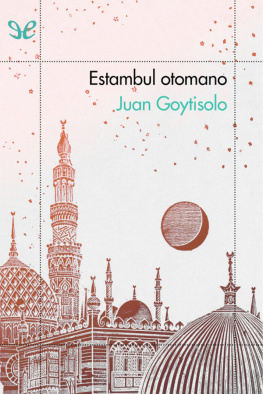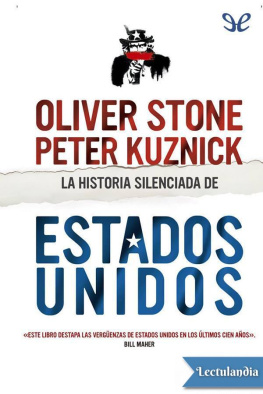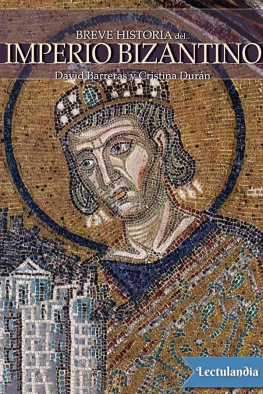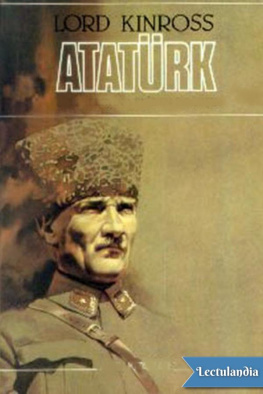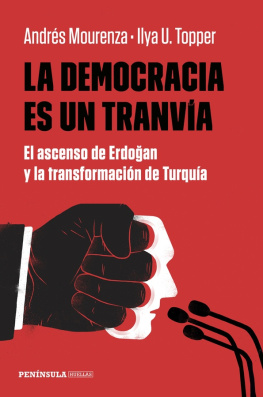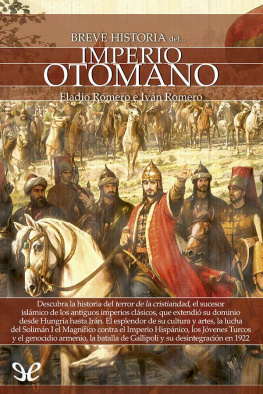I NTRODUCCIÓN
C ONSTANTINOPLA, la última capital del Imperio romano, ocupaba una posición estratégica en el comercio mundial, porque disponía del mejor puerto natural entre Europa y Asia. Por esa razón se convirtió en la capital del imperio que sucedió al romano, el otomano o turco, en 1453, y la posición estratégica de la ciudad sigue siendo evidente en la actualidad. Mientras escribo este libro, en un piso con vistas al Bósforo, veo cada día cómo pasan por el estrecho más de un centenar de barcos, algunos de ellos grandes petroleros o buques de contenedores procedentes de China, que van y vienen del mar Negro. Las reliquias del pasado imperial de Estambul se encuentran por todas partes, ya sea la gran iglesia de la Roma cristiana, la Santa Sofía del siglo VI , o las mezquitas imponentes construidas por los sultanes turcos.
El Imperio otomano es un fantasma que persigue al mundo moderno. Desapareció del mapa al final de la Primera Guerra Mundial, y los vastos territorios que controlaba han vivido un problema detrás de otro. Desde el siglo XIV , se extendió a partir de una base en lo que en la actualidad es el noroeste de Turquía, y se convirtió en un imperio mundial, que se extendía desde la costa atlántica de Marruecos hasta el río Volga en Rusia, y desde la frontera actual entre Austria y Hungría hasta el Yemen e incluso llegó a Etiopía. En el siglo XVIII el imperio perdió el control del mar Negro y del Cáucaso a favor de Rusia; en el siglo XIX perdió los Balcanes con la formación de las naciones-estado, la más importante de las cuales fue Grecia; en el siglo XX , perdió las tierras árabes. Desde entonces, los Balcanes y Oriente Próximo han sido un problema para el mundo y por eso, en la actualidad, existe una cierta nostalgia del Imperio otomano.
«Lawrence de Arabia», un inglés que había hecho tanto en 1916 por animar la revuelta árabe contra los turcos —así los llamaban los extranjeros, aunque ellos mismos no utilizaron el nombre hasta mucho más tarde—, contemplaba Irak, después de la toma de posesión británica en 1919, y se preguntaba por qué la región se había precipitado en un conflicto sangriento de todos contra todos: los británicos tenían desplegado un ejército de 100.000 hombres, apoyados por tanques, aviones y gases venenosos, mientras que los turcos habían mantenido la paz en sus tres provincias iraquíes de Basora, Mosul y Kirkuk con 14.000 hombres reclutados sobre el terreno y sólo noventa ejecuciones al año. El mismo comentario es válido para Palestina, donde los británicos, después de pasarse treinta años intentando que judíos y árabes llegasen a un acuerdo, se dieron finalmente por vencidos y dejaron el tema en manos de las Naciones Unidas. Los Balcanes (y para el caso, también el Cáucaso) presentan otra versión del mismo rompecabezas. El Imperio otomano había mantenido la paz, o al menos había tapado los problemas, y se puede comparar bastante bien con, por ejemplo, la India británica que —aunque cierto virrey pensaba en 1904 que iba a permanecer «para siempre»— duró menos de un siglo.
La India británica también terminó con una partición, dando lugar a la creación de Pakistán como un Estado islámico, que a su vez se partió al separarse Bangladesh, y no tomaría al mundo totalmente por sorpresa si Pakistán también se dividiese según se desarrollen los acontecimientos en Afganistán. Esto plantea una pregunta crucial sobre la Turquía moderna. La capacidad del islam para construir un estado, en los tiempos modernos, no es una historia sin mancha. No es necesario que lleguemos tan lejos como un joven historiador turco del Asia central, Hasan Ali Karasar, y decir «islam, política, economía: elija dos», pero la cuestión sigue siendo muy válida. El Imperio turco y la República turca que lo sucedió en Anatolia deberían analizarse en profundidad para dar una respuesta. ¿Hasta qué punto el éxito de los otomanos se basaba en el islam, o habría que interpretarlo de otra forma y decir que los otomanos tuvieron éxito cuando no se tomaron demasiado en serio el islam?
Los republicanos turcos eran inflexibles ante la idea de que se debía separar la religión del Estado, y la consideraban un obstáculo tremendo al desarrollo. Cuando establecieron la República en 1923, su modelo era Francia, donde en 1905 habían separado la Iglesia y el Estado, y las monjas habían sido expulsadas de los conventos a punta de bayoneta. La Iglesia católica, en su conjunto, había apoyado la persecución del (falsamente) sospechoso de ser un espía judío, Alfred Dreyfus, y pagó por ello. Los republicanos argumentaban que el catolicismo era responsable de la decadencia del país y de que Inglaterra y Alemania hubieran superado a la nación. Había italianos y españoles que pensaban lo mismo. En la actualidad, Turquía intenta entrar en la Unión Europea y si hay un país que pueden considerar fraterno es España: imperio mundial, con siete siglos de historia islámica y después una nación-estado marcada por la omnipresencia de los gobiernos militares. Turquía no sufrió una guerra civil como la española, pero su experiencia en la Primera Guerra Mundial presenta paralelismos escalofriantes.
Los fundadores de la república eran hostiles a la herencia otomana, y en 1924 exiliaron a un centenar de miembros de la dinastía, con una pensión de 2.000 dólares por cabeza: los hombres no pudieron regresar hasta la década de 1970. Existe una cita de Proust sobre el efecto de alguien que mira su historia como contemplaría un pollito recién nacido los trozos de la cáscara del huevo que acaba de abandonar. Después de todo, los republicanos habían ganado la guerra de independencia, la primera victoria real de los turcos desde el siglo XVII , y había sido un triunfo surgido de adversidades considerables. El sultán habría preferido llegar a un acuerdo con las potencias occidentales, y en especial con los británicos, como si fuera una especie de Aga Kan. Por eso los republicanos lo repudiaron a él y a su legado. Santa Sofía se convirtió en un museo, y los islamistas fueron expulsados sin piedad de la universidad y reemplazados por una serie de refugiados estelares de la Alemania de Hitler, con los que he iniciado el libro.
La república ha sido un éxito considerable, en especial desde 1980, cuando se produjo un golpe militar comparable al de Pinochet en Chile, y mientras escribo se están desarrollando dos proyectos de ingeniería de alcance mundial. El primero es un túnel bajo el Bósforo, que permitirá conectar Ankara con Europa a través de trenes de alta velocidad, a imagen del túnel del Canal de la Mancha. El segundo es aún mayor. Turquía oriental sigue bastante subdesarrollada, a excepción de algunas zonas concretas. En la actualidad, dos grandes pantanos construidos en los ríos bíblicos, el Tigris y el Éufrates, no sólo están proporcionando regadío e hidroelectricidad, sino que también están impulsando una revolución social, porque el aumento creciente del nivel de prosperidad en esta zona de Anatolia (mayoritariamente kurda), la está convirtiendo en un mundo completamente diferente del de sus vecinos al este y al sur. Sin embargo, la república se ha tropezado con los problemas a los que se debe enfrentar toda ilustración: los hijos se comen a los padres. Los secularistas han sido desplazados por los anatolios, con frecuencia religiosos, y se han planteado muchos interrogantes sobre la identidad de los turcos.
Si eres turco, te tienes que preguntar qué le debes a: (1) la antigua tradición nativa turca; (2) Persia; (3) Bizancio; (4) el islam; (5) qué tipo de islam; y (6) la occidentalización consciente. La historia no demasiado feliz de los intentos de Turquía para entrar en la Unión Europea ha provocado que todo esto ocupe el primer plano, y se ha producido otro cambio importante en los términos del debate: la mayor parte de Turquía es en la actualidad aceptablemente próspera (en términos de peso económico vale más que los Estados ex comunistas miembros de la Unión Europea y, de nuevo como España, ha «despegado» desde el punto de vista económico). Los primeros gestores de la república fueron occidentalizadores convencidos, con un fundamento ideológico en el nacionalismo turco y la determinación de expulsar de la vida pública la influencia de la religión, que se podía rechazar fácilmente como oscurantismo. Pero el tema no es tan sencillo. La prosperidad se extiende y despierta la vida adormecida de las ciudades provincianas de Anatolia. Sus políticos son religiosos y Turquía está gobernada, y no demasiado mal, por un gobierno que a veces cita a la democracia cristiana europea como su ejemplo. Esto ha provocado bastantes convulsiones y en la actualidad existe una preocupación extraordinaria por la historia: incluso los taxistas tienen unos conocimientos bastante amplios.