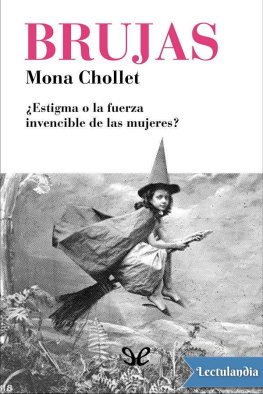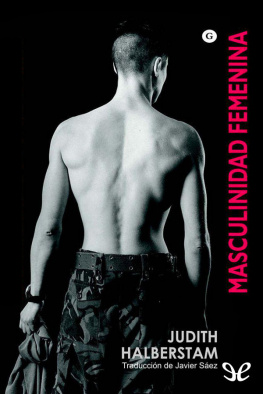Agradecimientos
Un agradecimiento a Katia Berger, Eleonora Faletti, Frédéric Le Van y Thomas Lemahieu, así como a mi editor, Grégoire Chamayou, por las valiosas relecturas, observaciones, objeciones y sugerencias.
Gracias también a Xavier Monthéard.
A Constance, porque «un gato es un gato».
Introducción
¿Escribir un libro para criticar el deseo de ser hermosa? «¡Pero si no hay nada malo en querer ser hermosa!», me dijeron algunas veces al mencionar el proyecto de este ensayo. No hay nada malo, en efecto: quisiera incluso defender este deseo (véase cap. 2). El problema es que hacerlo equivale, en cierta medida, a decirle a un alcohólico al borde del coma etílico que un vaso de vez en cuando nunca le ha hecho daño a nadie.
Por lo tanto, hay que admitirlo: en una sociedad donde lo que importa es, ante todo, la venta de productos, donde la lógica consumista se extiende a todos los ámbitos de la vida, donde la desaparición paulatina de los ideales deja el campo libre a las neurosis, una sociedad en la que reinan, simultáneamente, la fantasía de ser todopoderosos y un odio muy antiguo al cuerpo (sobre todo al cuerpo femenino), es casi imposible disfrutar de los cuidados asociados a la belleza en ese clima de serenidad idílica que nos vende la ilusión publicitaria. Sin embargo, incluso si cada tanto protestamos contra esas normas tiránicas, la realidad que subyace tras las preocupaciones estéticas de las mujeres es objeto de una negación sorprendente. La imagen de la mujer equilibrada, plena, activa, seductora, y que además se esfuerza por no perder ninguna de las oportunidades que le ofrece nuestro mundo moderno e igualitario, constituye una suerte de verdad oficial a la que nadie parece querer renunciar.
Mientras tanto, y sin que nos diéramos cuenta, nuestra visión de la feminidad se redujo cada vez más a una serie de clichés desabridos y conformistas. En parte debido a una época tan dura para la mujer, es grande la tentación de replegarse dentro de las vocaciones tradicionales: embellecerse y comportarse de modo maternal (véase cap. 1). El cine está gangrenado por el fenómeno de las «musas», actrices que han sido contratadas por empresas de perfumes, o de bolsos, o por una marca de cosméticos, y que están más preocupadas por cuidar su imagen de perchero escuálido impecablemente vestido que por enriquecerse intelectualmente. El éxito de los blogs de moda o belleza también es testimonio de un horizonte mental saturado de cremas y de trapos (véase cap. 3).
Más allá de la belleza de las imágenes, la omnipresencia de modelos inalcanzables provoca en gran cantidad de mujeres un odio hacia sí mismas que las hace entrar en una espiral dañina y destructiva, en la que invierten cantidades exorbitantes de energía. La obsesión por la delgadez permite entrever una condena persistente de lo femenino, un sentimiento de culpabilidad oscuro y devastador (véase cap. 4). El temor a ser dejada de lado está en el origen de los proyectos de moldear, a través de la cirugía, un cuerpo que se percibe como materia inerte, desencantada, maleable a voluntad, como un objeto externo con el que una ya no se identifica de ninguna manera (véase cap. 5). Finalmente, la globalización de las industrias cosméticas y de los grupos mediáticos expande por todo el planeta el modelo único de la blancura, lo que, a veces, reactiva jerarquías locales nocivas (véase cap. 6).
Las consecuencias de esta alienación no se limitan tan solo a una pérdida de tiempo, de dinero y de energía. El miedo de no gustar, de no estar a la altura de lo que se espera de una, sentirse sometida a los juicios ajenos, no tener nunca la certeza de merecer el amor y la atención de los demás traduce y amplifica una inseguridad psíquica y una desvalorización personal que extienden sus efectos a cada uno de los ámbitos de las vidas de las mujeres. Lo cual las lleva a aceptar todo lo que su entorno les impone; a dejar de lado su propio bienestar, sus intereses, sus percepciones en beneficio de quienes las rodean; las llevan a sentirse siempre culpables de algo; a adaptarse a toda costa en lugar de fijar sus propias reglas; a no saber existir de otra manera sino mediante la seducción, condenándose a un estado de subordinación permanente; a ponerse al servicio de figuras masculinas a las que se admiran, en lugar de perseguir sus propios objetivos. La cuestión del cuerpo, por cierto, podría constituir una palanca esencial, la llave de una avanzada de los derechos de las mujeres en otros ámbitos; desde la lucha contra la violencia conyugal hasta la lucha contra las desigualdades laborales y la defensa de los derechos reproductivos.
En Francia, la cuestión del cuerpo siempre se ha situado en un punto ciego; suscita más bien indiferencia. Las feministas, al contrario de sus pares estadounidenses, nunca se apropiaron verdaderamente de este tema, viéndolo, en el mejor de los casos, como un desafío secundario. A este relativo desinterés se añade la ausencia de una tradición francesa que estudie la cultura de masas, considerada un objeto científico indigno, anodino o vulgar (o todo a la vez). Mientras tanto, las películas, las telenovelas, los programas televisivos, los juegos, las revistas —precisamente porque implican una relación afectiva y lúdica con las representaciones que proponen, y porque ponen en marcha los poderes de la ficción y del imaginario— moldean profundamente la mentalidad de su público, sea joven o no.
En este contexto, una revista como Elle puede proclamarse feminista sin provocar (siempre) hilaridad, y una Elisabeth Badinter juzgar inofensivos ciertos anuncios publicitarios sin que eso empañe su prestigio. Fue necesario esperar a la publicación de su libro sobre los supuestos desvíos de la ecología, en 2010, para que la nombraran principal accionista de Publicis, la tercera agencia de publicidad más grande del mundo, después de haber sido durante mucho tiempo eclipsada por el prestigio de su marido. Del mismo modo, en 2011, los comentarios sobre los sujetadores push-up o mini-spas de las niñas a menudo se limitaban a acusar al «marketing». Esto nos recuerda a algún autor que, tras soltar un chiste racista o misógino, al ver que su interlocutor no está doblado en dos de la risa, añade enseguida: «¡Oh, tan solo pretendía hacer una gracia!». Pero no hay nada de inocente en pretender vender precisamente con eso, como tampoco lo es pretender que se rían con eso.
¿Debemos hablar de indiferencia o de consentimiento? Iniciar una crítica de la alienación femenina relacionada con la obsesión por la apariencia hace aparecer inmediatamente la peor pesadilla de los ensayistas de Saint-Germain-des-Prés: la feminista estadounidense, una tanqueta de combate alzada sobre sus zapatillas deportivas —número 44—, que exhibe sus piernas velludas, mientras se mortifica, emitiendo su letanía «victimaria» con voz cavernosa, en un intento de llevar a juicio por violación a uno que la miró directo a los ojos sin su consentimiento. ¡No hay nada de eso aquí! De todos modos, y para afirmar el conjuro de este espectro funesto, se nos explica que no necesitamos ese tipo de debates porque en Francia se viene trabajando en favor de la igualdad de los sexos, sin perder por ello el delicioso escalofrío de los juegos de seducción. (Lo que nos lleva a preguntarnos cómo hacen en Estados Unidos para seguir reproduciéndose).
Para demostrarlo, Pascal Bruckner, en La tentación de la inocencia». Y, sin embargo, argumenta: «No es impensable que una sociedad reúna, respecto de un mismo tema, delicadeza y brutalidad. Por consiguiente, desde la segunda mitad del siglo XX, hay un desarrollo paralelo de la preocupación por los animales domésticos y del maltrato de los animales de cría». El arte de elegir las comparaciones…
Así, según la autora, se subestiman las virtudes casi taumatúrgicas —verdadera fórmula mágica— que tendría la galantería sobre los aspectos irritantes que puede presentar cierta condición de las mujeres francesas: «En el seno de sus hogares, las mujeres francesas, incluso si trabajan, no hacen de sirvientas. Hacen lo que les apetece hacer. Sin darnos cuenta, estamos habituadas a que se nos respete. Es casi imposible que un marido le hable a su mujer como si esta fuese una sirvienta». El señor francés es demasiado bueno. Al menos, queda claro por quién se toma partido y se anuncia la homofobia con total tranquilidad: «Al malestar que afecta el carácter nacional se añade, en el caso de la galantería, un segundo factor de amenaza: las graves repercusiones sobre las identidades sexuales que ha producido el cuestionamiento feminista y, luego, la afirmación de las homosexualidades».