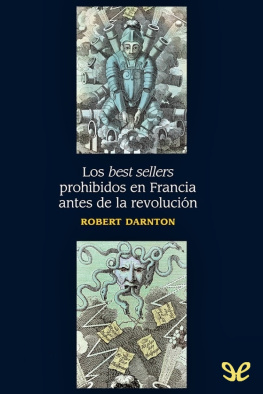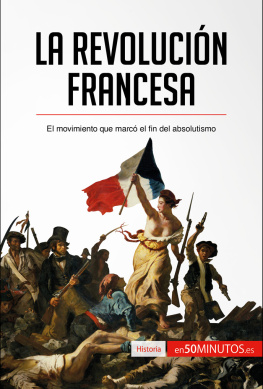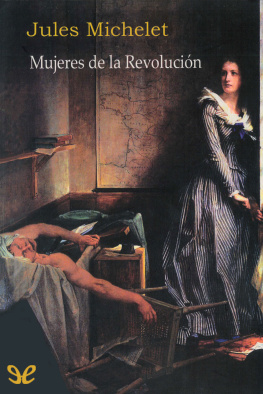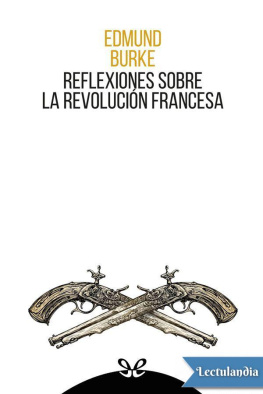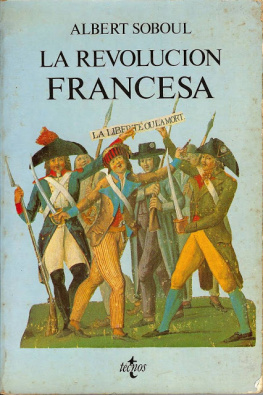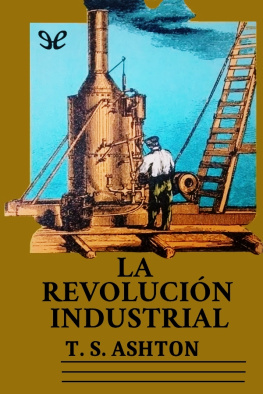THÉRÈSE FILÓSOFA, O MEMORIAS
PARA SERVIR A LA HISTORIA DEL PADRE
DIRRAG Y DE MADEMOISELLE ERADICE
Thérèse philosophe, ou mémoires pour servir
à l’histoire du P. Dirrag et de Mlle Eradice
[No hay datos de fecha ni lugar de publicación de esta obra, probablemente fue publicada en 1748 y escrita por JeanBaptiste de Boyer, marqués d’Argens].
¿QUÉ, SEÑOR? ¿En serio queréis que escriba mi historia, deseáis que os describa las escenas místicas de mademoiselle Eradice con el reverendísimo Padre Dirrag, que os informe sobre las aventuras de madame C. con el abate T.? ¿Pedís esto a una muchacha que nunca antes ha escrito una descripción ordenada y detallada? ¿Deseáis un cuadro donde las escenas que os he relatado o aquellas en las que he participado no pierdan nada de su lascivia y que los razonamientos metafísicos conserven toda su energía? En verdad, querido conde, esto me parece superior a mis fuerzas. Por lo demás, Eradice ha sido mi amiga, el Padre Dirrag fue mi director espiritual, tengo motivos de gratitud a madame C. y al abate T. ¿Habré de traicionar la confianza de personas para con las que estoy muy obligada, puesto que fueron las acciones de unos y las prudentes reflexiones de los otros las que me abrieron de a poco los ojos sobre los prejuicios de mi juventud? Pero, decís, si el ejemplo y la reflexión causaron mi felicidad, ¿por qué no tratar de contribuir a la felicidad de los demás por el mismo camino, a través del ejemplo y la reflexión? ¿Por qué temer escribir verdades útiles para el bien de la sociedad? Pues bien, mi querido benefactor, no me opondré más: escribiré, mi ingenuidad suplirá al estilo pulido ante las personas que piensan, y poco me preocupan los tontos. No, vos no sufriréis jamás una negativa de vuestra querida Thérèse, veréis todos los repliegues de su corazón desde la más tierna infancia, su alma entera se revelará en los detalles de las pequeñas aventuras que la han llevado, como a pesar de sí misma, paso a paso, hasta el colmo del placer.
[…]
APÓSTROFE A LOS TEÓLOGOS
SOBRE LA LIBERTAD DEL HOMBRE
Responded, teólogos astutos o ignorantes, que inventáis nuestros crímenes a vuestro capricho: ¿quién puso dentro mío las dos pasiones que en mí combatían, el amor de Dios y el amor del placer carnal? ¿La naturaleza o el diablo? Elegid. Pero ¿osaríais afirmar que la una o el otro sean más poderosos que Dios? Si le están subordinados, es Dios quien ha permitido que estas pasiones existiesen en mí; son obra suya. Pero, replicaréis, Dios os ha dado la razón para iluminaros. Sí, pero no para determinar mi voluntad. La razón por cierto me había hecho percibir las dos pasiones que me movían; gracias a ella deduje luego que, proviniendo todo de Dios esas pasiones me venían de Él con todas sus fuerzas. Pero esta misma razón que me iluminaba no me llevaba a elegir. Como Dios, sin embargo —seguiréis vosotros—, os ha dejado ser dueña de vuestra voluntad, erais libre de decidiros por el bien o por el mal. Puro juego de palabras. Esta voluntad y esta pretendida libertad no tienen fuerza propia, no obran sino siguiendo la fuerza de las pasiones y de los apetitos que nos solicitan. Por ejemplo: yo sería libre aparentemente de matarme, de arrojarme por la ventana. En modo alguno: como las ganas de vivir son más fuertes en mí que las ganas de morir, jamás me mataré. Cierta persona, diréis, es sin duda dueña de dar a los pobres, a su indulgente confesor, los cien luises de oro que tiene en su bolsillo. No lo es: como el deseo que tiene de conservar su dinero es más fuerte que el de obtener una absolución inútil de sus pecados, guardará por supuesto su dinero. En fin, cada uno puede demostrarse a sí mismo que la razón sólo sirve para dar a conocer al hombre cuál es el grado de deseo que tiene de hacer o de evitar algo, junto con el placer y el disgusto que resultará de ello. De este conocimiento adquirido por la razón resulta lo que llamamos la voluntad y la determinación. Pero esta voluntad y esta determinación están tan perfectamente sometidas a la intensidad de la pasión y el deseo que nos mueve como un peso de dos libras lo está a uno de cuatro en el otro plato de la balanza.
Sin embargo, me dirá algún razonador que sólo percibe lo exterior, ¿no soy libre de beber en mi cena una botella de vino borgoña o de champaña?, ¿no soy dueño de elegir para mi paseo la grande allée de las Tullerías o la terraza de los Feuillants?
Convengo en que en todos los casos en que el alma es completamente indiferente a su destino, que cuando los deseos de hacer una cosa u otra están perfectamente balanceados, en equilibrio exacto, no podemos percibir esta falta de libertad: es una visión lejana en la que no discernimos los objetos. Pero si nos acercamos un poco a ellos, percibiremos enseguida y claramente el mecanismo de las acciones de nuestra vida, y tan pronto conozcamos una las conoceremos a todas, puesto que la naturaleza obra por un mismo principio.
Nuestro interlocutor se sienta a la mesa; le sirven ostras: este plato lo determina a elegir la champaña. Pero, se dirá, él era libre de elegir el borgoña. Yo afirmo que no: es cierto que otro motivo, otro deseo más poderoso que el primero podía determinarlo a beber este último vino. Pues bien, en este caso, este último deseo habría constreñido igualmente su pretendida libertad.
La misma persona, entrando en las Tullerías ve una bella conocida en la terraza de los Feuillants: se decide a alcanzarla a menos que otra razón de interés o de placer lo conduzca a la grande allée. Pero, sea cual fuere la dirección elegida, siempre habrá una razón, un deseo que lo decidirá invenciblemente a tomar el partido que reflejará su voluntad.
Para admitir que el hombre es libre debe suponerse que se determina por sí mismo. Pero si está determinado por los grados de pasión con que lo afectan la naturaleza y las sensaciones, no es libre; un grado de deseo más o menos vivo lo decide de manera tan inexorable como un peso de cuatro libras superará al de tres. Pregunto además a mi interlocutor qué le impide pensar como yo sobre el tema tratado y por qué no puedo yo decidirme a pensar como él sobre este mismo asunto. Me contestará sin duda que sus ideas, sus nociones, sus sensaciones, lo obligan a pensar como lo hace. Pero, según esta reflexión, que le demuestra a sí mismo que no es dueño de tener la voluntad de pensar como yo, ni yo de pensar como él, debe convenir en que no somos libres de pensar de un modo u otro. Ahora, si no somos libres de pensar, ¿cómo seríamos libres de obrar pues el pensamiento es su causa y la acción sólo su efecto? Y, ¿puede un efecto libre resultar de una causa que no es libre? Allí hay una contradicción.
Para convencernos finalmente de esta verdad ayudémonos con la luz de la experiencia. Gregorio, Damon y Filinto son tres hermanos criados por los mismos maestros hasta los veinticinco años. Nunca se han separado, han recibido la misma educación, las mismas lecciones de moral, de religión. Sin embargo, Gregorio gusta del vino, Damon de las mujeres, y Filinto es devoto. ¿Quién ha determinado las tres diferentes voluntades de estos tres hermanos? No puede ser lo aprendido, ni el conocimiento del bien y del mal moral pues han recibido los mismos preceptos de los mismos maestros. Cada uno de ellos tenía entonces en sí diferentes principios, diferentes pasiones que han determinado sus diferentes voluntades, a pesar de la uniformidad de los conocimientos adquiridos. Es más: Gregorio, que gustaba del vino, era la persona más digna, más sociable, el mejor amigo cuando estaba sobrio, pero al beber este licor encantador se volvía malediciente, calumniador, peleador; habría cortado el cuello de su mejor amigo por placer. Ahora, ¿era Gregorio dueño de este cambio de voluntad que de pronto se producía en él? No, ciertamente, porque estando sobrio detestaba los actos que había sido forzado a cometer bebido. Algunos tontos, sin embargo, admiraban el espíritu de continencia en Gregorio, que no gustaba de las mujeres, la sobriedad de Damon, que no gustaba del vino, y la piedad de Filinto, que no gustaba ni de las mujeres ni del vino pero que obtenía un placer igual que el de los primeros en su gusto de la devoción. Así la mayoría de los hombres se engañan con la idea que tienen del vicio y de las virtudes humanas.