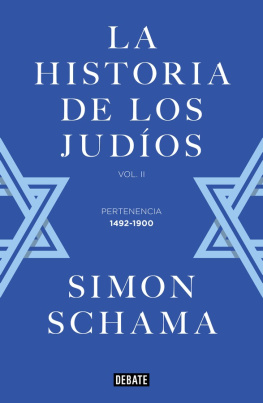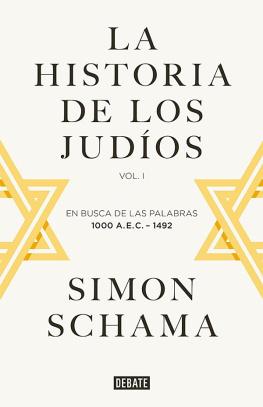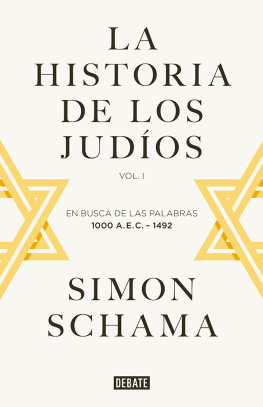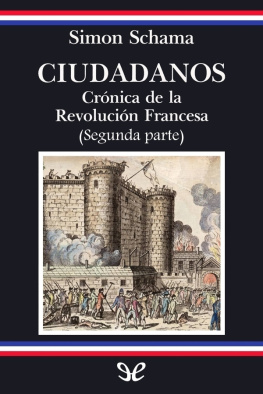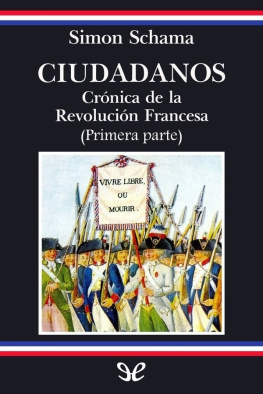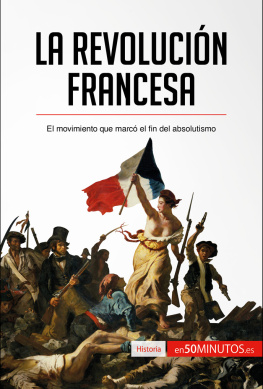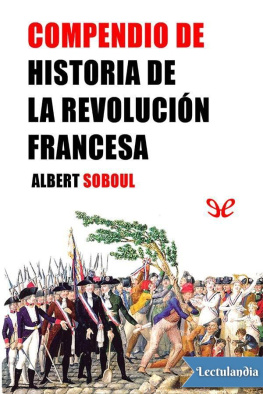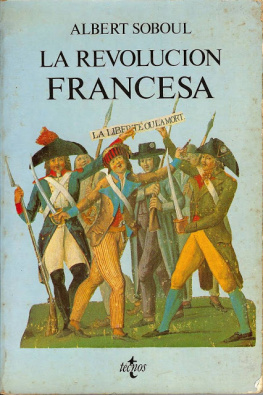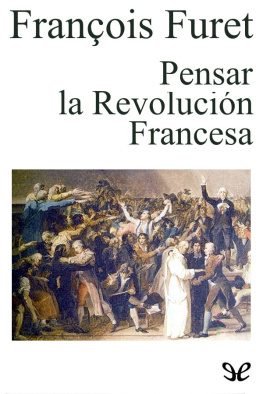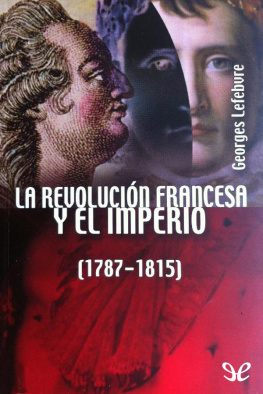Ciudadanos
Una crónica de la Revolución francesa
SIMON SCHAMA
Traducción de
Aníbal Leal

A Jack Plumb
J’avais rêvé une république que tout le monde
eût adorée. Je n’ai pu croire que les hommes
fussent si féroces et si injustes.
«Había soñado con una república venerada por el
mundo entero. No podía creer que los hombres
fuesen tan feroces y tan injustos.»
C AMILLE D ESMOULINS
a su esposa desde la prisión
4 de abril de 1794
[...] Fue en verdad una hora
de fermento universal; los hombres más apacibles
estaban agitados, y las conmociones, el choque
de la pasión y la opinión resonaban en los muros
de los pacíficos hogares con turbadores sonidos.
El suelo de la vida común era en aquel tiempo
demasiado abrasador para pisarlo; a menudo dije entonces,
y no solo entonces, «¡qué burla es esta
de la historia; del pasado y lo que vendrá!
Ahora siento cómo he sido engañado
leyendo la crónica de las naciones y sus obras, creyendo,
confianza otorgada a la vanidad y el vacío;
¡oh! qué burla merece la página que refleje
en los tiempos futuros el rostro de lo que es ahora».
W ILLIAM W ORDSWORTH,
El Preludio (1805)
IX, 164-177
L’histoire accueille et renouvelle ces gloires déshéritées; elle donne nouvelle vie à ces morts, les ressuscite. Sa justice associe ainsi ceux qui n’ont pas vécu en même temps, fait réparation à plusieurs qui n’avaient paru qu’un moment pour disparaître. Ils vivent maintenant avec nous qui nous sentons leurs parents, leurs amis. Ainsi se fait une famille, une cité commune entre les vivants et les morts.
«La historia acoge y renueva estas pasadas glorias; confiere nueva vida a estos muertos, los resucita. Su justicia asocia así a los que no fueron contemporáneos, otorga una reparación a varios que habían aparecido solo un momento para desaparecer. Viven ahora con nosotros de modo que sintamos a sus padres y sus amigos. Así se forma una familia, una ciudad común entre los vivos y los muertos.»
J ULES M ICHELET ,
Prefacio a Histoire
du XIXeSiècle, II
Prefacio
Cuando se le preguntó acerca de la importancia de la Revolución francesa, se dice que el primer ministro Chu En-lai contestó: «Es demasiado pronto para decirlo». Doscientos años aún puede ser demasiado pronto (o quizá demasiado tarde) para decirlo.
Los historiadores han depositado una excesiva confianza en el saber aportado por la distancia, pues han creído que, en cierto modo, esta confiere objetividad, uno de esos inalcanzables valores en los cuales han depositado tanta fe. Tal vez haya argumentos favorables a la proximidad. Lord Acton, que pronunció sus primeras y famosas conferencias acerca de la Revolución francesa en Cambridge durante la década de 1870, aún podía escuchar de primera mano, de labios de uno de los miembros de la dinastía de los Orleans, el recuerdo de este hombre sobre «Dumouriez balbuciendo en las calles de Londres cuando oyó la noticia de Waterloo».
La sospecha de que el partidismo ciego perjudicó fatalmente las grandes crónicas románticas de la primera mitad del siglo XIX dominó la reacción de los estudiosos durante la segunda mitad. A medida que los historiadores se institucionalizaron para convertir su disciplina en una profesión académica, llegaron a creer que la concienzuda investigación en los archivos podía aportar imparcialidad: la condición previa para extraer las misteriosas verdades de causa y efecto. El resultado que se buscaba debía ser científico más que poético, impersonal más que apasionado. Y si bien durante cierto tiempo los relatos históricos continuaron enfrascados en el ciclo vital de los estados-naciones europeos —las guerras, los tratados y los derrocamientos—, la atracción magnética de las ciencias sociales fue tal que las «estructuras», tanto sociales como políticas, parecieron convertirse en los objetos principales de la búsqueda.
En el caso de la Revolución francesa esto implicó apartar la atención de los hechos y de las personalidades que habían dominado las crónicas épicas de las décadas de 1830 y 1840. El brillante estudio de Tocqueville El Antiguo Régimen y la Revolución, fruto de su propia investigación en los archivos, suministró un caudal de fría razón allí donde antes solo existían las ardientes riñas del partidismo. El carácter excepcional de su visión reforzó (aunque desde un punto de vista liberal) la afirmación científica marxista de que la importancia de la Revolución debía buscarse en cierto gran cambio sobrevenido en el equilibrio del poder social. Desde ambos puntos de vista, las manifestaciones de los oradores eran poco más que mera verborrea, que disfrazaba mal la impotencia que padecían a manos de las fuerzas históricas impersonales. Asimismo, el flujo y el reflujo de los hechos podía llegar a ser inteligible solo si se desplegaba de manera que revelase las verdades «esenciales», sobre todo sociales, de la Revolución. En el núcleo de estas verdades había un axioma, compartido por los liberales, los socialistas y también por los nostálgicos realistas cristianos; a saber, la Revolución, en efecto, había sido el crisol de la modernidad: el recipiente en el que se habían vertido, para bien o para mal, todas las características del mundo social moderno.
En el mismo sentido, si todo lo ocurrido poseía este significado trascendente, las causas que lo generaban debían poseer por fuerza una magnitud similar. Un fenómeno de intensidad tan incontrolable que, evidentemente, había barrido un universo entero de costumbres, mentalidades e instituciones tradicionales solo podía ser el resultado de contradicciones que estaban profundamente imbricadas en la textura del «antiguo régimen». Así, entre el centenario de 1889 y la Segunda Guerra Mundial, aparecieron gruesos volúmenes que documentaron todos los aspectos de estos fallos estructurales. Las biografías de Danton y Mirabeau desaparecieron, al menos del catálogo de las ediciones eruditas respetables, y las reemplazaron estudios de las fluctuaciones de los precios en el mercado del trigo. En una etapa aún más tardía, los grupos sociales determinados, colocados en una clara oposición de unos contra otros —la bourgeoisie, los sans-culottes—, fueron definidos y disecados, y los números de su baile dialéctico se convirtieron en la única coreografía posible de la política revolucionaria.
Durante los cincuenta años que pasaron desde el sesquicentenario, se observó una grave pérdida de confianza en este enfoque. Los drásticos cambios sociales imputados a la Revolución parecen desdibujados o, en verdad, invisibles. La bourgeoisie, que según las versiones marxistas clásicas representaba a los autores y los beneficiarios de los hechos, se ha convertido en un conjunto de zombis sociales, en el producto de obsesiones historiográficas más que de realidades históricas. Otras alteraciones en la modernización de la sociedad y las instituciones francesas dan la impresión de haber sido anticipadas por la reforma del Antiguo Régimen. Lo que persiste destaca tanto como lo que se quiebra.
Tampoco parece que la Revolución se ajuste a un gran proyecto histórico, predeterminado por fuerzas inexorables de cambio social. Al contrario, podría decirse que se trata de un fenómeno formado por azares y consecuencias imprevistas (no es la menor de ellas la convocatoria de los propios Estados Generales). Numerosos y excelentes estudios de las provincias han demostrado que, en lugar de una sola revolución impuesta por París al resto de la Francia homogénea, a menudo aquella fue un fenómeno determinado por las pasiones y los intereses locales. Al mismo tiempo que se observó la recuperación del lugar como algo determinante, otro tanto sucedió con las personas; ya que, al perder fuerza los imperativos de la «estructura», los relacionados con la acción individual y sobre todo con la manifestación revolucionaria cobraron, en consecuencia, más relevancia.