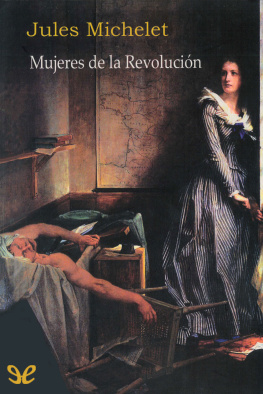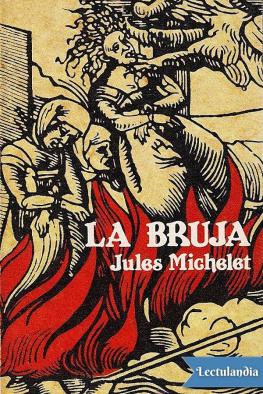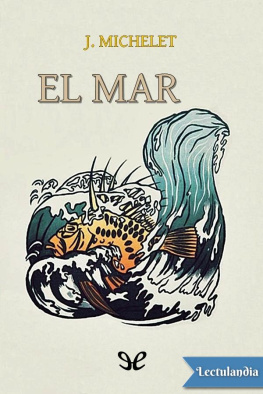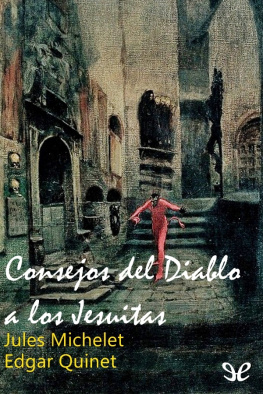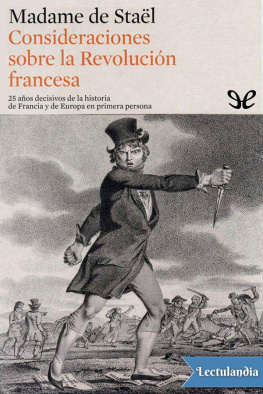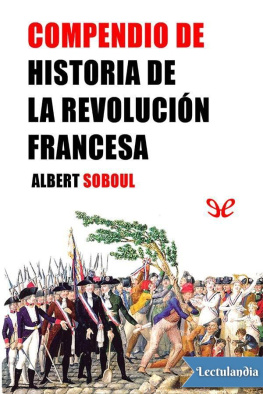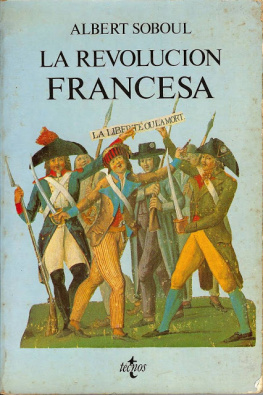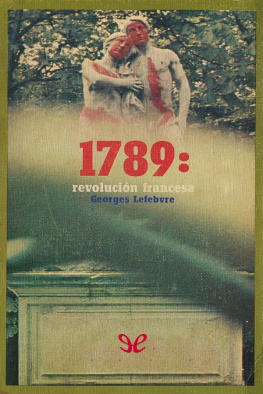JULES MICHELET (París, 1798-1874) Escritor e historiador francés especialista en la Revolución Francesa. Nacido en París en una familia de editores, demostró sus capacidades como historiador que le sirvieron para acceder en 1838 al Colegio de Francia. Sus cursos provocaron rápidamente un gran escándalo por su anticlericalismo y ostentoso liberalismo, hasta tal punto que tuvieron que ser suspendidos en más de una ocasión. Aunque historiador universal (Historia de Francia, 1833-1846), consagró la mayor parte de su trabajo a la Revolución Francesa (1847-1853). A diferencia de sus colegas historiadores como Thiers, Mignet, Guizot o Lamartine, Michelet tomó al pueblo como un actor colectivo esencial con un papel preponderante en la historia de la Revolución. Reivindicaba su afinidad ideológica con La Montaña, otorgó un gran peso a las jornadas revolucionarias y a los movimientos sociales. Recurrió a los archivos nacionales y a los de la Jefatura de policía de París, siempre con un escrupuloso cuidado, lo que imprime a la lectura de la Revolución una base ciertamente sólida. La obra de Michelet respira un espíritu romántico y republicano: historiador minucioso con los archivos, sin embargo da rienda suelta a su imaginación y concede al pueblo (al que dedicó una obra en 1846) la vida de un individuo. Reconocido a la vez como historiador y como escritor, Jules Michelet puede ser considerado como el fundador de la historia científica francesa.
Conclusión.
Conclusión.
El defecto esencial de este libro es el de no hacer honor a su título. No da a conocer a todas las mujeres de la Revolución; pero sí algunas heroínas, algunas mujeres más o menos célebres. Publica sus virtudes. Había un mundo de sacrificios desconocidos, tanto más meritorios cuanto que la gloria no los ha pregonado.
Lo que fueron las mujeres en 1789, en aquella aurora inmortal; lo que fueron en 1790, en la hora santa de las Federaciones, erigiendo con sus corazones el altar del porvenir; lo que fueron, en suma en 1792, cuando fue preciso que se arrancaran ese corazón y dieran todo lo que amaban, ¿quién puede decirlo? En otra parte hemos querido manifestar algo, pero muy incompletamente.
Durante los diez años que invertimos en esta obra histórica, hemos tratado de profundizar en nuestra cátedra del Colegio de Francia los grandes problemas de la influencia de la mujer y la familia.
En 1848, especialmente, indicábamos la iniciativa que la mujer estaba llamada a tomar en nuestra época. Decíamos a la República: “No fundaréis el Estado sin una reforma moral de la familia. La familia herida no se fortalecerá más que en el hogar del altar fundado por la Revolución”.
¿De qué han servido tantos esfuerzos? ¿Adónde han ido aquellas palabras? ¿Dónde está aquel auditorio benévolo, simpático…?
Debo decir como el anciano Villon: ¿Dónde están las nieves de antaño?
Pero al menos se sostienen los muros, la sala donde vibró la potente voz de Quinet, la bóveda donde vi la palabra profética de Michiewicz grabarse en letras de fuego.
A las mujeres les decía yo: “Nadie está tan interesado como vosotras en el Estado, pues que nadie lleva como vosotras el peso de las desgracias públicas.
El hombre da su vida y su sudor, vosotras dais a vuestros hijos.
¿Quién paga el impuesto de la sangre? La madre, ella es la que pone más en nuestros asuntos, la que sufre pérdidas más terribles.
¿Quién como vosotras tiene el deber de ilustrarse, de iniciarse completamente en los destinos de la patria?
Mujeres que leéis este libro, no distraigáis vuestra atención en las varias anécdotas de sus biografías. Mirad seriamente las primeras páginas y las últimas.
¿Qué veis en las primeras? La sensibilidad, el corazón, la simpatía por las miserias del género humano, os lanzaron en 1789 en la Revolución. Tuvisteis piedad del mundo y os elevasteis hasta inmolar la misma familia.
¿Cuál es el final del libro?
La sensibilidad también, la piedad y el horror de la sangre, el amor inquieto de las familias contribuyeron más que otra cosa a arrojaros en la Reacción.
¡El horror de la sangre! Y el Terror blanco de 1795, de 1815, vertió más con sus asesinatos que en el 93 con sus patíbulos.
¡El amor de la familia! Por vuestros hijos, en efecto, por su vida y por su salud renegásteis de la idea de 1792, de la libertad del mundo. Buscáis abrigo en la fuerza. Vuestros hijos, ¿qué hicieron de ella? Aunque muy niño entonces, mi memoria es fiel. Hasta 1815, ¿no estuvisteis todas de luto?
¿Os engañó el corazón de 1789, cuando abrasó al mundo? El porvenir dirá que no. Pero que os haya confundido en la reacción de esta época, cuando inmolasteis el mundo a la familia, para ver a continuación diezmada la familia y a Europa regada con los huesos de vuestros hijos, nada más seguro: el pasado os lo ha dicho.
Una cosa más debe salir para vosotras de este libro. Os ruego que comparéis la vida de vuestra madre y la vuestra; la suya llena de fuerza, fecunda en obras, en nobles pasiones. Y contemplad a continuación, si es que podéis, el vacío y la languidez en la que pasan vuestros días. ¿Cuál ha sido vuestro papel, vuestra parte en este medio siglo miserable de la reacción?
¿Queréis que os diga francamente de donde viene la diferencia? Ellas amaron a los fuertes y vitales. Y vosotras amáis a los muertos.
Llamo vitales a aquellos cuyos actos y obras renovaron el mundo, aquellos que, al menos, provocaron el movimiento, lo vivificaron con su actividad, navegaron con él, respiraron del gran soplo que hincha la vela del siglo, cuya palabra es : “¡Adelante!”.
¿Y los muertos? Llamo así al hombre inútil que os divierte a los veinte años por su frivolidad, al hombre peligroso que a los cuarenta os conduce por los caminos de la intriga piadosa; que os nutre de pequeñeces, de agitación sin objetivo, de estéril preocupación.
Mientras que el mundo vivo permanece ignorado por vosotros, mientras que el fulminante genio moderno, en su terrible fecundidad, multiplica sus milagros cada hora, cada minuto: el barco a vapor, el daguerrotipo, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico (en el que pronto estará la conciencia del globo), todas las artes mecánicas y químicas, sus beneficios, sus infinitos dones, puestos a vuestro servicio sin que os deis cuenta (¡hasta la falda que lleváis es el fruto y esfuerzo de veinte ciencias!), mientras se produce este prodigioso movimiento vital, vosotras permanecéis en el sepulcro.
¡Acostumbraos a escapar de la ruina inevitable!
Si os gusta la Edad Media, escuchad estas palabras proféticas que traduzco de uno de sus cantos, de una antigua prosa cómica y sublime.
Lo nuevo acaba con lo antiguo,
la luz expulsa la sombra,
el día ahuyenta la noche…
¡De rodillas, y digamos Amén!
Ya hemos comido suficiente hierba y heno
Deja las cosas antiguas… ¡Y avanza!
Muchachas de la paz prolongada que se arrastra desde 1815, conoced bien vuestra situación.
¿Veis allí al fondo esas nubes negras que empiezan a reventar? ¿No oís a vuestros pies los crujidos del suelo, esos rugidos de volcanes subterráneos, esos gemidos de la naturaleza?
¡Ah!, esta paz embarazosa, que para vosotras supone una época de languidez y de sueños, supuso para pueblos enteros pesadilla y aplastamiento. Ya termina… Conozco vuestro corazón, dad gracias a Dios que levanta el pesado sello de plomo, bajo el que el mundo jadeaba.
Ese bienestar en el que languidecía vuestra indolencia, debía terminar. Por no hablar más que de un peligro que no veía venir la bárbara rapacidad del Norte, la fascinación rusa, la astucia bizantina empujando hacia occidente la ferocidad del cosaco.