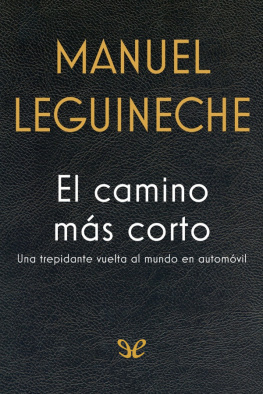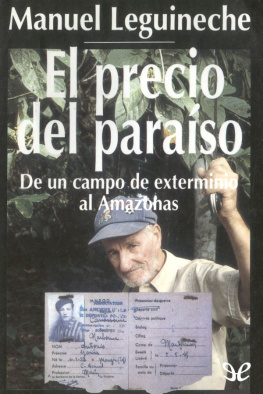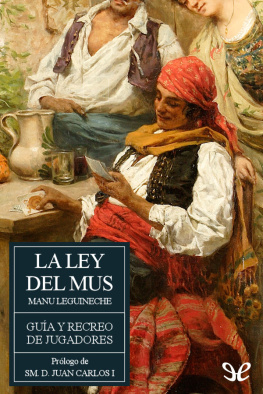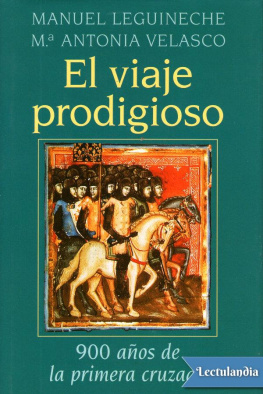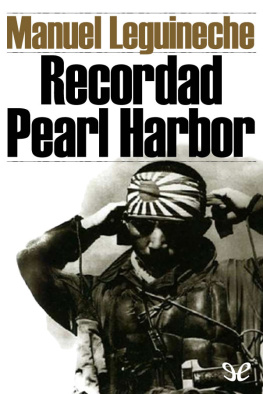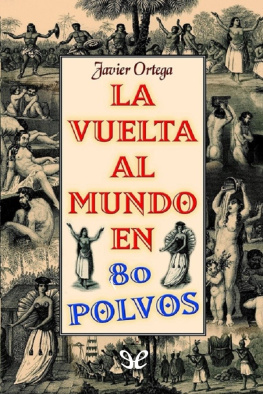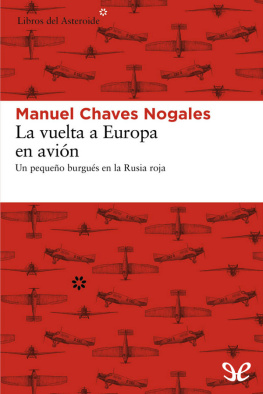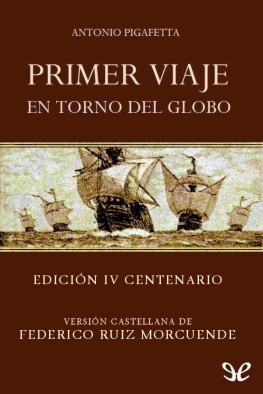AGRADECIMIENTOS
Este libro debo dedicarlo a la memoria de mi compañero de viaje Willy Mettler, que cayó en la guerra de Camboya. De no haber sido por Willy yo no hubiera llegado a emprender la vuelta al mundo con la Trans World Record Expedition. Otros amigos, muy queridos, a los que debo agradecimiento porque me ayudaron entonces y ahora son, en primer lugar, Miguel Delibes, con mi recuerdo de Ángeles, Francisco Umbral y María España, Bernardo Arrizabalaga y Carmen, además de César Alonso de los Ríos, que siempre estuvo pendiente de mis avatares, lo mismo que Alonso Ibarrola, Torres Murillo, Javier Aguirre y Enriqueta Carballeira, su hija Arantza, Alfonso San José, Leopoldo Mateo, Carlos Campoy, Jesús Picatoste y el gran Leguineche Derteano. Isabel Álvarez de El Kadi y Tomás Labayen (ya fallecido), entre otros, me ayudaron en ruta. Todos ellos y aquéllos cuyo nombre he olvidado al cabo de los años o no supe nunca porque se cruzaron en mi camino y me ofrecieron su hospitalidad o un vaso de agua en pleno desierto, merecen mi cálido reconocimiento. No quiero olvidar a Mario Lacruz y a Jesús Torbado, que me animaron desde el primer momento a escribir este libro, al editor Enrique Murillo y, en fin, a Rosa que, como dicen los novelistas y escritores anglosajones en sus dedicatorias, ha soportado con auténtica paciencia de Job la redacción de esta travesía de mares y desiertos.

MANUEL LEGUINECHE (Arrazua, Vizcaya, 28 de septiembre de 1941 - Madrid, 22 de enero de 2014) fue un periodista, escritor, corresponsal y viajero español.
Destacado reportero, tuvo ocasión de presenciar y transmitir algunas de las crisis y conflictos bélicos más desgarradores del siglo XX. Inició su trayectoria profesional en el semanario Gran Vía de Bilbao. Con posterioridad, trabajó como corresponsal y enviado especial en el diario El Norte de Castilla —siendo su director Miguel Delibes—, así como en Televisión Española. Fundó las agencias de noticias Colpisa y Fax Press y es autor de numerosos libros.
Ganó todos los premios periodísticos posibles (Premio Nacional, Premio Cirilo, Premio Ortega y Gasset, Medalla de la Orden Constitucional). Sin embargo, su principal legado son los cientos de periodistas que aprendieron el oficio con él o con sus artículos, que heredaron una forma cosmopolita y abierta de contemplar el reporterismo. Decía, orgulloso, que El camino más corto, su obra maestra en la que relataba una vuelta al mundo en coche, había desatado decenas de vocaciones periodísticas. Nada más cierto.
Empezó a trabajar en el semanario Gran Vía de Bilbao y se formó en una de las mejores escuelas de periodismo, el diario vallisoletano El Norte de Castilla, cuando lo dirigía Miguel Delibes. Desde muy pronto comprendió que su universo informativo no estaba en la España franquista, en las carreras delante de los grises, sino en el Tercer Mundo, en el momento de las guerras postcoloniales, pero también en el nacimiento de decenas de países. Era un mundo lleno de optimismo, de fuerza aunque también de tragedias y Manu lo contó como nadie.
Viajó por los cinco continentes, a decenas de conflictos, desastres, elecciones. A través de sus crónicas pueden seguirse los principales acontecimientos del siglo XX, desde la guerra de Vietnam o los conflictos indopaquistaníes, hasta las guerras yugoslavas, la caída de la URSS o la primera guerra del Golfo. Sólo la enfermedad le obligó a quedarse en casa. Manu se perdió la revolución digital pero en 1992 cuando recibió el premio Ortega y Gasset, que otorga este diario, ya hizo una reflexión totalmente vigente sobre los cambios que empezaba a sufrir la profesión. «Los de la galaxia Gutenberg debemos aprender en estos tiempos a ajustar el tiro, porque la televisión en directo lo ha trastornado todo… ¿Para qué repetir lo que ya se ha visto por la CNN? Cada vez pasan más siglos entre la retransmisión de la CNN y tu artículo en el periódico, y no digamos, en la revista. Hay que decir adiós a la narración escenográfica de los hechos, escudriñar allí donde los objetivos de la televisión no llegan, describir antecedentes y consecuentes, atmósferas, ambientes secretos».
Manu escribió decenas de ensayos, casi se puede decir que inventó un género propio, que mezclaba la narración de viajes, el periodismo, la investigación y la historia. También es un autor de una sola novela, La tribu, una historia de periodistas en Guinea Ecuatorial durante la caída de Macías. Contaba con cara de mus y mucha socarronería que no se le ocurriría volver a intentar meterse en la ficción. Eso sí, dejó una palabra con la que desde entonces se conoce a los enviados especiales: la tribu. También decía que todos los reporteros sufren las tres D: depresivos, divorciados, dipsómanos.
El camino más corto relata la aventura extraordinaria de unos jóvenes que decidieron dar la vuelta al mundo al coche («El camino más corto para conocerte a ti mismo pasa por dar la vuelta al mundo»); Los topos, que escribió junto a Jesús Torbado, es un inmenso reportaje sobre los republicanos que se escondieron durante años tras el final de la guerra en cuartos tapiados; El precio del paraíso es una investigación extraordinaria sobre un español, superviviente de Mauthausen, que acabó en la selva boliviana; Yo pondré la guerra es un relato del nacimiento de la prensa sensacionalista. Manu escribió libros sobre Filipinas, Australia, Marruecos, las cruzadas, Hong Kong, Yugoslavia, los golpes de Estado, los hoteles míticos del mundo, el Volga, los escenarios de la II Guerra Mundial… y dos ensayos inclasificables, La felicidad de la tierra y El club de los faltos de cariño. Su estilo, ágil, rápido, culto, divertido, era inconfundible e inimitable.
Con motivo del 25 aniversario del premio Cirilo Rodríguez, Manu Leguineche, ya muy enfermo, recibió un homenaje de sus compañeros de profesión como el indiscutible jefe de la tribu. Dijo una gran frase: «Estoy aquí para demostrar que todas las guerras se pierden».
Fuente: Wikipedia y El País
1GOOD BYE, SPAIN
Harold Stevens, el Jefe, palmeó varias veces sobre la bruñida chapa del todoterreno como si fuera el lomo de un pura sangre.
Míralo, tócalo, es la octava maravilla del mundo, el último grito de la técnica japonesa, el Toyota Land Cruiser 130 caballos, 3878 centímetros cúbicos, admite un peso total de 2600 kilos, capacidad de seis a nueve plazas, con tracción a las cuatro ruedas, depósito de 90 litros de gasolina, velocidad de 130 kilómetros por hora, 4670 centímetros de longitud, 173 de anchura, 186 de altura. Esta maravilla nos llevará hasta Nueva York por desiertos, mares, tifones, por el imperio de las estepas, hacia donde sale el sol.
Habíamos acampado en Jerez de la Frontera. El jeep de color rojo sangre de toro, pintarrajeado en el chasis con algunas de las marcas norteamericanas que habían cedido sus productos, centelleaba al sol de Andalucía. Al Podell, el coordinador, fregoteaba en los bajos. Saltaba a la vista que le unía una relación casi sexual con este vehículo sólido, recién salido de la cadena de montaje.
—Hay que cuidarlo y mimarlo como a un bebé, como un soldado cuida su fusil. De él depende el éxito de nuestro viaje —dijo.
El equipaje de la Trans World Record Expedition, un derroche del material más moderno, aparecía desparramado por el campamento. Sobre el remolque caravana se alineaban las maletas de mis cuatro compañeros de viaje. La mía era pequeña y modesta, llena de jabones germicidas, cuadernos con tapas de hule, lápices Johann Sindel, botellas de anís Machaquito, un par de navajas de Albacete, puros Farias, un chisquero con mecha de un metro, unos botos camperos, ropa usada, un anorak, una boina de vuelo ancho de Elósegui y varios jerseys de lana gruesa. «Abrígate», me había dicho mi madre en la despedida, como si partiera en dirección al colegio. Y libros, algunos de los libros que habían estimulado mi apetito de viajar —Kessel, Mac Orlan, Malraux, Burton, Stevenson, Conrad, Kipling, Verne, Hemingway, Kerouac y el atlas de Agostini—, que las termitas devorarían en un desierto de la India. Lo que no llevaba era pistola. ¿Habrían pensado en ello Al y Steve?