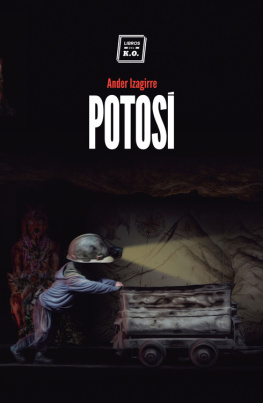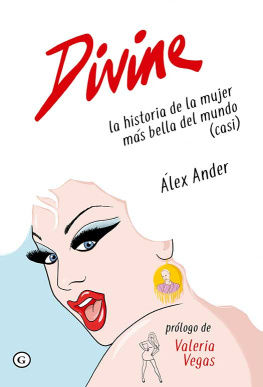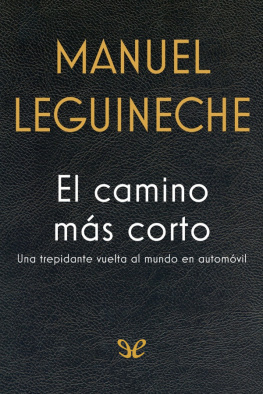LOS SÓTANOS DEL MUNDO
Ander Izagirre

Los sótanos del mundo (ebook)
Primera edición: noviembre de 2014
© Ander Izagirre, 2014
© Libros del K.O., S.L.L., 2014
C/ Príncipe de Vergara, 261
28016 Madrid
hola@librosdelko.com
www.librosdelko.com
ISBN: 978-84-16001-09-5
Código bic: DNJ; GTC
Los compañeros
La idea de visitar la depresión más profunda de cada continente se le ocurrió a Josu Iztueta, un viajero de Tolosa (Guipúzcoa) que durante veinte años y un millón de kilómetros ha conducido con su socio Ángel el legendario autobús Nairobitarra. Con ellos han viajado 1.500 personas por cuatro continentes. Josu también ha atravesado esquiando Groenlandia, Laponia y Alaska, ha pedaleado por California, Australia y la Patagonia, y ha remado por el Nilo, el Báltico y el Mediterráneo. Sin embargo, lo más interesante no es la cantidad de kilómetros recorridos o de países visitados, sino los motivos que le empujan a viajar.
Josu esquió por nieves árticas y cruzó desiertos africanos. Pero cuando regresaba a casa y lo contaba con reportajes o con proyecciones, siempre ponía el foco en la asombrosa vida de los inuit o los tuareg, en la capacidad humana de adaptarse a las geografías extremas. Él viaja de una manera muy periodística: con una curiosidad inagotable, el empeño de acercarse a las personas para entender cómo viven y la reacción instintiva de ponerse en el pellejo del otro. Es el mejor modo de aprovechar un viaje, de rascar la superficie de lo que vemos y comprender mejor al mundo.
Josu reunió a nueve personas para organizar la expedición «Pangea, viaje al fondo de los continentes». Ese grupo inicial fue menguando tras los primeros meses, como estaba previsto, y nuevos compañeros se sumaron a las etapas finales. Entre unos y otros, doce personas participamos en el proyecto. En las siguientes páginas estos compañeros aparecen casi siempre disueltos en la primera persona del plural. Pero ellos hicieron que el viaje fuera más interesante, sorprendente y divertido: Marijo Arrieta, Amaia Askasibar, Marijuli Azkue, Valentín Dorronsoro, Susana Elosegi, Migel Mari Elosegi, Eneko Imaz, Maialen Lujanbio, Aitziber Olano y Joxemi Saizar.
Este libro relata el viaje por las depresiones: el Valle de la Muerte, en América del Norte; el lago Eyre, en Australia; la Laguna del Carbón, en América del Sur; el mar Caspio, en Europa; el mar Muerto, en Asia; y el lago Assal, en África. Algunos son territorios enigmáticos y a veces hostiles, pero en todos ellos encontramos voces y vidas: pastores, pescadores, mineros, refugiados, emigrantes, nómadas, militares, monjas, ministros, autoestopistas, mafiosos, profesores, camioneros. Porque esa es la gran ventaja de visitar los puntos más bajos y no las cumbres: en las depresiones vive gente. Y son las historias de esa gente las que dan esa pequeña sacudida eléctrica que todo buen viaje necesita.
AMÉRICA DEL NORTE
La vida obstinada
El 5 de agosto de 1852, el diario The Call publicó una especie de acta de nacimiento de California: «Todos están allí: ladrones, mendigos, chulos, mujeres impúdicas, asesinos, caídos al último grado de la abyección, en tugurios donde se embrutecen con el alcohol adulterado, farfullando obscenidades. Y el desenfreno, el deshonor, la locura, la miseria y la muerte también están allí. Y el infierno, que abre la boca para engullir esa masa pútrida».
Con semejante masa fermentó la actual California. Hasta entonces, las culturas indias, los exploradores españoles, los misioneros franciscanos, el dominio mexicano, incluso la extravagancia de una leve colonización rusa formaron los grumos primitivos de la historia. Apenas dejaron poso en la memoria. La masa engordó de golpe a mediados del siglo XIX, cuando sobre aquella tierra virgen se derramó una oleada de colonos, mineros, buscavidas, desterrados, embaucadores, utópicos, iluminados y fugitivos. La aventura se rebozó con instintos brutales y ambiciones desmedidas, se sazonó con mentiras, traiciones y delirios colectivos. Y al final cuajó California.
El infierno trató de engullir esa masa pútrida de maneras diversas —terremotos, incendios, epidemias, anarquías— pero aquella horda de entusiastas y desesperados levantó aldeas, tendió caminos y construyó un país a toda velocidad. Los nuevos californianos se aferraron a la vida incluso en el Valle de la Muerte, un desierto voraz encajonado entre dos cordilleras que lo aíslan del mundo. Una generación de pioneros pretendió vivir y prosperar allí, en la región más deprimida, calurosa y seca de Norteamérica.
Hay explicaciones históricas. Primero, la doctrina del Destino Manifiesto: Estados Unidos, una pequeña nación de colonias independizadas a la orilla del Atlántico, se convenció de que la providencia le urgía a extender su dominio hasta el Pacífico, para colonizar y civilizar aquel continente casi vacío. A partir de 1832, las caravanas de carretas emprendieron la ruta hacia el oeste con un fervor patriótico y a veces religioso. Los indios nativos fueron arrollados por aquel enjambre que se extendía a través de las praderas y los desiertos. México, dueño nominal de terrenos inabarcables, intentó domeñar a los nuevos colonos, pero en pocos años estallaron guerras y rebeliones que expulsaron al ejército mexicano y dibujaron los trazos —algunos sinuosos, casi todos rectilíneos— de los nuevos estados que se adherían a la Unión. Una segunda razón alentó las ansias de aquellos aventureros tragamillas: el descubrimiento en 1848 de fabulosas vetas de oro en California, recién arrebatada a los mexicanos. Se disparó la fiebre de los forty-niners («los del 49»), miles de emigrantes ávidos de fortuna que avanzaron hacia California como hormigas, que buscaron atajos por yermos inexplorados y trataron de colonizar el mismo infierno. Las familias de una de esas caravanas de forty-niners quedaron atrapadas durante semanas en una cuenca calcinada, a la que bautizaron como Valle de la Muerte.
Queda la historia, pero también quedan testimonios. La identidad de California, la de todo el Oeste, se forja con la memoria de esas biografías tenaces que se amarraron a la vida en sus infiernos particulares. Como la de Alejandro Rodríguez Vaca, un mexicano que se aferra a recuerdos que no son suyos, que se salta la tiranía de la geografía y el tiempo para explicarse quién es.
Alejandro Rodríguez Vaca
La carretera 580 deja atrás los suburbios de San Francisco y recorre los valles de la California central, sumergida en un océano de frutales. Desde la furgoneta que hemos alquilado para un mes, viajando a cien kilómetros por hora, el paisaje es una gran alfombra verde con tramas rojas, naranjas, amarillas y blancas. Cada pocos kilómetros un puesto de frutas se asoma a la carretera. Merece la pena detenerse, porque da la impresión de que han cosechado los colores del paisaje y los han expuesto en cientos de cajas: tomates, aguacates, pimientos rojos y verdes, cebollas rojas y blancas, maíz, kiwis, mangos, melocotones, manzanas, naranjas, peras, plátanos, melones, fresas, uvas, avellanas, pistachos. Más hacia el este el país se escarpa. Las vegas cultivadas dejan paso a una cadena de colinas color mostaza, salpicadas de encinas, y la carretera 132 —ya una capilar— serpentea entre lagos y pinares hasta alcanzar el pueblo de Coulterville, al pie de la Sierra Nevada y del parque nacional de Yosemite.
En Coulterville clavetearon los primeros tablones cuando la fiebre del oro. El hotel Jeffery sigue en pie desde entonces. Es un edificio de tres pisos, revestido de madera blanca, con porches corridos y balconadas de aleros anchos, que luce un orgulloso 1851 en la fachada y alardea de haber hospedado a «buscadores de oro, pistoleros, presidentes y aventureros de todos los continentes». De ese mismo año es el almacén chino de Sun Sun Wo, en la calle principal, que conserva los mostradores y las estanterías originales, así como una trastienda lóbrega que funcionaba como fumadero clandestino de opio. La locomotora