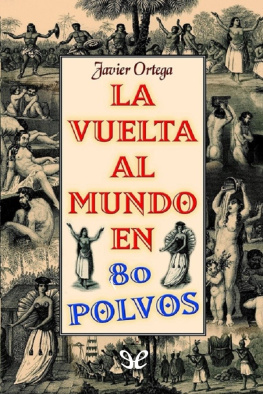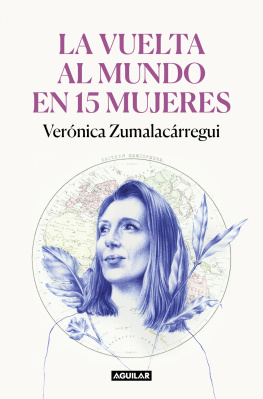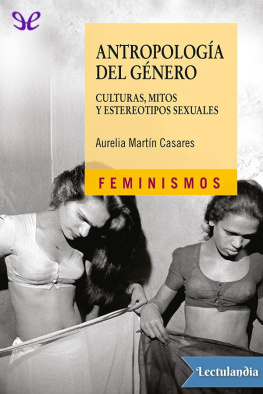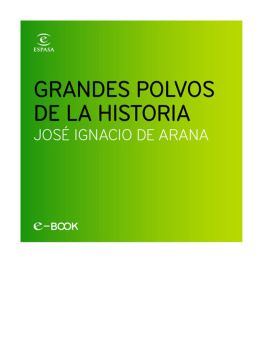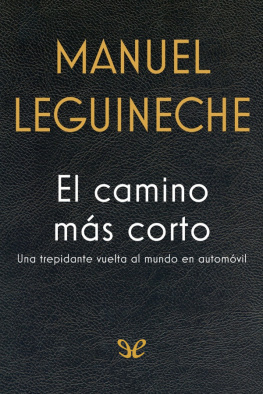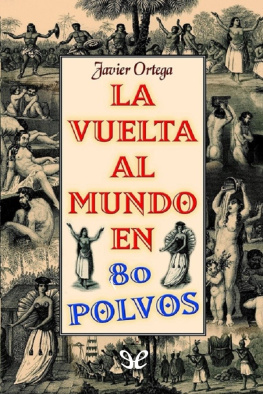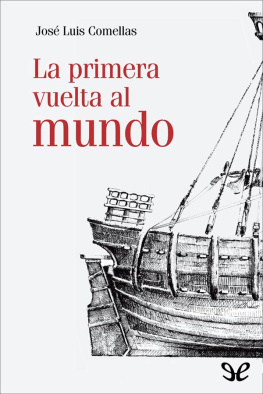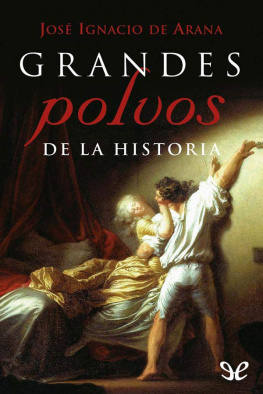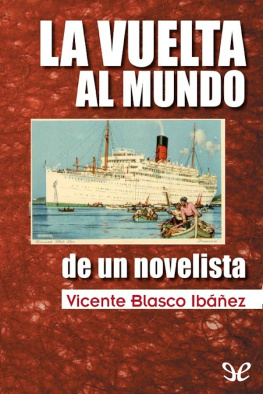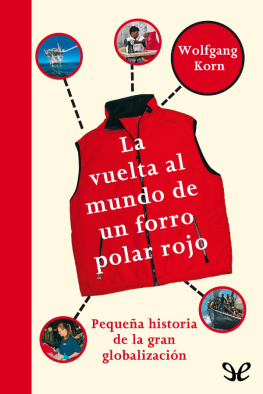Bibliografía
Bibliografía
ARSUAGA, Juan Luis y MARTÍNEZ, Ignacio: La especie elegida. Temas de Hoy, Madrid, 1998.
BARLEY, Nigel: El antropólogo inocente. Anagrama, Barcelona, 2001.
BUSS, David M.: La evolución del deseo. Alianza, Madrid, 1997.
CRISTÓBAL, Pilar: Prácticas poco usuales del sexo. La Esfera de los Libros, Madrid, 2002.
DIBIE, Pascal: Etnología de la alcoba. Gedisa, Barcelona, 1999.
FORD, Clellan S. y BEACH, Frank A.: Patterns of Sexual Behavior. Harper & Brothers, Nueva York, 1951.
GARCÍA CALVO, Agustín: Contra la pareja. Lucina, Zamora, 1995.
GEO, n.º 145, febrero, 1999.
GILMORE, David D.: Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad. Paidós, Barcelona, 1994.
GREGERSEN, Edgar: Costumbres sexuales. Cómo, dónde y cuándo de la sexualidad humana. Folio, Barcelona, 1988.
HARRIS, Marvin: Introducción a la antropología general. Alianza, Madrid, 1992.
HARRIS, Marvin: Nuestra especie. Alianza, Madrid, 1994.
LEVI-STRAUSS, Claude: Tristes trópicos. Paidós, Barcelona, 1992.
MAKAY, Edith: The Penguin Atlas of Human Sexual Behavior: Sexuality and Practice Around the World. Penguin, Londres, 2001.
MILLET, Catherine: La vida sexual de Catherine M. Anagrama, Barcelona, 2001.
MURDOCK, George P.: Atlas of World Cultures. University of Pittsburgh, 1981.
National Geographic, Especial África, RBA, Barcelona, 2001.
NIETO PIÑEROBA, José Antonio: Cultura y sociedad en las prácticas sexuales. Fundación Universidad Empresa, Madrid, 1989.
PALLARÉS, Juan G.: Viaje al país de los Kafires. Edaf, Madrid, 1978.
PRECIADO, Beatriz: Manifiesto contra-sexual. Ópera Prima, Madrid, 2002.
SCHEURMANN, Erich (ed.): Los papalagui (Los hombres blancos). Integral, Barcelona, 2000.
Y The New Encyclopaedia Britannica, más conocida como «La Británica»: salvación de los malos bachilleres y refugio de los desesperados por un dato. A Ti nos encomendamos, por los siglos de los siglos. Amén.
HUELES COMO PAPÁ
Tantas noches desperdiciadas imaginando y ensayando las maniobras de acercamiento y seducción. Tantos regalitos, ardientes mensajes en el móvil y litros de brebajes espirituosos con los que hacer acopio del valor necesario para dar el primer paso… derrochados. Horas y horas de gimnasio, rayos UVA y depilaciones láser… para nada. Desengañémonos, la ciencia afirma que lo que decide a una mujer a la hora de elegir pareja es el olor del hombre. Antes de que las perfumerías sufran asaltos a manos de una turbamulta de machos en celo poco partidarios del jabón, me apresuro a especificar que se trata de un aroma relacionado con los genes, y no se expende en los establecimientos del ramo. De momento.
En febrero de 2002, la psicóloga Martha McClintock y la experta en genética humana Carole Ober, dos investigadoras de la Universidad de Chicago (EE UU), publicaron en la prestigiosa revista Nature Genetics un sorprendente estudio con el que aseguraban demostrar dos cosas. En primer lugar, las mujeres tienen un sentido del olfato tan extraordinario que les permite distinguir entre ínfimas variantes genéticas de los hombres. Sostienen, en segundo lugar, que las mujeres prefieren el olor genético que más se parece al de su padre, siempre y cuando no sea tan parecido que propicie el incesto.
No se trata de que las chicas husmeen entre los pretendientes disponibles el entrañable recuerdo oloroso de su padre cuando eran niñas. Se trata más bien de algo todavía más desazonador. Lo que importa no es cómo huele papá sino qué genes, de un paquete genético llamado MHC (Major Histocompatibility Complex, Complejo Principal de Histocompatibilidad) y responsable de que el cuerpo reconozca como propia a cada una de sus partes, han pasado del padre a la hija. Bien podríamos deducir que buscan, en definitiva, una pareja con la que tener alguna seguridad de repetir el éxito reproductor que ha tenido su padre, además de asegurarse hijos genéticamente diversos y sanos.
El experimento que llevó a Carole Ober y Martha McClintock a tan sorprendente conclusión se centró en cuarenta y nueve mujeres de una comunidad anabaptista estadounidense, que desciende de doscientos fundadores allá por 1528, donde tan sólo se dan 64 combinaciones —entre millones posibles— del MCH. Frente a su nariz pusieron el aroma de un montón de camisetas sudadas durante dos noches seguidas por hombres de distintas etnias. Las mujeres no fueron informadas sobre la naturaleza del experimento ni se les preguntó nada relacionado con el sexo; tampoco vieron las camisetas. Tan sólo debieron decir qué olor les resultaba más agradable. Resultado: eligieron el que más se parecía a papá. Sin ninguna duda, las conclusiones de esta investigación pueden arrojar una nueva luz sobre los mecanismos de seducción y emparejamiento entre seres humanos. Pero no toda la luz.
El olfato no parece jugar un papel decisivo a la hora de explicar los numerosos enamoramientos que se producen actualmente a través de internet ni permite aclarar las palabras de la divina Lauren Bacall, cuando afirma que se prendó locamente de Humphrey Bogart viendo sus películas. Por fortuna, el delirio amoroso se despierta por causas mucho más numerosas y complejas que un montón de genes entrecruzándose en el éter buscando una pituitaria amable. Además, gozamos de algo que las más de las veces resulta decisivo en el amor: la libre voluntad.
Así pues, y teniendo en cuenta, como ya hemos mencionado más arriba, que tenemos propensión —como especie— a dejarnos guiar por lo visual, veamos qué significa ser bello y atractivo y cómo se consigue serlo.
ARMAS DE SEDUCCIÓN
¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué las mujeres tienen los pechos permanentemente hinchados? Vale, quizá no sea esto lo que más espabile la imaginación cuando se piensa en esas turgencias. Sin embargo, sabemos de alguien que sí ha dedicado su tiempo a este asunto: Desmond Morris. En su conocido ensayo El mono desnudo, aventura una teoría de lo más sugerente —en el más amplio sentido de la palabra, como dentro de un momento comprobaremos— y que nos ayudará a comenzar a desentrañar los múltiples enigmas de la atracción entre humanos con fines sexuales.
Morris parte de una evidencia biológica: entre las especies primates subhumanas, incluidos los grandes simios, los pechos de las hembras sólo aumentan de tamaño durante el periodo de lactancia. Sin embargo, las hembras humanas desarrollan su pecho en la pubertad y así permanece con independencia de que tengan descendencia y amamanten o no. Asimismo, su tamaño depende de unos tejidos grasos que nada tienen que ver con las glándulas que segregan la leche ni con la cantidad que son capaces de producir estas glándulas. Por lo tanto, su verdadera función debe obedecer a otras necesidades, pues, como nos dejó dicho Darwin, aquel órgano que no se usa se atrofia, y que cada cual se aplique esta máxima como y donde considere.
Fue Desmond Morris el primero en plantear una solución al dilema. Los pechos abultados no son otra cosa que la traslación de las señales sexuales desde la parte trasera del cuerpo de los primates (donde aparecían en forma de tumescencias perineales encargadas de comunicar a los machos que la hembra era receptiva) a la parte delantera, en consonancia con la posición bípeda que hemos adoptado los humanos y la propensión al examen visual inmediato que tenemos, heredada de nuestros ancestros simios. Del mismo modo, el vello púbico y la posición de los genitales externos masculinos y femeninos se han adaptado a la utilización de la parte delantera del torso, en posición vertical, para los escarceos sexuales. Morris lleva mucho más allá sus deducciones, hasta afirmar que los senos y los labios de la mujer forman una unidad en la cual la abertura de bordes encarnados de la boca no es sino una representación de la abertura de bordes encarnados de una vagina de simia.