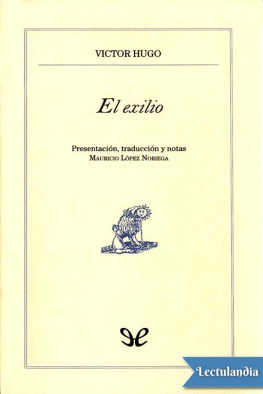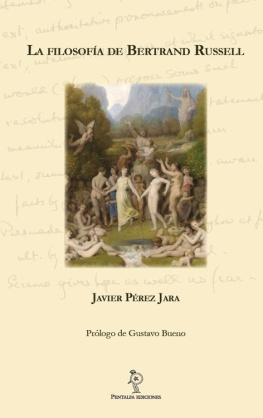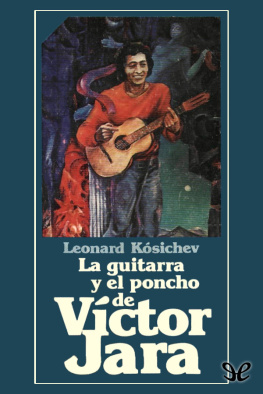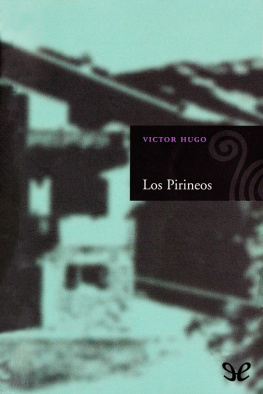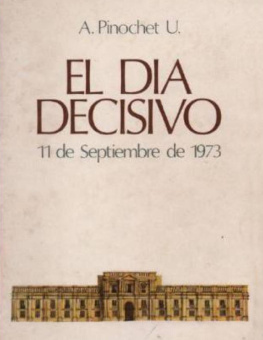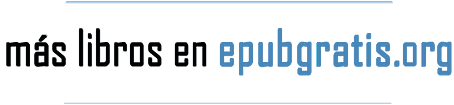Con mirada lúcida y desgarrada, Joan Jara, la esposa del legendario cantautor chileno Víctor Jara, asesinado por el ejército de Pinochet en 1973, narra su vida en común y nos descubre al hombre que hubo detrás del artista. De orígenes campesinos humildes, Víctor Jara se implicó desde joven en los problemas de los desfavorecidos del pueblo chileno, dedicación a la que dio vida con sus canciones enraizadas en el folclore latinoamericano. Sus temas de inspiración social fueron acogidos con entusiasmo por los demás cantautores latinoamericanos, con quienes mantenía un constante intercambio creador, y se convirtieron pronto en bandera de muchos.
Joan Jara rememora aquí los años turbulentos en Chile durante los cuales Víctor y ella participaron en el movimiento musical popular, recuerda la euforia compartida durante su implicación en el entorno social que acompañó a Salvador Allende en el camino al poder, y el desencanto posterior al intuir lo que se avecinaba. Su testimonio es el de una mujer que, además de ser compañera de una figura legendaria, participó activamente en la lucha del pueblo chileno. Sus palabras destilan toda la intensidad de los acontecimientos vividos y corroboran su permanencia en el compromiso de una lucha por la verdad que todavía sigue pendiente.

Joan Jara
Víctor Jara, un canto truncado
ePub r1.0
Colophonius 28.07.15
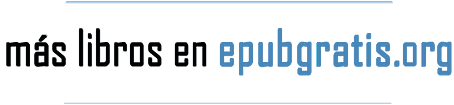
Título original: Victor. An Unfinished Song
Joan Jara, 1983
Traducción: Margarita Cavándoli
Editor digital: Colophonius
ePub base r1.2
PRÓLOGO
Es un alivio narrar por fin esta historia serenamente, a mi manera, en lugar de responder a imprevistas preguntas que sólo me permiten relatar aquellos fragmentos que interesan a la persona que me está entrevistando.
Durante los años transcurridos desde el golpe militar en Chile, he recibido tales muestras de amor, amistad y aliento de tantas personas del mundo entero, que ahora me siento lo bastante aislada del dolor como para recordar la felicidad.
La vida me ha enseñado que la mayoría de nosotros somos víctimas de nuestros prejuicios, de ideas preconcebidas, de falsos conceptos sobre quién es nuestro «enemigo» o qué nos es «ajeno», provocados por nuestro entorno y sobre todo por los medios de comunicación a los que estamos sujetos. Pero también me ha enseñado que esas barreras son artificiales y pueden derribarse.
La lección comenzó cuando me fui a vivir a la Alemania de la posguerra, donde encontré sufrimiento y amigos; continuó cuando me trasladé a Chile y ese remoto país se convirtió en mi hogar; y durante los últimos nueve años, a causa de la fuerza del movimiento internacional de solidaridad con el pueblo chileno, he tenido la suerte de conversar y de sentirme amiga de personas aparentemente tan diversas como obreras fabriles en Japón, mineros y aborígenes de Australia, cantantes y estudiantes en Estados Unidos, niños de la República Democrática Alemana, artistas en Francia y en España, veteranos combatientes antifascistas en Italia, poetas y jóvenes de la Unión Soviética, bailarines en Cuba… por no decir nada de las viejas y nuevas amistades que encontré en Gran Bretaña al volver en calidad de refugiada después de casi veinte años.
A toda esa gente dedico humildemente este intento de poner los recuerdos en palabras: lo dedico también a todos los chilenos y amigos latinoamericanos cuyas experiencias yo, en parte, he compartido; y a mis hijas, con esperanzas para el futuro.
Mi más profundo agradecimiento a todos los que me han ayudado en la confección de este libro con sus recuerdos y sus sugerencias: Fernando Bordeu, Patricio Bunster, Eduardo Carrasco, Bélgica Castro, Atahualpa del Cioppo, Maruja Espinoza, Jan Fairley, Ricardo Figueroa, Francisco Gazitúa, Inti-Illimani, Georgina Jara, Julio Morgado, Enrique Noisvander, César Olhagaray, Raquel Parot, Ángel Parra, Isabel Parra, Roberto Peralta, Omar Pulgar, Alejandro Reyes, Alejandro Sieveking, y a Nelson Villagra por permitirme usar su artículo sobre su amistad con Víctor. Mi gratitud especial a María Eugenia Bravo, sin la cual este libro nunca se habría iniciado; a Francés Brown, que me ha acompañado y ayudado en todo momento; a Mike Gatehouse, sin el cual nunca se habría terminado; y a Liz Calder por su estímulo constante y su inexplicable confianza en mí.
J. J.
Londres, abril de 1983
UN FINAL Y UN COMIENZO
El 5 de octubre de 1973, mientras abordaba el avión en el aeropuerto Pudahuel de Santiago, escoltada por el cónsul británico, yo era una persona sin identidad. Lo que yo hubiera sido —¿bailarina, coreógrafa, profesora, esposa?—, había dejado de serlo. Miré a mis dos hijitas mientras se acomodaban en sus asientos delante de mí, pálidas y sumisas, sin siquiera alborotar por cuál de las dos ocuparía el asiento de la ventanilla, y tuve plena conciencia de que ahora dependían enteramente de mí. Yo, por cierto, las necesitaba a ellas para seguir viviendo. Sabía que una parte de mi ser había muerto con un hombre cuyo cadáver yacía ahora en un ataúd, en un nicho de hormigón, en lo alto del muro trasero del Cementerio General de Santiago.
Dejé el nicho cubierto con una tosca lápida en la que se leía, sencillamente:
VÍCTOR JARA
14 de septiembre de 1973
La fecha estaba equivocada: entonces no había forma de saber exactamente qué día había sido asesinado mi marido. No dejé espacio para flores. Las estrechas repisas que con ese fin suelen tener los nichos resultan desnudas y tristes si están vacías. Yo no podía saber que a la tumba de Víctor nunca le faltarían flores, que personas desconocidas recurrirían a cualquier medio para trepar y atar latas y potes con trozos de alambre o de cuerda para dejar sus ofrendas, aun corriendo el riesgo de ser arrestadas.
Yo estaba conmocionada, pero el dolor y la agonía de Víctor moraban en mi interior, me acosaban en un sentido muy real. No podía cerrar los ojos sin ver su cadáver, el depósito, horripilantes imágenes de los acontecimientos de las últimas cuatro semanas, el resultado de la violencia militar aplicada implacablemente contra civiles desarmados, una violencia tan desproporcionada, tan aniquiladora, que parecía imposible que semejante plan hubiese sido concebido en Chile.
Me dominaba una sensación de lucha inconclusa, la lucha de un pueblo que intentaba modificar pacíficamente su modelo social obedeciendo las normas que sus enemigos predicaban pero no practicaban. Sentía que no era una persona sino mil, un millón; el sufrimiento no era sólo personal, sino un dolor compartido que nos unió a muchos, aunque nos viésemos obligados a separarnos, mientras algunos permanecían en Chile y otros huían a cualquier rincón del mundo.
Yo fui de los que se marcharon. Tenía pasaporte británico, pero después de casi veinte años en Chile retornaba a Inglaterra convertida en una extranjera. En ese momento estaba pensando en castellano y no en inglés. No tenía trabajo ni dinero, y todas nuestras posesiones fueron metidas en tres maletas; en lugar de ropa nos llevamos fotos, cartas, discos.
El avión iba casi vacío. Apenas había comenzado el aluvión de refugiados; la mayoría todavía esperaban visados, amontonándose en las embajadas extranjeras de Santiago. Con sus pulcros trajes escoceses y fáciles sonrisas, las azafatas parecían irreales, de cartón. Mientras veía desaparecer Santiago bajo mis pies, gris y borrosa en el llano del valle central, me pregunté cuándo regresaría, cuándo volvería a ver a mis amigos; después aparecieron los cerros de la precordillera con su vegetación achaparrada —¿era aquél el Cajón del Maipo, donde habíamos pasado tantas vacaciones?—; luego la cordillera, la gran masa de altas cumbres, un solitario desierto de hielo y nieve y dentadas rocas, que siempre resulta sobrecogedor aunque lo atravieses muchas veces, y el último adiós a Chile, la patria de Víctor, el hogar de mis hijas… y el mío.