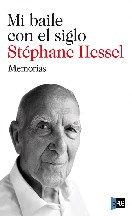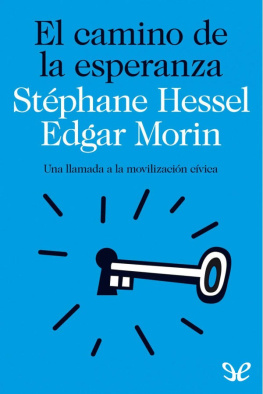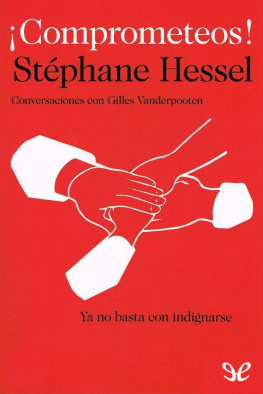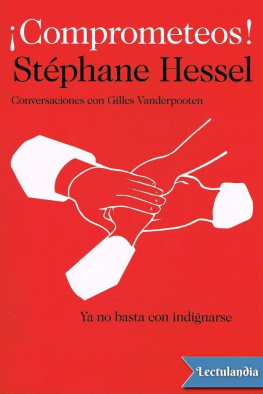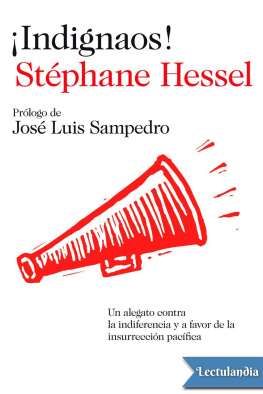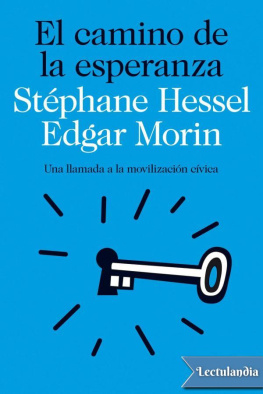Annotation
El hombre que, con ¡Indignaos!, ha inspirado a millones de personas nació en Berlín en 1917, hijo de Franz y Hélène Hessel, que formaron con Henri-Pierre Rocher el célebre trío que retrató Truffaut en Jules et Jim. Creció en París, donde conoció a Walter Benjamin, amigo íntimo de su padre, y estudió con el filósofo Alexandre Kojeve. Francés desde 1937, durante la segunda guerra mundial se unió a la Resistencia contra la invasión alemana, motivo por el que en 1944 fue detenido y deportado a Buchenwald, de donde consiguió salir con vida tras intercambiar su identidad con la de un preso ya fallecido. Un año después fue nombrado embajador de Francia en la ONU, donde en 1948 participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el único de los ponentes que sigue vivo. Su carrera diplomática le llevó a la Indochina francesa, Argel, Ginebra? Disfrutó de la confianza de François Mitterand, que le nombró mediador interministerial, y conoció a Picasso, Max Ernst, Charles de Gaulle y Nelson Mandela. La publicación en 2010 de ¡Indignaos! ?y su continuación, ¡Comprometeos!, ambos en Destino? han puesto de actualidad su figura, la de un auténtico testigo de primera fila del siglo XX cuyo ejemplo sirve de inspiración al XXI.
STÉPHANE HESSEL
Mi baile con el siglo
Traducción de
Joan Riambau Möller
Destino
Traductor: Riambau Möller, Joan
Autor: Hessel, Stéphane
©2011, Destino
Colección: Imago mundi, 209
ISBN: 9788423345274
Generado con: QualityEbook v0.63
PREFACIO
Hace catorce años di por terminado este «baile» persuadido de que mi vida, que había alcanzado ya los ochenta años, se terminaría con el siglo. Y ahora llego al final de una nueva etapa tan fértil en compromisos como las que la precedieron. Hay, pues, aún mucho que contar sobre lo que para mí han sido los diez primeros años de este nuevo siglo.
Estos años me han permitido conocer mejor los dramas de Oriente Próximo. Invitado allí por israelíes disidentes para conocer la degradación infligida a los valores humanos del judaísmo por gobiernos torpes, entre 2002 y 2010 realicé cinco estancias en Cisjordania y Gaza. Regresé convencido de que Israel no será el país seguro y próspero que merece ser hasta que no permita que nazca a su lado un Estado palestino que comparta con él como capital de los dos Estados una Jerusalén con vocación internacional.
En este primer decenio del siglo XXI también me han marcado otras dos aventuras.
Por una parte, el nacimiento y los primeros pasos del Collegium internacional, ético, político y científico presidido conjuntamente por Michel Rocard y por el presidente esloveno Milan Kučan, un ambicioso observatorio de los desafíos venideros.
Por otra parte, la publicación de una «trilingüología poética» titulada Ô ma mémoire. La poésie, ma nécessité (¡Oh, mi memoria! La poesía, mi necesidad), publicada por Éditions du Seuil bajo los auspicios de Laure Adler, y que también apareció en alemán en Düsseldorf en 2009, en traducción de Michael Kogon, hijo de Eugen Kogon, a quien debo haber sobrevivido a morir ahorcado en el campo de Buchenwald.
Sin embargo, la coronación de este decenio —a lo largo del cual mi familia se ha enriquecido con cinco bisnietos llamados Jeanne, Louise, Solal, Basil y Timur— la constituye la extraordinaria acogida de un pequeño panfleto que Éditions Indigène de Montpellier publicó en octubre del año pasado bajo el atractivo título de ¡Indignaos![1]
En el mismo, me dirigía a un público lector que imaginaba reducido y hacía pública mi convicción de que los valores de la Resistencia corrían el peligro de ser olvidados o ninguneados en un período en el que triunfan la economía capitalista neoliberal, el desprecio hacia las poblaciones desfavorecidas y la degradación de los recursos de nuestro planeta.
Resulta que la indignación reclamada de manera algo imprudente para apoyar la acción de la que el Collegium pretendía ser el guía halló un eco prodigioso.
Es evidente que en estos diez años el mundo ha experimentado cambios espectaculares. La cuestión planteada en el último capítulo de Mi baile con el siglo, «¿conocerán nuestras sociedades una nueva alba o un crepúsculo definitivo?», parece hoy más candente que nunca.
Soy feliz de poder aún, por breves que sean las horas que me queden, seguir reflexionando acerca de ello. Por ese motivo estoy muy contento de compartir una vez más con numerosos lectores el placer que he tenido al hollar de nuevo, en las páginas que podrán leer, un largo camino recorrido con fervor, guiado por unos padres generosos con su cultura, expuesto a una serie de experiencias enriquecedoras, ninguna de las cuales, ni siquiera la más cruel, logró que se tambaleara mi alegría de vivir.
París, abril de 2011
INTRODUCCIÓN
A pesar de haber nacido en el seno de una familia de escritores, jamás imaginé que yo también empuñaría la pluma. Siempre he preferido la acción a la escritura, y el futuro a la nostalgia y las reminiscencias.
A mi edad, sin embargo, uno es testigo de su tiempo. Mi existencia llega a su fin con el siglo. Probablemente a ello debo las amistosas presiones —entre ellas las de Régis Debray, imperiosas y reiteradas— que me han llevado a emprender ese arriesgado ejercicio que consiste en hablar de un destino personal ligado a los acontecimientos de la época que a uno le ha tocado vivir, sin notas ni archivos.
Basándome exclusivamente en mi propia memoria, me aferro a algunos puntos de referencia, a simples coincidencias, para desarrollar un relato forzosamente subjetivo y decantado por los años.
Al buscar los principales puntos de contacto entre el tiempo del mundo y el de mi vida, hay algunos irrefutables y otros más sutiles. Así, 1917, el año de mi nacimiento en Berlín, fue también el crepúsculo del imperio de Guillermo II, cuando el fracaso de la revolución proletaria impondría límites a la que Lenin haría triunfar en Petrogrado pocos días antes de mi llegada al mundo.
En 1937 adquirí la nacionalidad francesa, y el Anschluss preludiaba ya la atroz aventura que convirtió a los ciudadanos de mi tierra natal en verdugos de los de mi tierra de adopción y cubrió de vergüenza a la civilización a la que apelaban.
El año 1944, cuando cambié mi nombre por mi vida, fue aquel en el que los Aliados redactaron la Carta de las Naciones Unidas, la organización más ambiciosa que la humanidad haya concebido. Para justificar mi supervivencia, me puse al servicio de esa organización.
El año 1985, cuando me jubilé oficialmente, fue el de la perestroika y la glasnost, signos precursores del hundimiento de una Unión Soviética que duró menos tiempo que yo; y también el de la entrada del mundo en una fase imprevisible, expuesto, sin rumbo, a toda suerte de violencia, pero liberado de una amenazadora confrontación, obsesión de nuestras conciencias a lo largo de cuarenta años.
Me vienen a la mente otras coincidencias fortuitas: descubrí un mensaje en la obra de mi padre el mismo año en que Alemania recuperó su unidad; regresé de una misión en Burundi el mes en el que se desencadenó un genocidio en la vecina Ruanda.
En cada una de esas encrucijadas, mi juicio acerca de mí mismo y de la historia avanzó un poco. A pesar de tantas ingenuidades refutadas e ilusiones perdidas, de tantos horrores observados y amargos balances, mi certidumbre sigue intacta: todo cuanto merece ser deseado se convierte en realidad. El privilegio de poder observar el mundo y su movimiento con una mirada confiada constituye, en buena medida, ese favor que el destino me ha concedido. Y cuanto más amplio es el período observado, más reconfortante es ese optimismo.