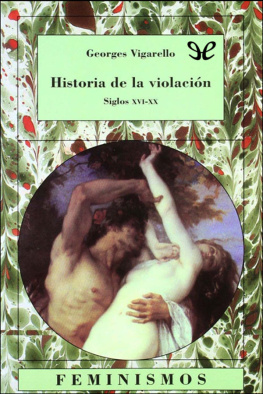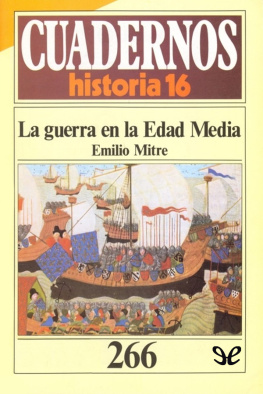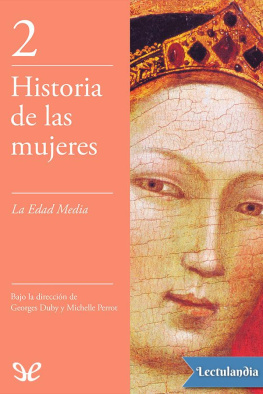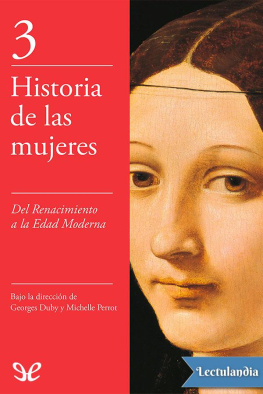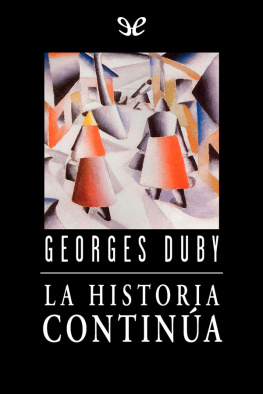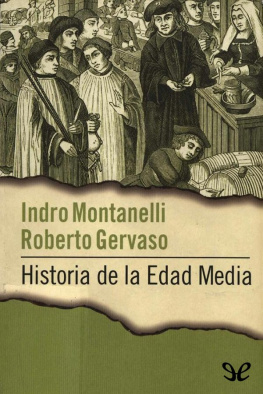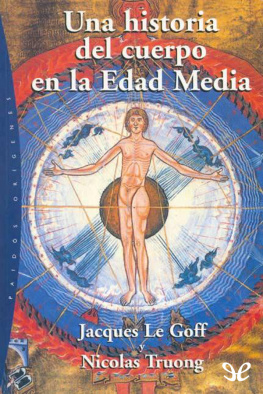Annotation
Desde el concepto de limpieza entre la nobleza durante la Edad Media —tener limpias las manos y el rostro, llevar una indumentaria decente y no rascarse los piojos demasiado ostentosamente— hasta el cuarto de baño del apartamento burgués o las cabinas de duchas de los establecimientos populares, Georges Vigarello pasa revista a la historia de la higiene del cuerpo desde la Edad Media. Sin embargo, una historia de la limpieza corporal es también una historia social, y así, del mismo modo que una "sociedad de corte" es diferente de una sociedad "burguesa", la limpieza en el siglo XVII se preocupa esencialmente de la ropa y de la apariencia inmediata, mientras que posteriormente se tendrá más en cuenta la preservación del organismo o la defensa de la población.
Georges Vigarello
Lo limpio y lo sucio
La higiene del cuerpo desde la Edad Media
Título original: Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Age
Traducción de Rosendo Ferrán
© 1985 George Vigarello
© 1991 Alianza Editorial
Colección Libros Singulares
328 págs.
INTRODUCCIÓN
Al describir los actos familiares de don Carlos, misteriosamente secuestrado por unos esbirros enmascarados, el roman comique (1651) evoca una escena de limpieza personal. El prisionero es noble y el marco suntuoso. Scarron describe ademanes y objetos: la diligencia del servicio, claro está; el boato de ciertos detalles, también; el candelabro de oro cincelado, por ejemplo, y también las muestras de limpieza que rebosan de significados, a la par tan cercanas y sin embargo tan distantes de las nuestras. El interés de Scarron se enfoca hacia ciertos indicios que hoy son accesorios, y apenas se detiene en otros que, por el contrario, son ahora fundamentales. Sobre todo, «ausencias» o «imprecisiones», como si nuestras más cotidianas conductas estuvieran aún por inventar, cuando en el documento hallamos, sin embargo, algunas equivalentes. En particular, el único ademán de ablución que se cita es muy conciso: «Olvidaba decirles que creo que se lavó la boca, pues he sabido que cuidaba de sus dientes con esmero [...].»
En el conjunto de estas escenas no se evoca el agua, excepto el agua que lava la boca. La atención que se concede a la limpieza está destinada a la vista y al olfato. No obstante, existe, con sus exigencias, sus repeticiones y sus puntos de referencia, aunque primero hace referencia a la apariencia. La norma es algo que se cuenta y que se muestra. La diferencia con lo que ocurre hoy, sin embargo, es que antes de referirse a la piel, se refiere a la ropa: el objeto más inmediatamente visible. Este ejemplo basta para mostrar que es inútil negar que hubo prácticas de limpieza en la cultura precientífica. Las normas, en este caso, no han surgido de un «punto cero», sino que tienen sus puntos de origen y sus objetivos. Lo que hay que descubrir es qué cambios irán experimentando y cómo se irán volviendo más complejas cada vez; pero, sobre todo, también el lugar en que se van manifestando y cómo se van transformando.
Una historia de la limpieza debe ilustrar, primero, cómo se van añadiendo paulatinamente unas exigencias a otras. Dicha historia va yuxtaponiendo los diferentes imperativos, recreando un itinerario del que la escena de don Carlos no es más que un hito. Evidentemente, hubo anteriormente otras escenas aún más toscas en las que el mismo cambio de camisa, por ejemplo, no tenía igual importancia. La ropa, en particular, no es un objeto al que se preste frecuente atención, ni siquiera es un criterio de elegancia, en las escenas de recepciones reales descritas dos siglos antes por la narración de Jehan de París.
La limpieza es aquí el reflejo del proceso de civilización que va moldeando gradualmente las sensaciones corporales, agudizando su afinamiento, aligerando su sutilidad. Esta historia es la del perfeccionamiento de la conducta y la de un aumento del espacio privado o del autodominio: esmero en el cuidado de sí mismo, trabajo cada vez más preciso entre lo íntimo y lo social. Más globalmente, esta historia es la del peso que poco a poco va adquiriendo la cultura sobre el universo de las sensaciones inmediatas y trata de exponer con claridad la amplitud de su espectro. Una limpieza definida por medio de la ablución regular del cuerpo supone, sencillamente, una mayor diferenciación perceptiva y un mayor autodominio, y no sólo una limpieza que se define sobre todo por el cambio y la blancura de la ropa interior.
En cualquier caso, para adentrarse por esta misma historia, hay que silenciar nuestros propios puntos de referencia, reconocer que hay actos de limpieza en ciertas conductas hoy olvidadas. Por ejemplo, el aseo «seco» del cortesano, que frota su rostro con un trapo blanco, en vez de lavarlo, responde a una norma de limpieza totalmente «razonada» del siglo XVII. Se trata de una limpieza pensada, legitimada, aunque casi no tendría sentido hoy en día, puesto que han cambiado las sensaciones y los razonamientos. Lo que pretendemos hallar es esta sensibilidad perdida.
En cualquier caso, también hay que trastocar la jerarquía de las categorías de referencia: no son los higienistas, por ejemplo, quienes dictan los criterios de limpieza en el siglo XVII sino los autores de libros que tratan de decoro; los peritos en conductas y no los sabios. A la lenta acumulación de las imposiciones se va a asociar el desplazamiento de los saberes de las que se derivan.
Por lo demás, hay que decir que representar este proceso como una sucesión de añadidos o como una suma de presiones que se ejercen sobre el cuerpo es quizá artificial, puesto que no puede haber en todo ello una simple suma de obligaciones. Lo que muestra una historia como ésta es que hay que conjugarla con otras historias. La limpieza se alía necesariamente con las imágenes del cuerpo; con aquellas imágenes más o menos oscuras de las envolturas corporales; con aquéllas también más o menos opacas del medio físico. Por ejemplo, el agua se percibe en los siglos XVI y XVII como algo capaz de infiltrarse en el cuerpo, por lo que el baño, en el mismo momento, adquiere un estatuto muy específico. Parece que el agua caliente, en particular, fragiliza los órganos, dejando abiertos los poros a los aires malsanos. Así pues, hay una fantasmagoría del cuerpo, con su historia y sus determinantes, que alimenta también la sensibilidad; las normas tienen que contar con ella, pero no pueden, en cualquier caso, transformarse sin ella. Dichas normas van actuando en un terreno que ya está polarizado. Si el cuerpo las adopta, nunca lo hace «pasivamente». Es preciso que vayan cambiando las imágenes que se tienen de éste para que puedan desplazarse las obligaciones. Es preciso que vayan transformándose las representaciones latentes del cuerpo, por ejemplo las que indican sus funcionamientos y sus eficacias.
En este caso, una historia de la limpieza corporal pone en juego una historia más amplia y más compleja. Y es que todas estas representaciones que marcan los límites del cuerpo, que perfilan sus apariencias o sugieren sus mecanismos internos, se hallan, primero, en un terreno social. La limpieza, en el siglo XVII, se preocupa esencialmente de la ropa y de la apariencia inmediata -por ejemplo, la que toca a la apariencia de los objetos o el detalle de los signos vestimentarios- y es, evidentemente, muy diferente de la que más tarde se ocupará de la preservación de los organismos o de la defensa de las poblaciones. Exactamente igual que una «sociedad de corte», que valora los criterios aristocráticos de la apariencia y del espectáculo, es diferente de una sociedad «burguesa», más sensible a la fuerza física y demográfica de las naciones. La preocupación por una apariencia totalmente externa se desplaza hacia una atención más compleja que valora los recursos físicos, las resistencias, los vigores ocultos. Una historia de la limpieza corporal es, por tanto, una historia social.