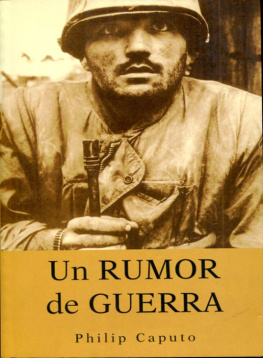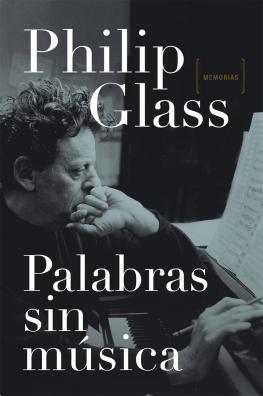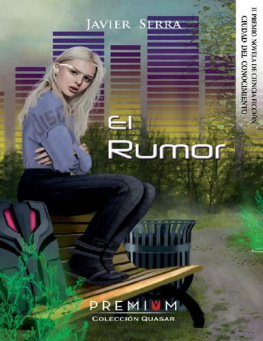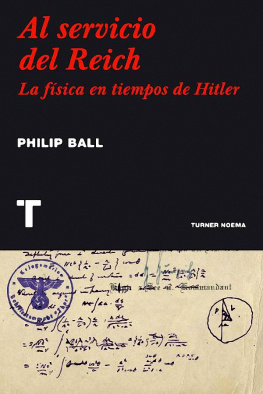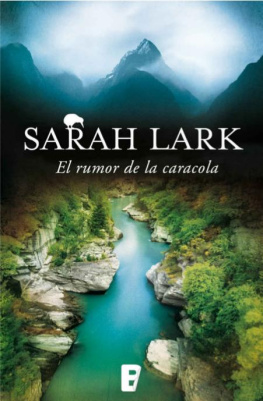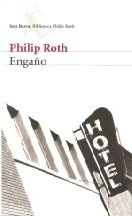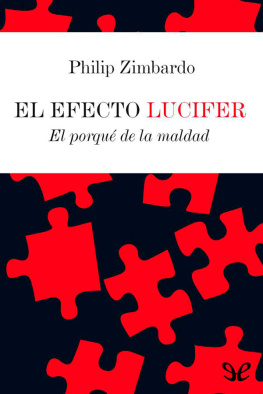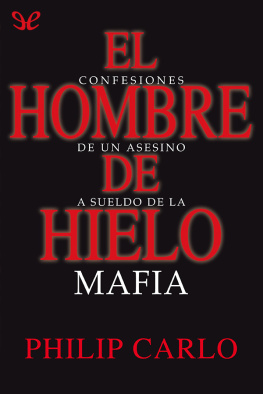UN RUMOR DE GUERRA
— oOo —
Título Original:A rumor of war
© 1977, Philip Caputo
Traducción: Iris Menéndez
© 2007: Inédita Editores, S.L.
ISBN: 9788496364820
Al sargento Hugh John Sullivan, compañía C, I batallón, III de Infantería de Marina, muerto en campaña, junio de 1965, y al teniente Walter Neville Levy, compañía C, 1 batallón, I de Infantería de Marina, muerto en campaña, septiembre de 1965.
Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras; pero no os turbéis, porque es preciso que esto suceda, mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino... Entonces os entregarán a los tormentos y os matarán... mas el que perseverare hasta el fin, ése será salvo.
MATEO 24:6-13
Prólogo
En tus pálidos sueños, a tu lado he velado y te he oído murmurar historias de abrasadoras guerras...
SHAKESPEARE
Enrique IV, Primera Parte
Éste no pretende ser libro de historia. Nada tiene que ver con la política, el poder, la estrategia, las influencias, los intereses nacionales ni la política exterior. Tampoco es una acusación contra los grandes hombres que nos condujeron a Indochina y cuyos errores se pagaron con la sangre de algunos hombres del montón. A grandes rasgos, se trata, sencillamente, de un relato sobre la guerra, sobre lo que los hombres hacen en la guerra y las repercusiones que la guerra tiene para ellos. Y, en concreto, es el relato, compuesto por un soldado, de la guerra más prolongada que hemos sostenido, la única que hemos perdido, así como la historia de una larga y a veces dolorosa aventura personal.
En mi condición de oficial de infantería bisoño, el 8 de marzo de 1965 aterricé en Danang, con un batallón de la 9.ª brigada expedicionaria de Infantería de Marina, la primera unidad de combate norteamericana enviada a Indochina. En abril de 1975 regresé como corresponsal de un periódico e informé sobre la ofensiva comunista que concluyó con la caída de Saigón. Fui uno de los primeros norteamericanos que combatieron en Vietnam y también uno de los últimos en ser evacuado, apenas unas horas antes de que el ejército norvietnamita entrara en la capital.
Aunque la mayor parte de este libro se refiere a los hechos vividos por los infantes de marina con quienes serví en 1965 y 1966, he incluido un epílogo en que describo, resumidamente, el éxodo norteamericano. Sólo diez años separan aquellos dos acontecimientos, pero la humillación de nuestra salida de Vietnam —en comparación con la inmensa confianza con que habíamos entrado— hace que parezca que un siglo se interpone entre ambos.
A los norteamericanos que todavía no habían alcanzado la mayoría de edad a principios de los sesenta, tal vez les resulte difícil comprender cómo fueron aquellos años: predominaban el orgullo y una impetuosa seguridad de cada uno en sí mismo. La mayoría de los tres mil quinientos hombres de nuestra brigada —nacidos durante la Segunda Guerra Mundial— o inmediatamente después de ella estaba moldeada por esa era, la época del Camelot de Kennedy. Partimos a ultramar llenos de ilusiones, ilusiones de las que la atmósfera embriagadora de esos años fue tan responsable como nuestra juventud.
La guerra siempre resulta atractiva para los jóvenes que nada saben de ella, pero para decidirnos a vestir el uniforme también nos había seducido el reto de Kennedy en el sentido de «preguntaos qué podéis hacer por vuestro país», y el idealismo misionero que en nosotros había despertado. Entonces Estados Unidos parecía omnipotente: la nación aún podía afirmar que jamás había perdido una guerra y nosotros nos creíamos destinados a jugar a policías con los ladrones comunistas y a extender nuestro credo político a lo largo y a lo ancho del mundo. Como los soldados franceses de finales del siglo XVIII, nos considerábamos los campeones de «una causa destinada a triunfar». Por eso, cuando aquella húmeda tarde de marzo avanzábamos por los arrozales, llevábamos, además de nuestras mochilas y fusiles, la implícita convicción de que el Vietcong sería rápidamente derrotado y de que estábamos haciendo algo noble y bueno. Conservamos las mochilas y los fusiles, pero perdimos las convicciones.
El descubrimiento de que los hombres que habíamos desdeñado por campesinos guerrilleros constituían, en realidad, un enemigo mortal y decidido, y las listas de bajas que todas las semanas se ampliaban sin poder mostrar nada a cambio de la sangre derramada, quebrantó nuestra confianza inicial. En el otoño, aquello que había comenzado como una expedición aventurera se convirtió en una guerra de agotamiento, desgastadora e inútil, en la cual no combatíamos por otra causa que no fuera la de nuestra propia supervivencia.
No es tarea sencilla escribir sobre este tipo de guerra. En repetidas ocasiones he descubierto que deseaba haber sido veterano de una guerra corriente, cuyo tema fueran dramáticas campañas e históricas batallas en lugar de una monótona serie de emboscadas y fuegos cruzados. Pero para nosotros no hubo ninguna Normandía ni ningún Gettysburg, ni épicos encuentros que decidieran los destinos de ejércitos o naciones. La guerra era, en su mayor parte, una cuestión de soportar semanas de ansiosa espera y, durante azarosos intervalos, de conducir feroces cacerías humanas a través de junglas y ciénagas donde los francotiradores nos hostigaban constantemente y las trampas explosivas nos derribaban de uno en uno.
Ocasionalmente, una operación de reconocimiento-y-destrucción a gran escala aliviaba el aburrimiento, pero la excitación de emprender el vuelo en el primer helicóptero que se presentaba hasta una zona de aterrizaje iba, por lo general, acompañada por la acalorada caminata de siempre, durante la cual el barro se pegaba a nuestras botas y el sol batía nuestros cascos mientras un enemigo invisible nos disparaba desde las lejanas hileras de árboles. Las raras ocasiones en que el Vietcong decidía librar una batalla de posiciones fijas constituían el único motivo de entusiasmo; no un entusiasmo común, sino el éxtasis maníaco del contacto. Semanas de tensiones reprimidas se liberaban en unos pocos minutos de violencia orgiástica y los hombres gritaban y mascullaban improperios por encima del estallido de las granadas y de las ráfagas rápidas y ondulantes de los fusiles automáticos.
Al margen de agregar algunos cadáveres al recuento semanal, esos encuentros no lograron nada; ninguno de ellos figurará en las historias militares ni tampoco los estudiarán los cadetes de West Point. Pero a nosotros, los hombres que participamos de ellos, nos cambiaron y nos aleccionaron; en esas oscuras escaramuzas aprendimos las viejas lecciones acerca del miedo, la cobardía, el valor, el sufrimiento, la crueldad y la camaradería. Sobre todo, conocimos la muerte a una edad en que lo común es considerarse inmortal. A la larga, todos pierden esa ilusión, pero en la vida civil se pierde por etapas, a través de los años. Nosotros la perdimos de golpe y, en pocos meses, pasamos de la juventud a la edad adulta y, de ésa, a una prematura edad madura. El sentimiento de la muerte, de los implacables límites puestos a la existencia de un hombre, nos arrancó de nuestra juventud tan irrevocablemente como antes las tijeras del cirujano nos habían separado del útero. Pero muy pocos de nosotros rebasaban los veinticinco años. Abandonamos Vietnam como seres peculiares, con hombros jóvenes que sostenían cabezas bastante viejas.
Partí a principios de julio de 1966. Diez meses más tarde, después de un destino como jefe de una compañía de instrucción de infantería en Carolina del Norte, una licencia honrosa me liberó de la Infantería de Marina y de la posibilidad de morir prematuramente en Asia. Me sentía tan feliz como un hombre condenado al que le han conmutado la pena pero, en menos de un año, comencé a sentir nostalgia de la guerra.
Página siguiente