I. Las caras de la Historia en la Historia Augusta
Si de todas las historias grabadas por la memoria humana, ha sido la de Roma la que hizo pensar a más filósofos, soñar a más poetas y declamar a más moralistas, se debe en parte al genio de un reducido número de historiadores romanos (más un par de historiadores griegos) que contribuyeron poderosamente a prolongar hasta nuestros días el recuerdo y el prestigio de Roma. Y si César sigue representando para nosotros —pese a todas las muertes violentas perpetradas a políticos de entonces acá— la imagen por excelencia del dictador asesinado, es por obra de Plutarco, que nos muestra a los conjurados en el Senado abalanzándose sobre el divino Julio. Por causa de Tácito, Tiberio figura siempre como el prototipo del tirano misántropo y Nerón como el del artista fracasado. Y dado que la obra biográfica de Suetonio nos habla de los doce emperadores, las estanterías de nuestras bibliotecas y las fachadas de los palacios renacentistas se ven casi obligatoriamente coronadas con los doce bustos de los Césares.
Pero estos grandes historiadores (varios de los cuales fueron primero y sobre todo grandes estilistas) florecieron todos —para emplear esta expresión— durante los siglos que van de la juventud de César a la madurez de Adriano. El insulso Domiciano, con quien cierra Suetonio la lista de los doce Césares, es el último emperador romano que goza de un gran retratista. Después de él y durante los trescientos cincuenta y pico años que aún transcurrieron hasta la caída de Roma, apenas poseemos más que unos cuantos testigos mediocres, no solo ambiguos (siempre lo son), sino crédulos, convencionales, confusos, a menudo exageradamente frívolos o supersticiosos a ultranza, que trabajan abiertamente con fines propagandísticos y que reflejan en su cerebro y en su lenguaje el final de una cultura; no obstante, resultan apasionantes ya que su misma mediocridad les confiere una suerte de veracidad, los convierte en intérpretes cualificados de un mundo que desaparece.
La Historia Augusta, libro en donde seis historiógrafos reunieron uno tras otro veintiocho retratos de emperadores, sin contar los de algunos pretendientes al trono y de unos cuantos Césares (título que aquí significa presunto heredero) que murieron muy jóvenes, ofrece de estos trescientos cincuenta años un período de vida de algo menos de dos siglos. La obra comienza con Adriano y sus sucesores inmediatos Antonio y Marco Aurelio, es decir, con los mejores tiempos de la paz romana, en el apogeo de un mundo que ignoraba estar tan cerca de su fin. Se termina con el oscuro Carino, a una hora entre dos luces, a finales del siglo iii. El nombre mismo y la existencia de los cinco principales autores (Espartiano, Capitolino, Lampridio, Polion y Vopisco) son hoy materia de controversia, y las fechas que se les asignan van —al capricho de eruditos y especialistas— de mediados del siglo ii a finales del iv. Buena parte del libro recopila o fusila biografías anteriores perdidas; también él ha sido abundantemente interpolado a su vez. Al igual que tantas obras antiguas, ha llegado hasta nosotros a través de escasas e incompletas copias sujetas a error, las únicas en salvarlo del olvido. Y sin embargo, los modernos historiadores de la Antigüedad no pueden ignorar la Historia Augusta; aquellos mismos que le niegan todo valor se ven obligados a utilizarla. Los documentos que nos quedan de los siglos ii y iii son escasos y pobres y, por lo tanto, únicamente en ese texto inseguro —y aunque eminentes eruditos hayan sospechado que se trata de una impostura casi total— podemos buscar, a falta de otro mejor, la poca verdad que contiene.
La autenticidad es una cosa, la veracidad es otra. Cualquiera que sea la fecha —que va desde el año 284, como muy pronto, hasta el 395, como muy tarde— en que podamos situar la Historia Augusta, la pregunta que nos planteamos es la de si podemos concederle algún crédito. Éste varía, naturalmente, de redactor a redactor y de página a página. La misma verosimilitud no siempre es para el lector un criterio decisivo, ya que la noción de lo plausible en materia histórica depende de las costumbres, prejuicios e ignorancias de cada época. Así, por ejemplo, los eruditos del siglo XVII , impregnados de tradición cristiana, aceptaban de buen grado cualquier negro retrato de los emperadores paganos, considerados en bloque como infames perseguidores de la Iglesia naciente; más tarde, por reacción, la implícita confianza en la naturaleza humana de los letrados del XVIII y, más tarde aún, la afectada gazmoñería de algunos historiadores del XIX —su curioso respeto por la gente en el poder, aun cuando hubieran muerto hace mil ochocientos años—, o simplemente la falta de experiencia de la vida de aquellos hombres de gabinete, les hicieron a menudo proclamar imposibles o improbables una serie de hechos que un lector más acostumbrado a mirar la realidad de frente no vacila en juzgar plausibles o en creer verdaderos. Las atrocidades que hemos presenciado en pleno siglo XX nos han enseñado a leer con menos escepticismo el relato de los crímenes cometidos por ciertos emperadores de la Decadencia; y en lo referente a la historia de las costumbres, ya La Rochefoucauld escribía que los libertinajes de Heliogábalo nos sorprenderían menos si conociéramos mejor la historia secreta de nuestros contemporáneos. En algunos casos, la veracidad de la Historia Augusta ha sido corroborada por otros testimonios de la época. En otros y con singular frecuencia, los trabajos de los historiadores modernos han venido a confirmarla con posterioridad. Las reformas económicas y administrativas que hizo Adriano se han visto ratificadas por muchos textos epigráficos y no es posible creer que Espartiano, o el biógrafo que ostenta ese nombre, se contentara, como dicen, con ofrecer del reinado de este emperador un cuadro fantástico, copiado de la edificante imagen ofrecida por el gobierno de Augusto. Las innumerables estatuas y medallas de Antínoo que se han encontrado desde el Renacimiento hasta nuestros días, han confirmado con creces la breve mención que el mismo Espartiano hizo del tremendo dolor que sintió Adriano al morir su favorito, y de los honores divinos rendidos a su memoria, que sin esto hubieran podido pasar por una de esas noticias escandalosas que se introducen en la biografía de un príncipe prudente. La historia de Heliogábalo escrita por Lampridio parece un cuento de Las mil y una noches, pero hoy en día nos resulta menos absurda que antaño, ya que poseemos un conocimiento más exacto de los cultos y costumbres orientales; percibimos el sentido de aquello contra lo cual puede despotricar el cronista por no haberlo entendido. En suma y a pesar de la larga lista de documentos fabricados, de asertos ineptos y de confusiones en nombres, fechas y acontecimientos que pueda haber en ella, no suele ser en el enunciado de los mismos sino en su interpretación, en donde a menudo florecen, en la



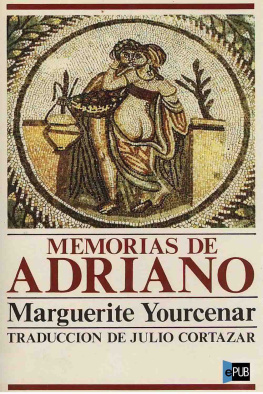
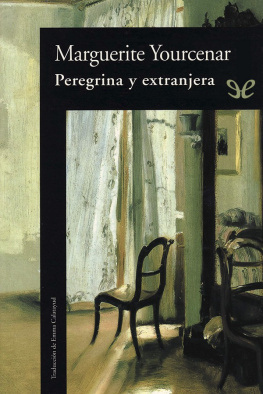



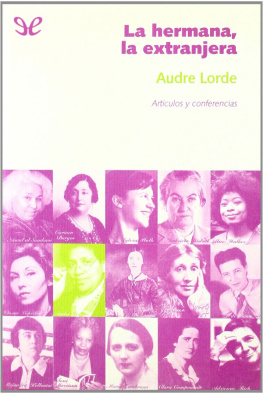







 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer