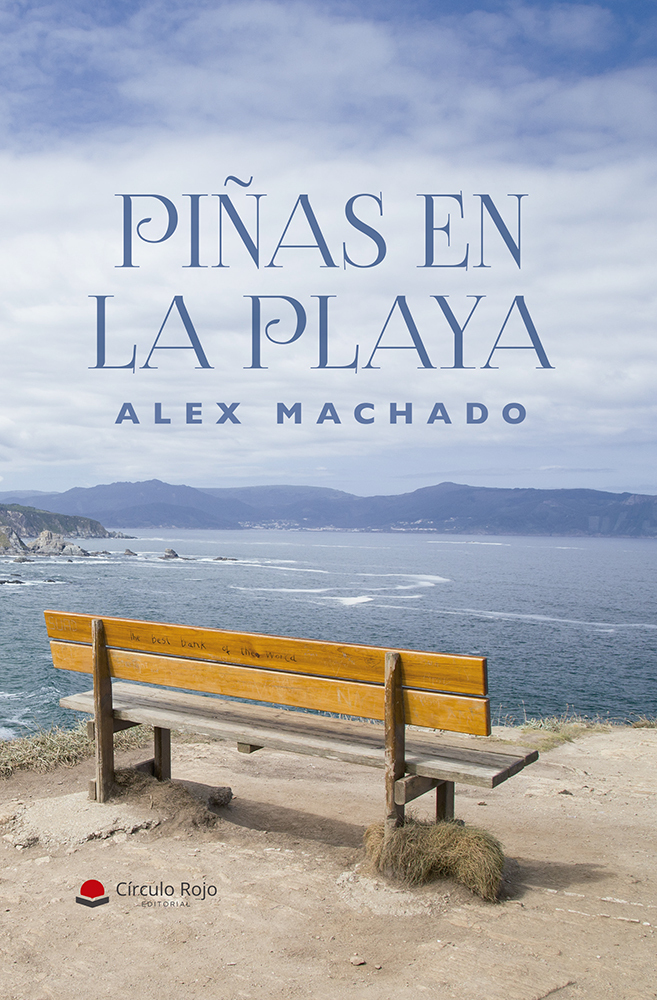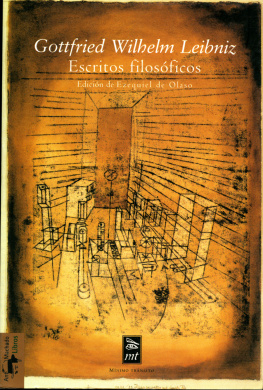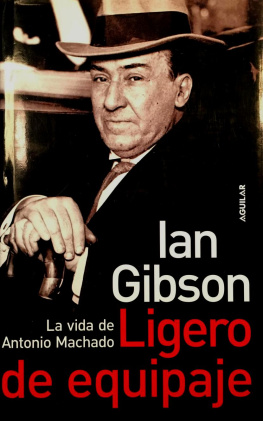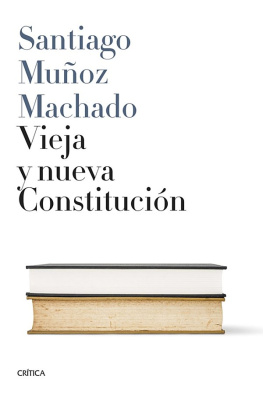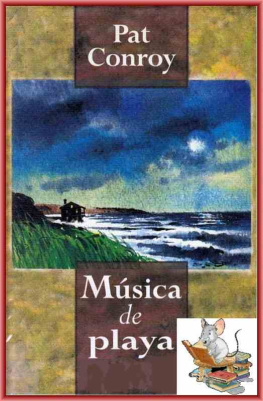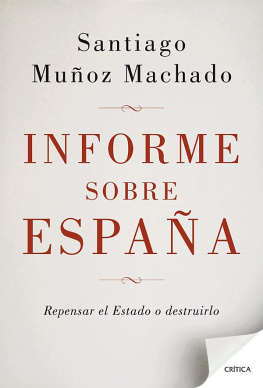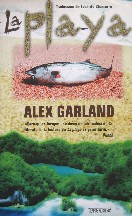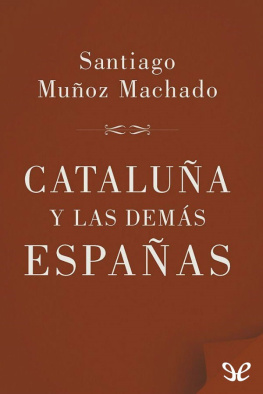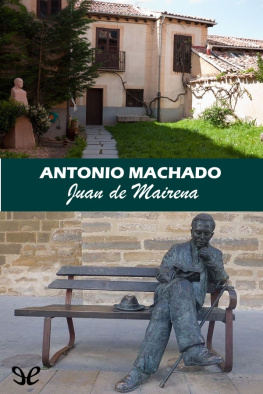PIÑAS EN LA PLAYA
Alex Machado
Primera edición: diciembre 2019
ISBN: 978-84-1350-121-5
Impresión y encuadernación: Editorial Círculo Rojo
© Del texto: Alex Machado
© Maquetación y diseño: Equipo de Editorial Círculo Rojo
© Fotografía de cubierta: Depositphotos.com
Editorial Círculo Rojo
www.editorialcirculorojo.com
info@editorialcirculorojo.com
Editorial Círculo Rojo apoya la creación artística y la protección del copyright. Queda totalmente prohibida la reproducción, escaneo o distribución de esta obra por cualquier medio o canal sin permiso expreso tanto de autor como de editor, bajo la sanción establecida por la legislación.
Círculo Rojo no se hace responsable del contenido de la obra y/o de las opiniones que el autor manifieste en ella.
Lo que habéis heredado de vuestros padres,
volvedlo a ganar a pulso o no será vuestro.
Goethe
Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación,
nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos.
Viktor Frankl
Por severo que sea un padre juzgando a su hijo,
nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre.
Enrique Jardiel Poncela
Prólogo
10 de enero de 1992.
George Dewey comenzó a blasfemar entre dientes ante el primer bandazo del barco. Agarró la botella de bourbon , dando un buen trago mientras no apartaba la vista de la violencia desatada más allá del puente de mando. Experimentaba un gran pesar; después de décadas de profesión, seguía sin comprender las firmes leyes del mar y su rápida capacidad de enojo. Se limpió los labios con la manga al tiempo que daba instrucciones a los oficiales en un desesperado esfuerzo por mantener la estabilidad del barco y preservar su carga. Habiendo navegado lo suficiente como para sentirse seguro en aquella mole nacida de los competentes astilleros griegos, desconfiaba de la eficacia de quienes anclaron los cientos de contenedores que transportaban.
Cerró unos segundos los ojos, se mesó la barba. Alrededor de un mes atrás, le habían sacado de la cama con una llamada urgente: Emilio Aguinaldo, compañero de fatigas de George y capitán de uno de los mayores cargueros de la compañía naviera para la que trabajaba, había sido encontrado con demasiado alcohol en el cuerpo y esposado a la tubería del retrete en un tugurio de carretera secundaria cerca de Maple Valley. Frente a la evidente incapacidad de Emilio para gobernar nada, George fue el localizado más próximo para sustituirle y encabezar la tripulación del barco que partía en una hora rumbo a Hong Kong. Pasó todo el camino al puerto de Tacoma, tras un fugaz y escaso aseo, maldiciendo su suerte. Aquel envenenado encargo de última hora le iba a fastidiar las primeras fiestas de Navidad en casa desde hacía cinco años; con rotundidad, otro mes lejos quebraría la frágil unión familiar. Pensó en negarse, rechazar el trabajo alegando algún problema de salud. Desechó la idea, consciente de que aquello acarrearía consecuencias inmediatas. No podía permitirse dejar de pagar su inmensa hipoteca.
El viaje de ida a la colonia británica llevó más tiempo de lo previsto, consiguiendo que olvidara por momentos sus vacaciones interrumpidas. Pasaba las horas libres que le dejaba su cargo perdiendo al póker y bebiendo whisky de Kentucky. El protocolo de Nochebuena lo solventó, cuando estuvo sobrio y encontró disponible la precaria conexión por satélite, con una comunicación muy tardía. Sabía que aquella excusa serviría de poco. Un previsible final lleno de reproches en la conversación perfiló con nitidez en su ánimo la palabra «divorcio». La borrachera de fin de año, junto con sus doce largos tragos de tequila, le impidió telefonear a Seattle. Una vez recobrada la consciencia, decidió que no merecía mucho la pena llamar; mejor destinar sus esfuerzos a asumir el giro que iba a dar su vida. Ya en Hong Kong, las visitas a sus rincones favoritos mientras se llenaba el carguero le relajaron de forma muy eficaz. Sin apenas dificultad, logró dañar, con repugnantes brebajes espirituosos locales, casi todas las neuronas que albergaban sus recuerdos recientes.
El estruendo brutal de un trueno coincidió con una enorme ola por estribor. Esta zarandeó el buque haciendo que toda la tripulación rodara por el suelo. George analizó aquel momento. El presente se estaba complicando. La sobrecarga del barco, motivada por la avaricia de algunos ejecutivos en optimizar los costes, iba a provocar que se hundieran sin remisión en medio del Pacífico. Los contenedores estaban restando estabilidad al carguero. A pesar de sus indicaciones, habían superado la altura recomendada y aquello los situaba en franca desventaja frente a la tempestad, pues ofrecían un blanco perfecto para el agresivo oleaje. Era necesario reaccionar de forma rápida, ágil: una maniobra genial fuera de lo común, operativa nunca escrita en ningún cuaderno de bitácora. No en vano, si él estaba allí era porque quién le contrataba sabía perfectamente que estaba capacitado para actuar presionado por ese tipo de circunstancias.
Horas después, navegando sobre el mar en calma, George descansaba en babor mientras perdía su mirada en el confín y acariciaba lentamente el cuello de una botella vacía. Una brisa helada le ajaba la cara, aunque poco importaba. Había decidido cómo iba a actuar. Tragándose su orgullo e intachable reputación de no haber perdido jamás mercancía, frente a los seriamente trajeados taiwaneses mantendría con firmeza que la violencia del mar había dañado el barco y arrancado decenas de contenedores, perdiéndose cientos de miles de dólares en material. Lanzó el bourbon al agua y sonrió mientras el vidrio trazaba una parábola contra la lámina azul. Sabía que podía contar con el apoyo cómplice de la tripulación. Aún recordaba el brillo agradecido de decenas de ojos dentro de un puente en penumbra cuando, en medio de la tormenta junto al contramaestre y un par de valientes más, George había desafiado a Neptuno lanzándose a cubierta soltando directamente él mismo las gruesas amarras de acero que sujetaban los contenedores al buque. Mientras se agarraba a la barandilla luchando contra el viento para no ser arrojado por la borda, observó uno de aquellos enormes recipientes verdes de hierro oxidado reventar al impactar contra un compañero en el agua, entregando su cargamento como tributo al mar: decenas de cajas de cartón abiertas casi de inmediato por la voracidad salina del Pacífico que, a su vez, escupieron miles de pequeños paquetes. No solía implicarse ni quería conocer la carga transportada, pero difícilmente olvidaría el contenido de los envases: juguetes de goma —un castor, una tortuga, una rana y un pato amarillo— que, atónito, fue capaz de distinguir entre la espuma. Con el recuerdo reciente de aquella extraña sopa de confeti, George regresó a su camarote a por otra botella.
15 de abril de 2010.
Me llamo Alex y aquel día empezó a cambiar todo.
Si es vuestro deseo adentraros en esta historia, estoy en la obligación de puntualizar un detalle sobre mí. Debo declarar que tengo la curiosa cualidad de despertarme en sitios extraños; don, con su importancia en el transcurso de los hechos, que me dispongo a narrar. Poseo la virtud del sopor fácil, aderezada con un gusto adictivo para agotar las horas hasta que el cansancio pueda conmigo. Si a mi tendencia a trasnochar sumamos cierta afección por algunas bebidas alcohólicas sociales, podría explicarme —y vosotros entender— los motivos de despegar los ojos en ubicaciones, cuanto menos, no aptas para echar una cabezada. Adicionalmente, encuentro llamativo el tiempo que me lleva recordar las razones involucradas para espabilarme girando en una noria, durante el funeral de un político en la Catedral de la Almudena, en medio de un campo de cebada o sobre la lápida de la tumba de Pablo Iglesias; por esbozar tan solo algunos ejemplos de lo que constituye una singular, anecdótica y vergonzante lista de éxitos narcóticos. No suelo hablar de los divertidos episodios que generó esta habilidad en mi niñez: sirva apuntar cómo, en más de una ocasión, fue alertada la policía de mi desaparición mientras yo dormitaba plácidamente a resguardo prolongando una partida de escondite y ante la desesperación rabiosa de quien me buscaba.