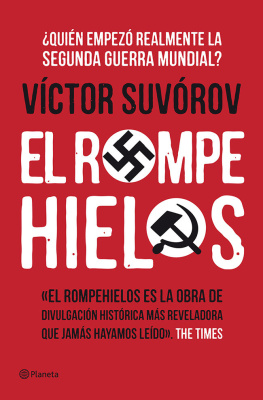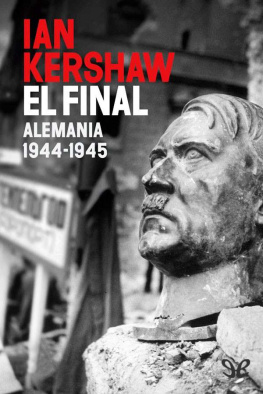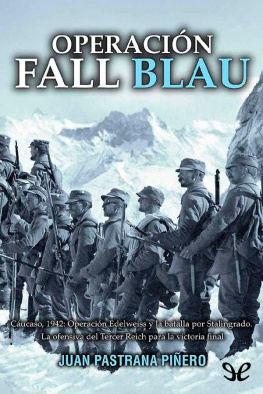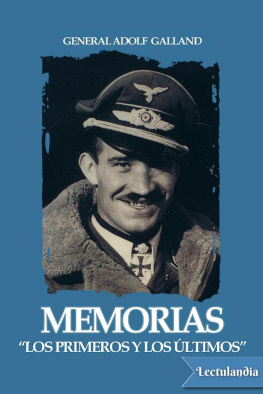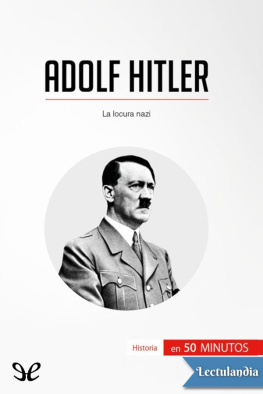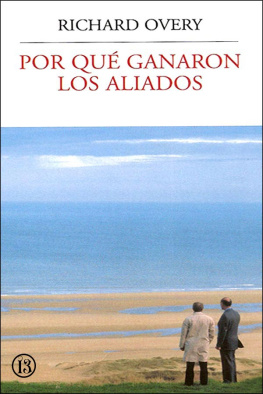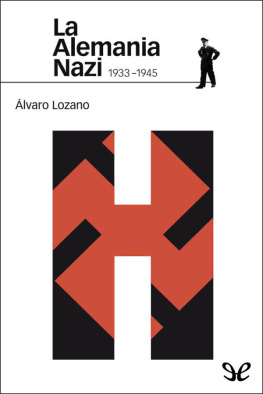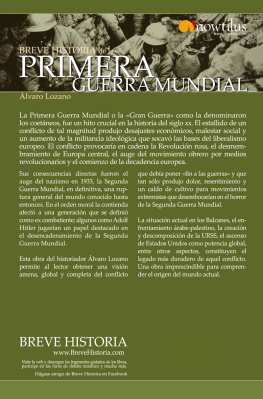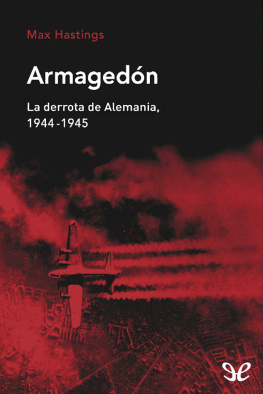Con esta obra, resumen de una trayectoria personal de varios decenios de investigación, me propongo situar la historia del nazismo, dirigido desde 1920 por Adolf Hitler, en los contextos que le son propios: la historia de Alemania y la historia de Europa. Ambas fundamentales, como demuestran los efectos que las decisiones políticas de los nacionalsocialistas tuvieron a escala europea y mundial: una guerra de dimensiones espantosas que afectó a todo el continente y produjo decenas de millones de muertos entre civiles y combatientes, así como el intento de exterminio de la población judía de Europa. Otro de los nexos del nacionalsocialismo con la historia europea fue el atractivo que tuvo la ideología nacionalsocialista para una parte de la población de los territorios ocupados, satélites o aliados, sobre todo en clave de antisemitismo y anticomunismo.
Aún parece más necesario relacionar el movimiento hitleriano con la Alemania posterior a la derrota de la Primera Guerra Mundial. Cabe identificar dos indicadores. En primer lugar, de 1930 a enero de 1933, cuando Hitler obtuvo por vía constitucional el cargo de canciller del Reich, su mensaje logró convencer a varios millones de ciudadanos de ambos sexos para que votaran al partido de la cruz gamada.
Y si damos un salto adelante de quince años, hasta la última fase de la guerra, cuando ya se vislumbraba la derrota, vemos que aún eran muchos los que mantenían una obediencia absoluta al Führer. Las dictaduras no suelen acabar con grupos de niños que se dejan matar por las calles de la capital, movidos por un «fuego sagrado». Ni tampoco con aparatos burocráticos, hasta poco antes ejecutores de las órdenes procedentes del vértice del poder, que no intenten «subirse al carro de los vencedores».
Igualmente interesante resulta observar que aquel periodo histórico se clausurara a partir de 1945 sin consecuencias políticas de relieve. El nazismo acabó en 1945. No puede decirse otro tanto del fascismo italiano.
1. El nacimiento de la República de Weimar
El 29 de octubre de 1918 estallaba en el puerto de Wilhelmshaven una revuelta de marineros a la que se sumaron los obreros del arsenal. Impulsada por un vago propósito de cambiar la situación, fue sobre todo consecuencia de la frustración y el cansancio. Después de las esperanzas depositadas en la ofensiva de primavera que había llevado a la vanguardia alemana hasta el Marne, la contraofensiva de los Aliados, superiores en hombres y medios, no dio tregua, y las tropas alemanas luchaban ya únicamente para defender las fronteras del Reich. Los acorazados, inactivos en los puertos durante los cuatro años anteriores, todo el tiempo que había durado el brutal conflicto que ensangrentó Europa, debían salir ahora a presentar la última batalla. El carácter absurdo de la orden provocó la reacción de los marineros. Recordemos que durante el invierno anterior habían muerto por enfermedades relacionadas con la desnutrición más de medio millón de ancianos, mujeres y niños.
En pocos días se produjo una reacción en cadena: huelgas en las zonas industriales con numerosas movilizaciones en forma de consejos de obreros y soldados que pretendían «actuar como en Rusia». En realidad, el Ejército continuaba resistiendo en la defensa de las fronteras occidentales, pero a sus espaldas había cedido ya el «frente interior», que era decisivo para la extenuante «guerra de materiales». En cierto sentido llevaba razón el mariscal Paul von Hindenburg, que desde agosto de 1916 dirigía el mando supremo del Ejército y adoptaba las decisiones políticas del Reich, cuando, después de ceder el poder al gobierno civil, lanzó la acusación de la Dolchstosslegende o «leyenda de la puñalada por la espalda». El Ejército estaba invicto y la responsabilidad de la derrota correspondía a los traidores: la clase obrera politizada que había sucumbido a la llamada de la revolución comunista; una instrumentalización muy útil para descargar a la cúpula militar de responsabilidades políticas, entre las que se contaba el haber provocado la entrada de Estados Unidos en el conflicto al proclamar el 1 de febrero de 1917 la guerra submarina ilimitada.
Las consecuencias no se hicieron esperar. El primer soberano en retirarse fue Luis III de Baviera, que el 7 de noviembre abdicó y abandonó Múnich. Durante las horas que siguieron, el socialista Kurt Eisner, perteneciente al ala radical del Partido Socialdemócrata, proclamó la República de los consejos obreros y anunció la formación de una asamblea constituyente. El emperador Guillermo, encerrado en el cuartel general de Spa (Bélgica), quiso resistir, pero en Berlín la situación estaba al rojo vivo. Para rebajar la tensión, el 9 de noviembre de 1918, el socialdemócrata Philipp Scheidemann proclamó la República desde un balcón del Reichstag. Guillermo se refugió en Holanda junto con el príncipe heredero. El canciller saliente, príncipe Max von Baden, encargó la formación del nuevo gobierno al dirigente socialdemócrata Friedrich Ebert. Ebert comprometió a los otros dos partidos que en la primavera de 1917 habían firmado en el Parlamento una moción solicitando el comienzo de las negociaciones de paz. Los socialdemócratas gobernaron junto a los católicos del Zentrum y a los demócratas liberales del Deutsche Demokratische Partei.
Así fue cómo Alemania convirtió en práctica política lo que unos meses después resultaría imposible en Italia. De las elecciones de noviembre de 1919 al Parlamento de este último país, sacudido por la frustración de la llamada «victoria mutilada» y por agitaciones no menos violentas que las del otro lado de los Alpes, salieron victoriosos los socialistas y el nuevo Partido Popular, de carácter católico. Un resultado debido al sufragio universal masculino y al sistema electoral proporcional introducido por la clase dirigente liberal con la intención de conservar el poder. Sin embargo, la coalición de los dos partidos jamás vio la luz a causa de divergencias insuperables.
Pero volvamos al caso alemán. El 11 de noviembre, en el bosque de Compiègne, los representantes alemanes firmaban el armisticio con la Entente. La guerra había costado a Alemania –que ocupaba el segundo puesto detrás del Imperio austro-húngaro en la terrible clasificación– más de 2 millones de caídos y más de 4 millones de heridos. Un millón de viudas de guerra y un millón y medio de huérfanos representaban no solo un drama humano, sino también un problema económico, dado que el gobierno socialdemócrata-católico concedió pensiones que gravaban el presupuesto nacional.
El nuevo gobierno tenía que actuar en una situación plagada de limitaciones. En el plano internacional, los vencedores, presionados principalmente por una Francia empeñada en evitar un futuro ataque, impusieron unas condiciones durísimas al Reich. Presionando con un bloqueo comercial que habría podido agravar la crisis alimentaria, las delegaciones de los vencedores, reunidas en París (del 18 de enero al 28 de junio de 1919), impusieron a Alemania el estatus de único responsable de la guerra, con unas condiciones asfixiantes. Alemania tuvo que ceder territorios tan importantes como Alsacia y Lorena, que volvieron a ser de soberanía francesa; la parte norte de Schleswig-Holstein pasó a Dinamarca; y el Sarre quedó sometido a una administración francesa de quince años de duración. Las provincias orientales de Prusia Occidental, de Pomerania y de Silesia, habitadas por una población mixta de alemanes y polacos, se hallaban en el punto de mira del renacido Estado polaco. Mediante plebiscitos y choques entre milicias nacionalistas de signo opuesto, Polonia se incorporó una gran parte de los territorios limítrofes. Emigró más de medio millón de su población de habla alemana. Además, por voluntad de los vencedores, Polonia adquirió el llamado «pasillo de Danzig o corredor polaco», que le permitía la salida al mar Báltico. De ese modo, Prusia Oriental quedó separada del resto del Reich. Al final del pasillo, en la desembocadura del Vístula, la ciudad de Danzig, habitada en su mayor parte por hablantes de alemán, estaba rodeada de territorio polaco. Veinte años después, Hitler utilizaría la difícil situación de la ciudad hanseática como pretexto para desencadenar la Segunda Guerra Mundial. En total, el Reich perdió el 13% de su superficie y un décima parte de la población anterior a la guerra.