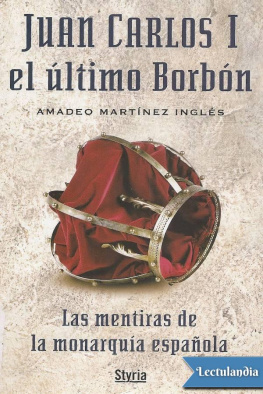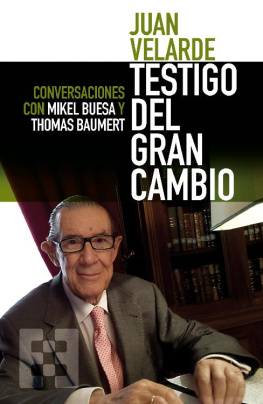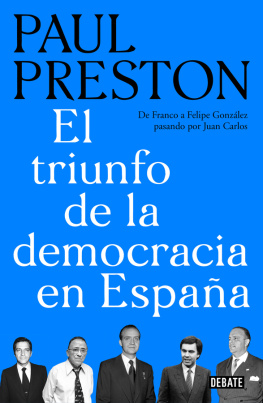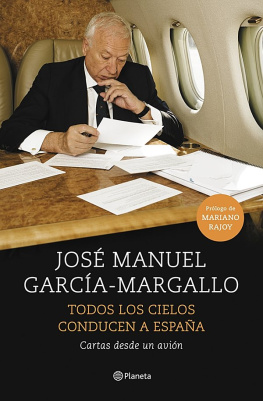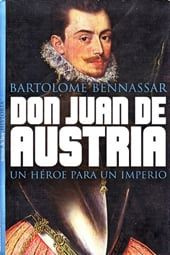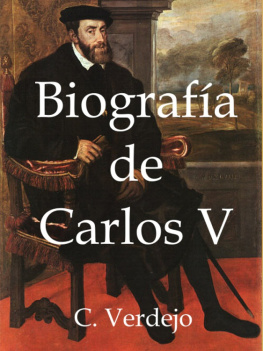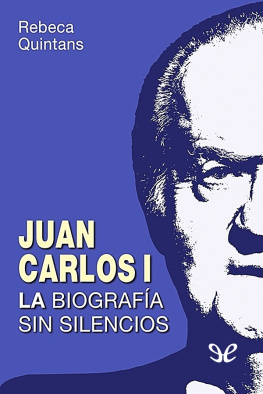Laurence Debray
Juan Carlos de España
Traducido del francés por Elena M. Cano e Íñigo Sánchez-Paños (con la colaboración de Antonio Roales)

Índice
A Jorge Semprún y Javier Pradera,
in memoriam.
C uando de niña llegué a España, descubrí Las Meninas de Velázquez en el museo del Prado. La Gioconda parecía ridículamente pequeña frente a la inmensidad de aquella obra. Después, descubrí al rey. Por fin había encontrado a mi príncipe azul; no el de los cuentos de hadas, uno de verdad, tan guapo como un artista de Hollywood, y que acababa de salvar a España de un golpe de Estado. De regreso a París, colgué en mi cuarto un retrato oficial de Juan Carlos en uniforme de gala. Me gustaba el aura majestuosa y tranquilizadora que se desprendía de su persona. Mi padre, en un vano intento de convertirme a la causa socialista que en aquella época defendía con ardor, sustituyó el retrato real por el de François Mitterrand con una rosa roja en la mano. Eso fue lo que provocó mi primera fuga. La segunda tuvo lugar cuando mi padre se negó a que me bautizara. Era por entonces muy sectario. Estábamos en plena campaña electoral de mayo de 1981. La promesa era un porvenir radiante para Francia y los franceses; para mí, jugar gratis en los Jardines de Luxemburgo. No tardé nada en percatarme de que no había que creer a los políticos. Han pasado treinta años, y jugar en los Jardines de Luxemburgo sigue siendo igual de caro.
De manera que en casa teníamos cada uno nuestro soberano y nuestro tipo de monarquía. El mío había rechazado los plenos poderes heredados de Franco para devolvérselos al pueblo y vivía con mucha más sencillez de como se vivía en el palacio del Elíseo, sin corte ni ceremoniales. Yo ya me había dado cuenta del gusto que les habían tomado los amigos de mi padre a los oropeles y a los coches oficiales con chófer. Sobre todo, quienes más habían dicho que querían cambiar el mundo. Por la cantidad de exiliados latinoamericanos que dormían en el sofá del salón de casa, sabía que la democracia seguía siendo frágil en algunas regiones del mundo. Como hija de alguien que había estado preso —cosa de la que me enteré por casualidad en el colegio, durante un recreo—, había comprendido que los verdaderos compromisos políticos conducían a batallas peligrosas. En el fondo, la moderación francesa me parecía bastante cómoda, salpicada con algunas grandes movilizaciones simpáticas en torno a la escuela o al racismo. Eso tenía el mérito de mantener a mi padre en un perímetro más bien seguro y familiar… a excepción de alguna explosión que causó destrozos en su encantador refugio del Barrio Latino.
Cuando estábamos metidos de lleno en aquella mala comedia del poder, mi madre tuvo la excelente idea de llevarme a España; esa vez era para vivir. A finales de los ochenta, cuando la España por fin europea y también socialista preparaba el despegue a cuya apoteosis se llegaría en 1992 con la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, fue cuando puse los pies en el corazón de Andalucía, en Sevilla. El embrujo de los aromas a azahar tuvo en mí un efecto inmediato: adopté esa ciudad moruna, de riquezas arquitectónicas aún poco conocidas para mí, con sus corridas de toros, sus tapas, su Semana Santa, su Feria y su magia a la vuelta de cada esquina.
Tuve entonces la suerte de conocer a algunos actores históricos de la transición democrática española, convertidos ya en responsables políticos. ¡Qué contraste tan cautivador con «nuestros» socialistas de Francia, que venían en visita oficial o privada! Supongo que la Escuela Nacional de la Administración francesa enseña tanta gestión de asuntos públicos como arrogancia… Los españoles, que habían pasado por el exilio y las amenazas policiales bajo la dictadura de Franco, por la lucha por la democracia poniendo en peligro sus vidas, vivían el poder con sencillez, alegría y eficacia. Aunque las amenazas de ETA eran reales, se paseaban con frecuencia a pie por las callejuelas, sin rehuir el contacto directo con sus electores, de un modo siempre espontáneo y jovial. No vivían escondidos en los palacios de la República. Naturalmente, hubo abusos, casos de corrupción, arribistas más ávidos que otros, linchamientos mediáticos, envidiosos… como en todas partes.
Corría el rumor de que el rey también tenía su cuota de libertad, que por la noche cogía la moto para dar una vuelta de incógnito por Madrid. Un hombre alto, de aspecto atlético, que no dejaba de saltarse el protocolo para gran desesperación de los servicios de seguridad, y provocaba la simpatía y el respeto general. Si Mitterrand gobernaba desde arriba, él reinaba con. ¿Por qué dos países limítrofes, dirigidos por la misma familia política, vivían el poder de modos tan diferentes? ¿Era una cuestión de generación, de clima, de peso de la Historia, de concepto de Estado? Quise comprenderlo mejor.
Dediqué la memoria de licenciatura en Historia en La Sorbona al papel político que Juan Carlos desempeñaba cuando tuvo lugar la transición democrática española. Mi padre publicaba por entonces La République expliquée à ma fille. Después, en Estados Unidos y en Francia, erré por estudios económicos y por los torbellinos de las finanzas. Una manera más de marcar mi diferencia con un padre hecho polvo al ver que su hija se perdía en las esferas del dinero, pero aliviado al mismo tiempo por no tener que seguir manteniéndola. Aunque lo desprecie, se agarra uno a preservar su propio capital… Resulta más fácil ser desdeñoso cuando se es heredero. Wall Street puede terminar siendo tan duro como la guerrilla boliviana, pero sin armas y sin hambre. Salí de aquello marchita y desgastada. Volver a dar con mi vocación fue volver a nacer.
Si en otro tiempo quise comprender la política, esta vez he querido acotar el destino shakespeariano de un hombre y de un rey confrontado a un país sumido en una crisis fulminante y que pasa hoy por las angustias de la vejez. A la sombra de ese final, me ha parecido fundamental reconocer sus éxitos pasados y poner de relieve los pasos de un recorrido digno de una novela.
Las monarquías vistas bajo el prisma de la prensa del corazón son fábricas de sueños: mujeres de largo, joyas centelleantes, sonrisas de circunstancias, recepciones en palacios maravillosos. Pero ¿cuál es el reverso del decorado? Una existencia de sacrificios y de deberes, agendas organizadas al milímetro, una vida privada observada con lupa. ¿Cómo es posible que un régimen un tanto anticuado, fundado en la magia de la trascendencia y los privilegios de la sangre, pueda hoy sobrevivir? Ser rey es un empleo para toda la vida, sin período de prueba, difícilmente recusable y cuyo único mérito contemplado es el ADN y cierta educación. Un «duro oficio» que va contra la Declaración de los Derechos Humanos y el aire de los tiempos. Cuentan que un socialista le dijo a Juan Carlos que ni siquiera él votaría a favor de la monarquía si no fuera rey. El hecho es que este soberano encarna una dimensión sagrada, ligada al Estado y arraigada en la Historia, que le confiere un estatuto fuera de lo común y que le ha permitido conjurar los demonios irracionales de España.
Si la mayoría de los monarcas representan figuras simbólicas planas, ¿por qué el destino del rey de España es tan excepcional?
Juan Carlos I es un icono vivo, porque cumplió a la perfección la misión para la que había sido educado: restablecer la monarquía en España con carácter duradero y reconciliar a los españoles desgarrados y atormentados por la guerra civil. El rey atrae hacia él la luz. Pero las sombras siguen estando ahí. Detrás del éxito político se ocultan dramas personales terribles: se vio entregado de niño al enemigo, se encontró zarandeado entre dos figuras paternas despiadadas, fue indirectamente responsable de la muerte accidental de su hermano, fue asimismo marioneta de Franco y reinó en lugar de su padre… Su proeza por el país es de un coste humano inconmensurable. Pero un soberano no tiene derecho a sentimientos personales.
Página siguiente