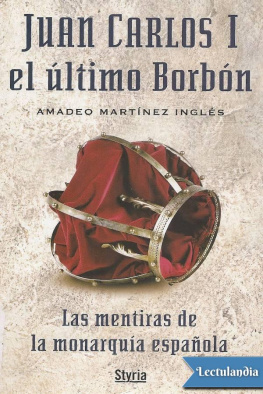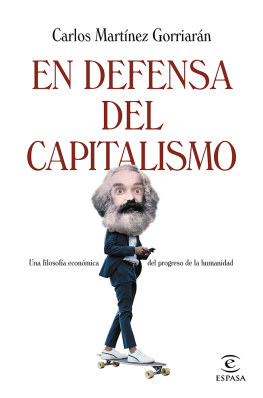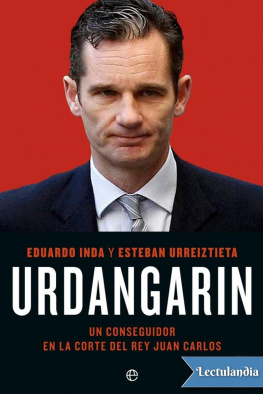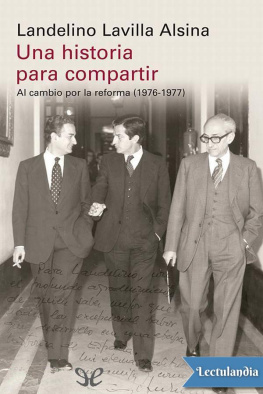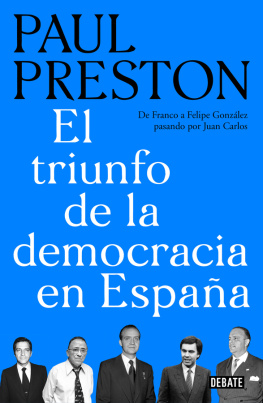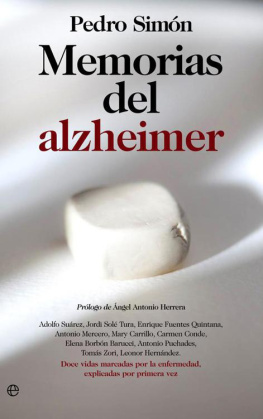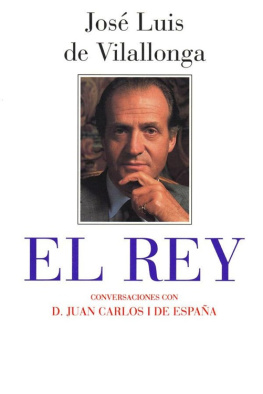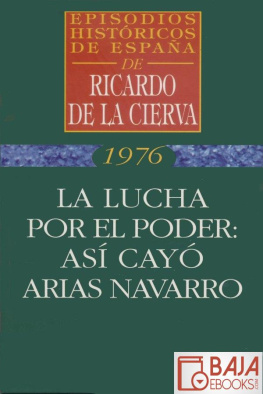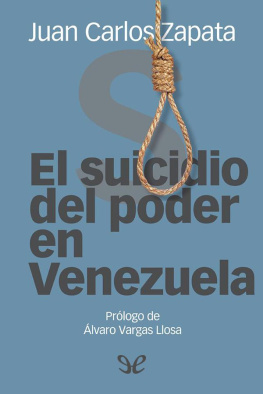INTRODUCCIÓN
El régimen político dictatorial, golpista, ilegítimo, ilegal… que se instauró en España en abril de 1939, tras la sangrienta rebelión militar protagonizada por el general Franco, no terminó, desgraciadamente, en noviembre de 1975 con la muerte del autócrata. Su legado, su testamento, su oculto poder, su alma perversa… continuaron existiendo en este país durante mucho tiempo y todavía se mantienen hoy, siquiera parcialmente, como desastroso resultado de una mal llamada «modélica transición» a la democracia en la que unos cuantos prebostes franquistas, bien situados en las cúpulas militar y civil, y siguiendo fielmente las directrices personales de su «generalísimo», decidieron dar vía libre a una anacrónica «monarquía parlamentaria» protegida y defendida por el Ejército y las fuerzas ultraconservadoras que propiciaron la Guerra Civil del 36.
Con ello le hurtaron al pueblo español, tras la desaparición física del «espadón» gallego, la posibilidad de decidir libremente su futuro al tratar de mantener como fuera, con el escudo protector de una Constitución angelical, formal y posibilista que contemplaba (y contempla) la figura cuasi divina del heredero elegido por Franco, un sistema político sui generis que en la recta final de la primera década del siglo XXI, después de un relativamente largo período de tiempo con aparente buena salud, da síntomas de agotamiento y autodestrucción.
Este peculiar sistema político posfranquista de democracia formal, aparente, de buena cara exterior, vigilada desde su nacimiento por el Ejército y otros importantes poderes fácticos, y que, con el tiempo, ha devenido en una descarada oligarquía de dos partidos mayoritarios fuertemente jerarquizados y financiados por el Estado, ayudados esporádicamente en sus tareas de gobierno por una cohorte marginal de pequeñas fuerzas políticas nacionalistas y de extrema izquierda, ha venido usando todos estos años como mascarón de proa y estandarte de la supuesta libertad y los hipotéticos derechos de sus «súbditos», la figura ejemplar, incorruptible, benefactora, providencial, democrática, altruista, limpia, campechana, deportista… de su titular, el rey Juan Carlos I, un hombre que, como si del último individuo de una rara especie en peligro de extinción se tratara, ha venido siendo protegido hasta la nausea por los poderosos medios audiovisuales, políticos, económicos y sociales del Estado.
Como resultado de esta penosa y larga campaña de intoxicación, deformación de la realidad y desinformación del pueblo español (que votó la «Constitución del cambio y la libertad» sin habérsela leído y con sus acobardados ojos clavados en los amenazantes cuarteles franquistas de la época), la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país ha creído de buena fe durante años que este hombre que tan «providencialmente» nos envió el cielo para que los españoles no volviéramos a matarnos entre nosotros, el rey Juan Carlos I, ha impulsado y protegido la democracia como nadie en España y su largo reinado ha servido para estabilizar un régimen de libertades y un Estado de derecho en este país; pero que, sin embargo, su poder personal y su influencia en la vida política nacional ha sido más bien escasa, casi testimonial, por imperativos legales de la propia Constitución de 1978. Dando por bueno el conocido tópico de que «el rey reina pero no gobierna», muchos todavía se muestran convencidos, a día de hoy, de que, efectivamente, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, el máximo representante de esa familia que previsiblemente pase a la historia como último soberano español (los tiempos evidentemente han cambiado y su hijo Don Felipe, si accede a la jefatura del Estado por la vía nada democrática de los genes, lo va a tener muy difícil para mantenerse en un trono que apesta a naftalina en el marco de una Europa unida y republicana), ha reinado en este país desde aquél frío y preocupante día de noviembre de 1975 en el que sucedió al dictador Franco en la jefatura del Estado «a título de rey» pero que ha tenido que ver más bien poco, por no decir nada, con el gobierno diario de la nación y con la resolución de las principales crisis o problemas a los que ésta ha debido enfrentarse en los últimos treinta años.
Nada más lejos de la realidad. Siendo cierto que la Constitución Española de 1978 limitó extraordinariamente los poderes del nuevo rey (aunque, eso sí, protegiendo su figura con el manto de una inmunidad total ante las leyes, algo que no es de recibo en el marco de un Estado democrático y de derecho) reservándole casi exclusivamente un papel de «moderador y árbitro de las instituciones del Estado», también lo es que todos los presidentes de Gobierno elegidos democráticamente en este país en estas tres últimas décadas (absolutamente todos), bien sea por los difíciles momentos por los que tuvieron que pasar o porque ellos mismos lo quisieron así, buscaron deliberadamente cobijarse una y otra vez, para tomar sus decisiones, en la más alta magistratura de la nación, el rey. Éste, además de una muy cuidada imagen pública elaborada y protegida por todos los medios audiovisuales del Estado, representaba para amplios estamentos del antiguo régimen la «autoridad franquista» heredada de su predecesor, con un poder político subterráneo nada despreciable sobre todo en los primeros años de la transición, y que controlaba el poder fáctico por excelencia en España, el Ejército, que nunca dejó de vigilar el arriesgado proceso político en marcha.
Es por ello por lo que la institución monárquica representada por don Juan Carlos (normalmente desde la sombra, aunque saltándose a veces también cualquier prejuicio constitucional) ha venido ejerciendo, desde su instauración en 1975, un poder real, subterráneo, efectivo, dictatorial en determinados momentos y, desde luego, muy superior siempre al que le correspondía con la Carta Magna en la mano. Es decir, hablando en plata, el rey Juan Carlos I, una figura decorativa según muchos, prácticamente desde que el franquismo le catapultó al trono «del yugo y las flechas», hábilmente, sin alharacas, sin presencias inconvenientes en los medios de comunicación, sin decisiones públicas, sin manifestaciones institucionales (salvo las protocolarias y las por todos conocidas del muy oportuno 23-F que le supusieron abundantes réditos democráticos), y con la solapada complicidad de generales, políticos acomodaticios y validos palaciegos, supo convertirse, emulando a su sanguinario predecesor, en el verdadero amo del país, en un poder fáctico real sin precedentes en la Historia de España salvo si nos remontamos a las épocas ya pretéritas del absolutismo regio de tan negro recuerdo.
Esto que acabo de afirmar sin circunloquios puede resultar excesivamente frívolo, sin fundamento, escandaloso y alejado de la realidad para algunos ciudadanos españoles totalmente desconocedores de los enrevesados entresijos políticos y militares por los que ha discurrido la vida pública en este país durante los últimos treinta años y nada conocedores, por lo tanto, del verdadero papel, nada testimonial, nada protocolario, nada democrático, que ha jugado en ella el monarca elegido por Franco para sucederle en la jefatura del Estado. Y hablo de entresijos «político-militares» porque, en efecto, la componente castrense ha sido determinante (junto con la política, subordinada siempre a la anterior) en el delicado proceso de transición abierto en España a partir del año 1975, una vez que el rey Juan Carlos I, con evidente pragmatismo, nítida visión de la realidad, ambición sin límites y afán de supervivencia personal y política, decidiera apoyarse en los altos mandos de las Fuerzas Armadas para ejercer ese poder oculto, aconstitucional, alegal, fáctico y resolutivo que ha subsistido hasta nuestros días.
De ahí que yo me permita aseverar, aquí y ahora (lo he esbozado ya en alguno de mis libros anteriores, pero la férrea censura editorial existente todavía en nuestro país me ha impedido, hasta el momento, ahondar públicamente en este delicado tema histórico de la «dictadura blanda» del último Borbón español), que el «simpático», «providencial», «campechano», «demócrata»…