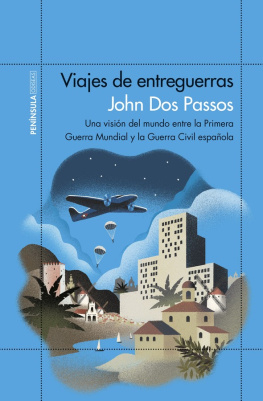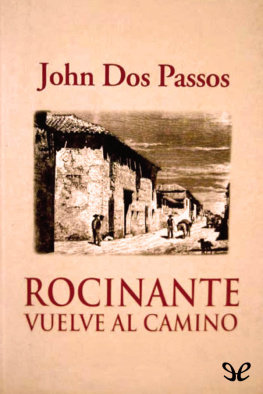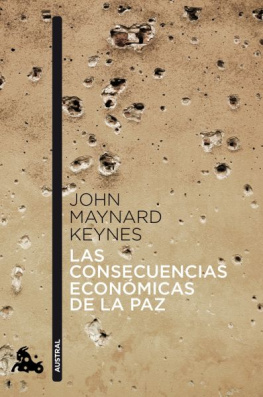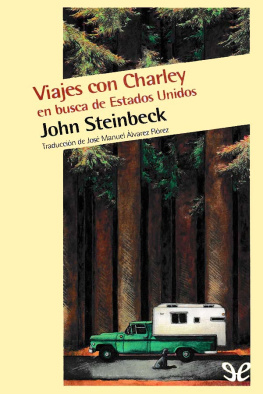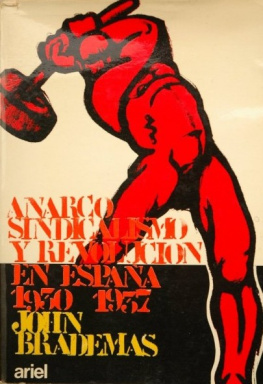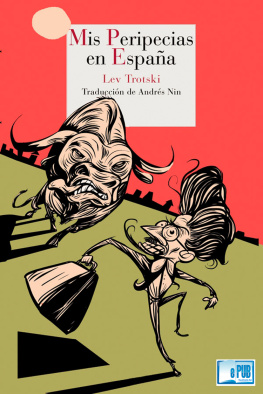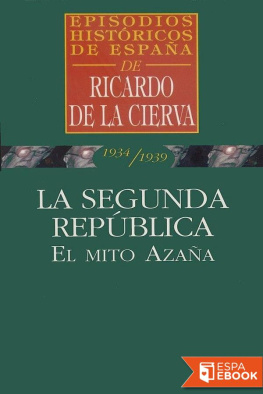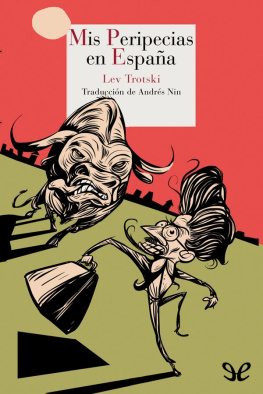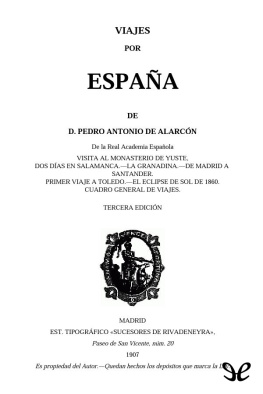Viaje
Hoity-toity
Cha de noite
Sea’s still high
An sky’s all doity,
cantaban, apoyados contra la barra, mientras combatían el mareo con vino de madeira. Sobre la banca de enfrente, los demás pasajeros están sentados en fila y con la cara verde. Cada largo bamboleo del Mormugaõ terminaba con un bandazo y el desagradable traqueteo de un mecanismo roto proveniente del cuarto de máquinas. Fuera, el viento aullaba y volaba el rocío, mientras el barco se bamboleaba en el seno de las olas; adentro, el madeira descendía más y más en el ámbar oscuro de la botella, y los americanos que viajaban hacia el este cantaban más y más fuerte frente a las nerviosas caras verde manzana de los pasajeros recostados en fila:
Sea’s still high
An sky’s all doity.
Más tarde navegamos sobre un oleaje inmenso, tranquilo y paulatino, empujados por un húmedo viento del oeste. El madeira se ha terminado. El cielo y el mar se confunden en un amplio trazo de nubes, plateadas como un vilano de cardo bajo la luz de la luna escondida. El húmedo viento empuja las nubes hacia el occidente, y en ellas, la primavera, para que caiga en forma de lluvia sobre Lisboa, San Vicente, Madrid, para que sacuda las ventanas de Marsella y de Roma, para que broten los retoños de enmalezados cementerios de Estambul. De vez en cuando las nubes se separan, y una luna diminuta y redonda se transparenta entre volutas y espirales de niebla veloz que se hacen densos como cuajos combados o adelgazan en largos espacios, luminosos y arrugados como papel aluminio.
La proa se estremece al clavarse en la embestida de cada nueva colina. Un chubasco oculta la luna y nerviosamente me salpica de lluvia la cabeza, y sigue deprisa su camino, dejando hacia el este, donde están las islas, algunas estrías de claro de luna. Entonces navegamos de nuevo enfundados en niebla de cardos. Me he quedado dormido, acurrucado en la V de la proa.
Cuando abro los ojos, el viento ha cesado. En lo alto, sólo unos pocos parches de nube giran hacia el este. Bajo la luz de la luna, el inmenso oleaje se ve luminoso y pesado como mercurio. No es un sonido lo que cruza sobre el agua, es un olor, una fragancia creciente que me golpea la cara en un estallido de viento cálido del este, un olor de rosas y bosta quemada por el sol, un hedor como de repollo podrido recubierto de jacinto, acritud de almizcle, frío dulzor de violetas. Horas más tarde, al mirar hacia el este, se podía distinguir el cono oscuro de Pico, envuelto en nubes.
I
EL DESCUBRIMIENTO DE ROCINANTE
(1919-1920)
El oro del Rin
El viajero estaba sentado en un banco de felpa amarilla, en el café El oro del Rin, plaza de Santa Ana, Madrid, limpiando con un poco de pan las últimas manchas de salsa de un plato en cuyos bordes se acumulaba el esqueleto desmembrado de un pichón. Frente a su plato había un plato similar, que su compañero ya había pulido. Se llevó a la boca el último pedazo de pan, se bebió el vaso de cerveza de un trago espasmódico, suspiró, se inclinó sobre la mesa y dijo:
—Me pregunto por qué estoy aquí.
—¿Y dónde más?—dijo su amigo, un joven de mejillas huecas y manos lentas en cuya boca una sonrisa débil y afligida flotaba continuamente, y también él bebió su cerveza.
Al final de una perspectiva de mesas de mármol blanco, de cabezas asomadas entre cojines de felpa amarilla y volutas de humo de tabaco, cuatro mujeres alemanas tocaban Tannhäuser sobre una pequeña tarima. Olores de cerveza, aserrín, gambas, pichón asado.
—¿Conoces a Jorge Manrique? Ésa es una razón—continuó lentamente el viajero. Con una mano gesticuló hacia el camarero para pedir más cerveza, y agitó la otra como para limpiarse la música de la cara; entonces recitó, pronunciando las palabras con voz vacilante:
Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando:
cuán presto se va el placer,
cómo después de acordado
da dolor,
cómo a nuestro parecer
cualquier tiempo pasado
fue mejor.
—Siempre la muerte—dijo su amigo—. Pero hay que seguir adelante.
Había estado lloviendo. Las luces rojas y naranjas y amarillas y verdes rutilaban sobre los limpios adoquines. Un viento frío de la Sierra silbaba en el fragor de las calles. Mientras caminaban iban hablando sobre cómo este noble castellano, cortesano y hombre de armas, se había encerrado al morir su padre, Señor de Santiago, y había escrito este poema, había creado ese tremendo ritmo de muerte que recorría el mundo como un viento. No había escrito nada más. Lo imaginaron en el patio de su mansión polvorienta de Ocaña, donde los aleros se llenaban con el arrullo de las palomas y los amplios corredores tenían vigas oscuras pintadas con arabescos bermellón, vestido de terciopelo negro y escribiendo en una mesa bajo un limonero. En la calle marcada por el sol, en la catedral olorosa de andamiajes y polvo de piedra que se construía por esos días, debió de haberse erguido un tremendo catafalco en el cual yacía, cruzado de brazos, el Señor de Santiago; en los asientos tallados del coro, los robustos canónigos entonaban el murmullo de una letanía infinita; en la puerta de la sacristía, con el resplandor de las velas destellando ocasionalmente sobre las joyas de su mitra, el obispo toqueteaba su báculo con nerviosismo, y de vez en cuando le preguntaba a su corista favorito por qué no había llegado Don Jorge. Y los mensajeros debieron de haber corrido para avisar a Don Jorge de que el servicio estaba a punto de comenzar, y él debió de haberlos despedido con el gesto grave de una mano blanca y alargada, mientras en su mente el sonido remoto de los cantos, el tintineo del freno de plata cuando piafaba su ruano, atado al espiral de una columna morisca, las memorias de cabalgatas que desfilaban con un estruendo de trompetas y un revoloteo de damasco carmesí al entrar en los pueblos conquistados, las cortesanas bailando y el ruido de las palomas en los aleros, se unían como una sucesión de cuerdas de guitarra pulsadas en una ola rítmica en la cual su vida era arrastrada al interior de este único poema en alabanza de la muerte:
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir…
Mientras entraban en el teatro, el viajero se repetía las palabras en voz baja. La orquesta tocaba una sevillana; al buscar sus asientos alcanzaron a ver, más allá de las cabezas y los hombros de la gente, a una mujer enorme que bailaba con lenta dignidad, y cuya peineta le alzaba la punta de la mantilla medio metro sobre la cabeza. Su vestido era color de rosa y bordado de encaje; debajo, el bulto de los senos y el vientre y los tres mentones temblaba con cada golpe de sus tacones diminutos sobre el escenario. Al sentarse los amigos, ella se retiró haciendo venias, como un barco aparejado en una borrasca. Cayó el telón, el teatro quedó en silencio; la siguiente era Pastora.