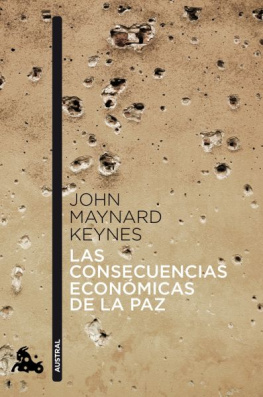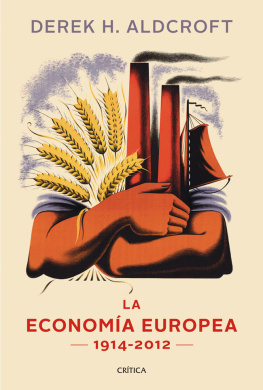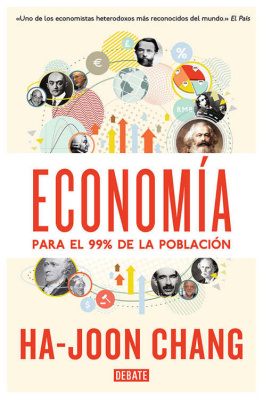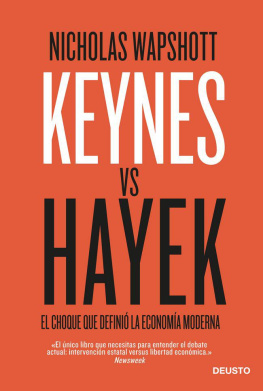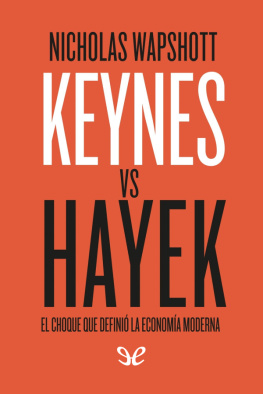JOHN MAYNARD KEYNES
LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA PAZ
1919
PREFACIO
El autor de este libro, agregado temporalmente al Tesoro británico durante la guerra, fue su representante oficial en la Conferencio de la Paz, de París, hasta el 7 de junio de 1919; también tuvo asiento, como mandatario del ministro de Hacienda, en el Consejo Supremo Económico. Dimitió de estos puestos cuando se hizo evidente que no se podía mantener por más tiempo la esperanza de una modificación substancial en los términos de la paz proyectados. Los fundamentos de esta oposición al Tratado, o más bien a toda la política de la Conferencia respecto de los problemas económicos de Europa, aparecerán en los capítulos siguientes. Son por completo de carácter público, y están basados en hechos conocidos del mundo entero.
J. M. Keynes
King's College, Cambridge
Noviembre de 1919
Capítulo IINTRODUCCIÓN
La facultad de adaptación es característica de la Humanidad. Pocos son los que se hacen cargo de la condición desusada, inestable, complicada, falta de unidad y transitoria de la organización económica en que ha vivido la Europa occidental durante el último medio siglo. Tomamos por naturales, permanentes y de inexcusable subordinación algunos de nuestros últimos adelantos más particulares y circunstanciales, y, según ellos, trazamos nuestros planes. Sobre esta cimentación falsa y movediza proyectamos la mejora social; levantamos nuestras plataformas políticas; perseguimos nuestras animosidades y nuestras ambiciones personales, y nos sentimos con medios suficientes para atizar, en vez de calmar, el conflicto civil en la familia europea. Movido por ilusión insana y egoísmo sin aprensión, el pueblo alemán subvirtió los cimientos sobre los que todos vivíamos y edificábamos. Pero los voceros de los pueblos francés e inglés han corrido el riesgo de completar la ruina que Alemania inició, por una paz que, si se lleva a efecto, destrozará para lo sucesivo —pudiendo haberla restaurado— la delicada y complicada organización —ya alterada y rota por la guerra—, única mediante la cual podrían los pueblos europeos servir su destino y vivir.
El aspecto externo de la vida en Inglaterra no nos deja ver todavía ni apreciar en lo más mínimo que ha terminado una época. Nos afanamos para reanudar los hilos de nuestra vida donde los dejamos; con la única diferencia de que algunos de nosotros parecen bastante más ricos que eran antes. Si antes de la guerra gastábamos millones, ahora hemos aprendido que podemos gastar, sin detrimento aparente, cientos de millones; evidentemente, no habíamos explotado hasta lo último las posibilidades de nuestra vida económica. Aspiramos, desde luego, no sólo a volver a disfrutar del bienestar de 1914, sino a su mayor ampliación e intensificación. Así, trazan sus planes de modo semejante todas las clases: el rico, para gastar más y ahorrar menos, y el pobre, para gastar más y trabajar menos.
Pero acaso tan sólo en Inglaterra (y en América) es posible ser tan inconsciente. En la Europa continental, la tierra se levanta, pero nadie está atento a sus ruidos. El problema no es de extravagancias o de «turbulencias del trabajo»; es una cuestión de vida o muerte, de agotamiento o de existencia: se trata de las pavorosas convulsiones de una civilización agonizante.
Para el que estaba pasando en París la mayor parte de los seis meses que sucedieron al Armisticio, una visita ocasional a Londres constituía una extraña experiencia. Inglaterra sigue siempre fuera de Europa. Los quejidos apagados de Europa no llegan a ella. Europa es cosa aparte. Inglaterra no es carne de su carne, ni cuerpo de su cuerpo. Pero Europa forma un todo sólido. Francia, Alemania, Italia, Austria y Holanda, Rusia y Rumanía y Polonia palpitan a una, y su estructura y su civilización son, en esencia, una. Florecieron juntas, se han conmovido juntas en una guerra, en la que nosotros, a pesar de nuestro tributo y nuestros sacrificios enormes (como América en menor grado), quedamos económicamente aparte. Ellas pueden hundirse juntas. De esto arranca la significación destructora de la Paz de París. Si la guerra civil europea ha de acabar en que Francia e Italia abusen de su poder, momentáneamente victorioso, para destruir a Alemania y Austria-Hungría, ahora postradas, provocarán su propia destrucción; tan profunda e inextricable es la compenetración con sus víctimas por los más ocultos lazos psíquicos y económicos. El inglés que tomó parte en la Conferencia de París y fue durante aquellos meses miembro del Consejo Supremo Económico de las Potencias Aliadas, obligadamente tenía que convertirse (experimento nuevo para él) en un europeo, en sus inquietudes y en su visión. Allí, en el centro nervioso del sistema europeo, tenían que desaparecer, en gran parte, sus preocupaciones británicas, y debía verse acosado por otros y más terroríficos espectros. París era una pesadilla, y todo allí era algo morboso. Se cernía sobre la escena la sensación de una catástrofe inminente: insignificancia y pequeñez del hombre ante los grandes acontecimientos que afrontaba; sentido confuso e irrealidad de las decisiones; ligereza, ceguera, insolencia, gritos confusos de fuera —allí se daban todos los elementos de la antigua tragedia—. Sentado en medio de la teatral decoración de los salones oficiales franceses, se maravillaba uno pensando si los extraordinarios rostros de Wilson y Clemenceau, con su tez inalterable y sus rasgos inmutables, eran realmente caras y no máscaras tragicómicas de algún extraño drama o de una exhibición de muñecos.
Toda la actuación de París tenía el aire de algo de extraordinaria importancia y de insignificante a la par. Las decisiones parecían preñadas de consecuencias para el porvenir de la sociedad humana, y, no obstante, murmuraba el viento que las palabras no se hacían carne, que eran fútiles, insignificantes, de ningún efecto, disociadas de los acontecimientos; y sentía uno, con el mayor rigor, aquella impresión descrita por Tolstoi en Guerra y Paz, o por Hardy en Los Dinastas, de los acontecimientos marchando hacia un término fatal, extraño e indiferente a las cavilaciones de los estadistas en Consejo:
El Espíritu de los Tiempos
Observa que toda visión amplia y dominio de sí mismas
Han desertado de estas multitudes, ahora dadas a los demonios
Por el Abandono Inmanente. Nada queda
Más que venganza aquí, entre los fuertes,
Y allí, entre los débiles, rabia impotente.
El Espíritu de la Piedad
¿Por qué impulsa la Voluntad una acción tan insensata?
El Espíritu de los Tiempos
Te he dicho que trabaja inconscientemente,
Como un poseído, no juzgando.
En París, los que estaban en relación con el Consejo Supremo Económico recibían casi cada hora informes de la miseria, del desorden y de la ruina de la organización de toda la Europa central y oriental, aliada y enemiga, al mismo tiempo que conocían, de labios de los representantes financieros de Alemania y de Austria, las pruebas incontestables del terrible agotamiento de sus países. La visita ocasional a la sala caliente y seca de la residencia del presidente, donde los Cuatro cumplían su misión en intriga árida y vacía, no hacía más que aumentar la sensación de la pesadilla. No obstante, allí, en París, los problemas de Europa se ofrecían terribles y clamorosos, y era de un efecto desconcertante volver la vista hacia la inmensa incomprensión de Londres.
Para Londres, estos asuntos eran cuestiones muy lejanas, y allí sólo preocupaban nuestros propios problemas más insignificantes. Londres creía que París estaba causando una gran confusión en sus asuntos; pero continuaba indiferente. Con este espíritu, recibió el pueblo británico el Tratado, sin leerlo. Pero este libro no se ha escrito bajo la influencia de Londres, sino bajo la influencia de París, por alguien que, aun siendo inglés, se siente también europeo, y que por razón de una reciente experiencia, demasiado viva, no puede desinteresarse del ulterior desarrollo del gran drama histórico de estos días que ha de destruir grandes instituciones, pero que también puede crear un nuevo mundo.
Página siguiente