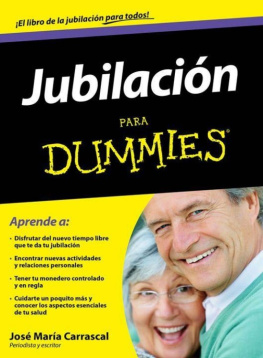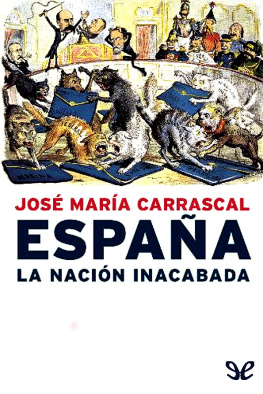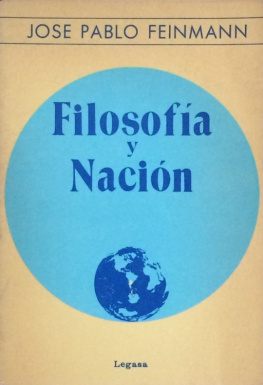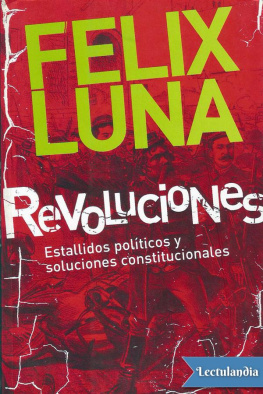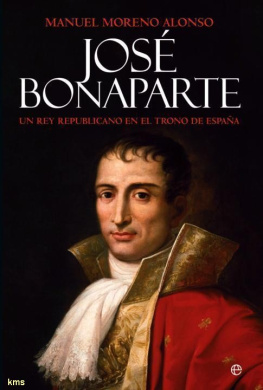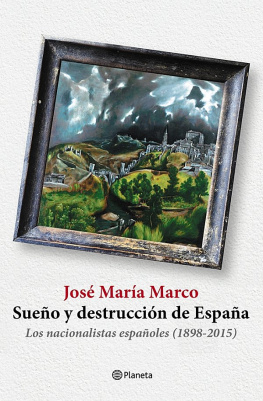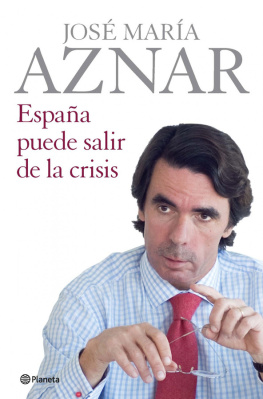La «revolución pendiente» fue el nombre evocador y resignado que los falangistas dieron a lo que quedó de su revolución nacional-sindicalista tras quedarse atrapados en las espesas redes del franquismo. Era una revolución laica, anticapitalista, fascistoide y antimarxista, de acento social y aires juveniles: «faldicorta», la llamaría su fundador, pues Mary Quant aún no había puesto de moda la minifalda.
Este libro solo aborda esa revolución en el contexto de su época. Su objeto es bastante más ambicioso y mucho más triste: pasar revista a la docena de «revoluciones pendientes» que ha habido en España para convertirla en una nación moderna. La última tan reciente que aún estamos en ella.
1
E L BINOMIO NACIÓN - REVOLUCIÓN
Nación
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero dijo «nación es un concepto discutido y discutible» se equivocó en el objeto, pues se estaba discutiendo de España y España es una realidad como una casa, por más que discutamos sobre ella. Pero no se equivocaba en términos generales, pues hay naciones y naciones tanto en el tiempo como en el espacio. Etimológicamente viene del latín natio-onis, relacionado con el nacimiento de una persona o comunidad de ellas. El diccionario la define como «el conjunto de individuos del mismo origen étnico, que generalmente hablan el mismo idioma, habitan en el mismo espacio geográfico y tienen una tradición común». A lo que podría añadirse la religión, el folklore, la idiosincrasia, la cocina y la forma de vida. Una gran familia, en fin, con reminiscencias tribales o de clan.
Pero ni mucho menos puede tomarse al pie de la letra. Los judíos han venido hablando de la «Nación de Israel», y sintiéndola como tal, durante veinte siglos estando esparcidos por todo el mundo, mientras los suizos hablan tres lenguas y nadie duda de la nación helvética desde Guillermo Tell. Iría más lejos: no existe país más diverso, más multiétnico, más descentralizado que Estados Unidos y, sin embargo, es difícil encontrar otro donde el sentimiento nacional esté más arraigado, incluso entre los más recientes inmigrantes. Mucho cuidado, pues, con la palabra «nación», porque podemos llevarnos unos chascos enormes con ella y conducirnos a errores de bulto. Sobre todo en España, como estamos viendo. José Álvarez Junco mantiene en Dioses Inútiles el paralelismo entre nación y religión, al ser la principal función de ambas establecer una identidad colectiva del individuo, es decir, decirle quién o qué es «lo que le da autoestima». Es más, el catedrático emérito ve a las naciones como continuadoras de las religiones, cuando empieza la decadencia de estas en las sociedades modernas. Y puntualiza: «Se trata de sistemas de creencias que tienen efectos políticos de los que se benefician ciertas élites. ¿Qué élites? Las nacionalistas». Para terminar advirtiendo: «Hoy el nacionalismo es el gran prisma deformador del pasado. A la Historia no le queda otra (misión) que trabajar con los matices para plasmar la complejidad de su objeto de estudio». Algo más necesario hoy que nunca en España.
Pero vayamos a los comienzos de ese extraño maridaje que tratamos de desgranar aquí. No cabe duda de que las revoluciones democrático-liberales de los siglos XVIII y XIX traspasaron la soberanía real («El Estado soy yo», según diría Luis XIV) al pueblo en su conjunto. De ahí que, cuando Luis XVI, asombrado por lo que le estaban haciendo sus súbditos, pregunta: «¿Quién manda aquí? Yo soy el soberano», le contestan «No, perdone, el soberano somos nosotros, la nación». Lo que hace a la revolución la partera de la nación moderna. Dicho a la inversa: si no hay revolución, no habrá nación, al menos en un sentido pleno, se quedará en crisálida. Walter Benjamin, en su Discurso a la nación europea , nos lo advertía: «O sacamos adelante Europa o seremos niños para siempre», tema candente hoy, pero en el que no vamos a entrar, al tener trabajo más que sobrado con nuestro país.
En España, la nación ha sido desde antiguo patrimonio de la derecha —no por casualidad el bando franquista se calificó desde el principio como «nacional»—, con connotaciones conservadoras, tradicionales, reaccionarias incluso; es decir, algo cerrado, exclusivo. Lo que no impidió que durante un largo periodo se hablase de España como «Madre patria» de las naciones hispanas e incluso se denominase el 12 de Octubre «Día o Fiesta de la Raza», cuando lo que se conmemoraba era todo lo contrario: una fusión de razas. Pero en el nuevo continente todavía perdura tal denominación, y la parade de ese día por la Quinta Avenida neoyorkina sigue llevando ese nombre. Miren ustedes cuántas acepciones tiene la nación y a cuántas confusiones puede llevar.
Existe, sin embargo, un concepto de «nación» que poco o nada tiene que ver con este. Un concepto dinámico, activo, que no mira al pasado sino al futuro y ha sido el motor de las naciones modernas. Un concepto que se refiere más a la patria de los hijos, por hacer, que a la de los padres, ya hecha. Renan la definió como «un plebiscito diario» entre los ciudadanos de un país para decidir entre todos los asuntos que a todos conciernen y los representantes encargados de ellos. Ortega, con esa prosa modernista que es una de sus mejores cualidades, la llamó «un proyecto sugestivo de vida en común». La palabra clave es la última, «común». Comunidad es la base de la nación moderna. Las viejas clases sociales, estamentos aislados entre sí, se funden en un proyecto común. Suena muy bien, pero es un proyecto todo menos fácil, pues las clases acomodadas se resistirán por todos los medios a ceder sus privilegios. A menudo no se conseguirá sin echar mano de la fuerza e incluso cortar cabezas. Nación moderna y revolución, que es el tema de este libro, nacen así hermanadas. La una no puede existir sin la otra.
Revolución
Cerca de la hostelería de la Luna, donde se está librando la batalla de Valmy entre las tropas francesas y las de los imperios centrales, el consejero del Ducado de Weimar Johann Wolfgang Goethe ve morir a un guardia republicano envuelto en la bandera tricolor, gritando « Vive la nation !». Oficiales del Ducado se acercan a su excelencia para pedirle su opinión. Su respuesta:
—En este lugar y día, 20 de septiembre de 1792, comienza una época de la historia que durará mucho.
No se equivocaba aquel hombre con ojos de águila para tantas cosas, la historia entre ellas. En efecto, había empezado la época de los nacionalismos. Pero de los nacionalismos modernos, revolucionarios. Y había muerto la de los nacionalismos antiguos, conservadores. Lo que no podía imaginar Goethe era que el nacionalismo acabaría siendo una de las fuerzas más reaccionarias de la escena política. Pero a tanto no llegaba su vista, y ya hablaremos de ello en su momento. En aquel, la nación era la fuerza más dinámica de la escena política, al llegar a lomos del corcel más brioso: la revolución.