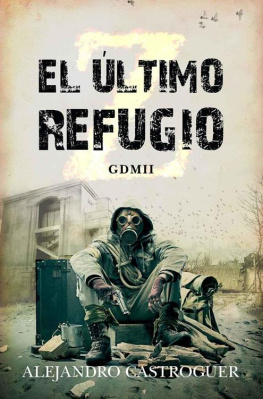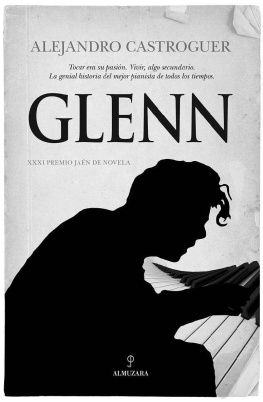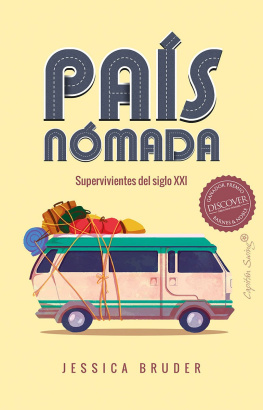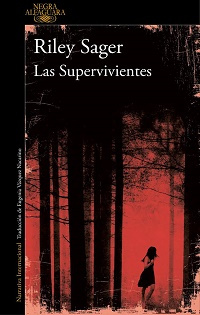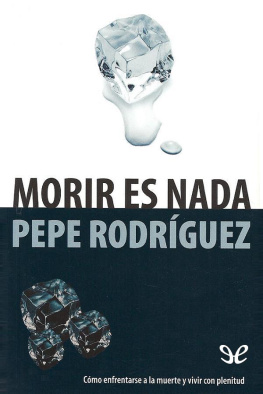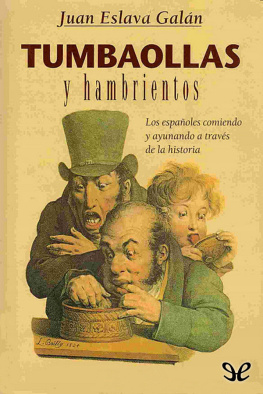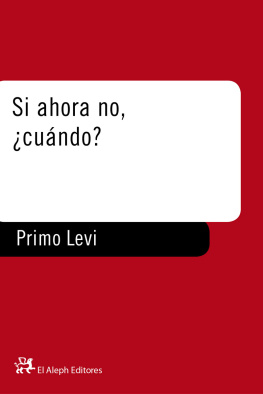Alejandro Castroguer
El último refugio Z
© Alejandro Castroguer,
© Editorial Almuzara, s.l.,
Reservados todos los derechos. « No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea mecánico, electrónico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del c opyright . »
Editorial Almuzara • COLECCIÓN NARRATIVA
Director editorial: Antonio E. Cuesta López
Edición de Javier Ortega
Conversión de Óscar Córdoba
www.editorialalmuzara.com
pedidos@editorialalmuzara.com - info@editorialalmuzara.com
ISBN: 9788415828877
En esta ocasión, a la Nora de tres añitos
que desea que me pase la vida entera
sentado a su lado, jugando, riendo.
«¡Aquí sentá!»
«El que vive más de una vida debe morir más de una muerte.»
Oscar Wilde
«Vuelvo a la vida con mi muerte al hombro.»
Blas de Otero
«Tras cada hombre hay treinta fantasmas, pues tal es la
proporción numérica en que los muertos superan a los vivos.»
Arthur C. Clarke
«En el presente, solo hay lugar para una nueva matanza.»
Javier Cosnava
Capítulo 0. LA GUERRA DE LA DOBLE MUERTE
El anuncio del fin de la epidemia concita la atención de todo el país, tanto que a las nueve de la mañana, gentes de toda clase y condición han oído hablar del mismo. Sin embargo, en un futuro, los libros de historia y las generaciones venideras recordarán el cuatro de febrero de 2010 y las 7:23 minutos de la mañana como el día y la hora en que comenzó la Guerra de la Doble Muerte.
Un minuto antes de que se inicie la batalla de San Fernando, de que converse la pólvora y grite la desesperación, Judith y Jonás se desean buena suerte en los túneles de Mariamoco, bajo la Ciudad Negra. Lo hacen en silencio, más cómplice este que las palabras o el hedor a muerte que les iguala. La inquietud y el miedo, a medida que se acerca el inicio de la guerra, son irrefrenables. Si no fuese por ese terremoto de nervios, Judith no interpelaría a su compañero, pero necesita exteriorizar su preocupación.
—¿Sabes adónde vamos?
Sostenido sobre las muletas, apoyada la espalda contra un escaparate, Jonás niega con la cabeza. Tal vez conoce la respuesta, tal vez por ello se niegue a considerar el destino que les espera. Ningún periódico recogerá la tragedia que Judith y Jonás, resucitados y abandonados a su suerte, vivirán juntos durante los días siguientes al estallido de la Guerra de la Doble Muerte.
—¿Sabes adónde vamos? —repite Judith.
Jonás niega de nuevo. Tampoco le importa. Qué más da; están allí, que es lo que cuenta, y vivos, o medio muertos. Qué más da. La consigna es salvar el pellejo a toda costa. El futuro es una autopista que no lleva a ninguna parte, a ningún destino conocido. En cualquier caso, es mejor andar ese camino a que te saquen antes de tiempo de la calzada y usen el arcén de fosa común para arrumbar tus huesos.
—Vamos al infierno —es Judith quien responde su propia pregunta, la vista nublada por los peores presagios.
Los relojes marcan las 7:23 de la mañana y los calendarios afirman que es cuatro de febrero de 2010. El horror se precipitará sin que nada pueda evitarlo.
A un kilómetro escaso de donde se encuentran Judith y Jonás, al final de la carretera que conduce a las puertas de la muralla que defiende la Ciudad Negra, los soldados de la Brigada de Infantería de la Legión Alfonso xiii y de la Infantería Mecanizada Guzmán El Bueno mantienen la posición, impertérritos, dispuestos a no ceder un solo centímetro de terreno; lo más fácil sería dar media vuelta y huir a toda prisa. Tienen más miedo a la represalia de los altos mandos que a la fiereza de los hambrientos. Es por eso por lo que, de momento, se obedecen las órdenes dictadas a gritos. Tal vez la velocidad de la sangre impide pensar con la necesaria lucidez a los soldados. ¿Quién se acuerda ahora de los nombres de los que cayeron en Guernica bajo la ira alemana o fueron fusilados un dos de mayo en pos de la independencia de Francia? Si la Historia siempre olvida a los que se sacrificaron por los grandes ideales, ¿quién se acordará de ellos, los que defienden la salida de la Ciudad Negra, una vez que hayan muerto?
Por ahora, de momento, la respiración y el ritmo cardiaco aún asisten a esos valientes. Por ahora. Es posible que dentro de unos minutos, en el fragor de la batalla, alguno se olvide de los pulmones y apriete el gatillo estando ya medio muerto, casi tanto como los resucitados que ha de exterminar a toda costa.
—Mantened la posición —ladra el oficial. Es el capitán Nogales, un pobre diablo que se hará sus necesidades encima segundos antes de ser atacado por uno de los habitantes de la Ciudad Negra. Pero él desconoce el futuro y todavía es un tipo respetado por la tropa. Todavía.
A lo largo de la carretera que une la antigua Cádiz, ahora la Ciudad Negra, a tierra se presiente la llegada del momento decisivo, el advenimiento de la muerte: primero de manera intuitiva y después de forma física. Poco antes de las 7:30, la trepidación del suelo alcanza a los soldados que conforman la primera línea de fuego, y los embiste igual que una ola que hubiese superado la frontera arenosa de la playa.
Judith observa las llagas y heridas de las manos, la lividez de la carne. Por mucho que busque en ellas la respuesta a la gran pregunta —¿por qué ha resucitado?—, no encontrará otra cosa que la certeza del final.
—Vamos al infierno —repite. Su voz hecha esquirlas rueda por los intestinos ya vacíos de la Ciudad Negra, por los túneles de Mariamoco.
Entre la posición de Judith y Jonás y la de los hombres que arenga el capitán Nogales, una multitud de cuerpos podridos se arracima sobre cada metro de asfalto. Miles de muertos avanzan sin detenerse, dispuestos a abalanzarse sobre los soldados, los carros de combate y cuantos vehículos encuentren a su paso con la fuerza de un tornado. Nada les detendrá, salvo la Doble Muerte.
Como en tantas otras escaramuzas, libradas con anterioridad a la deportación de los muertos a la Ciudad Negra, el miedo se pasea entre las filas de los soldados. Carne de matadero, los soldados están dispuestos a invertir lo más preciado que tienen, esa vida que se les escapa segundo a segundo, con tal de evitar que caiga la primera barrera que han levantado varios centenares de metros antes de San Fernando.
El miedo se mofa de ellos: les hace cosquillas en el estómago, les eriza el cogote con su aliento; les habla al oído, enumerando si es preciso lo que cada uno dejará atrás si pierde la vida: casa, mujer, hijos, ilusiones… una retahíla de bienes arrumbados en la cuneta al menor descuido.
—¡Aguardamos un poco más! —ordena el capitán Nogales, que ha prestado oído al parlamento silencioso del miedo.
Bajo sus pies, la vibración del asfalto le araña los tobillos. Cada vez se encuentran más próximos los heraldos de la muerte. Con un poco de suerte, a esa distancia, se distingue ya la furia de los ojos del enemigo. De modo que es normal que ese caballero de pantalón, frac y sombrero de copa negros con el que algunos identifican al miedo, esa suerte de barón del vudú, eleve el tono de la voz y les grite sus consignas al oído, soldado a soldado, mientras deambula de un lado para otro. Sin embargo será mejor que el barón Lacroix se aparte a un lado porque esta no es su guerra.
Las gaviotas levantan el vuelo minutos antes de que suene la primera detonación de la mañana. Las nubes, negras como el ropaje de ese caballero que es el miedo con aires de barón, se acuestan sobre el horizonte, emisarias de una tormenta que no tardará mucho en arreciar sobre los combatientes. El mar susurra su letanía interminable, ajeno, igual que las gaviotas y las nubes, a la batalla que va a librarse.
Página siguiente