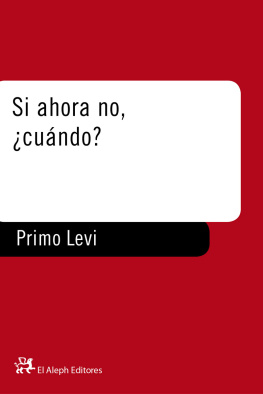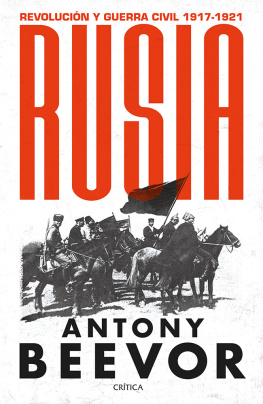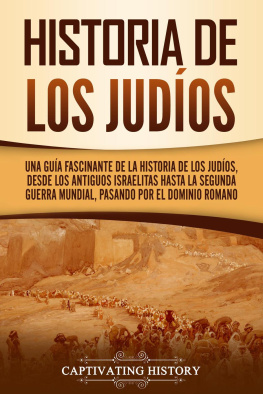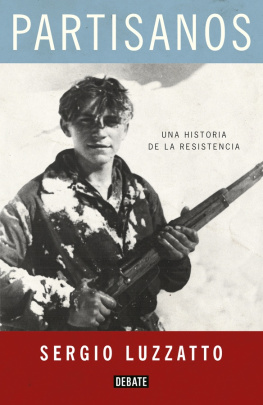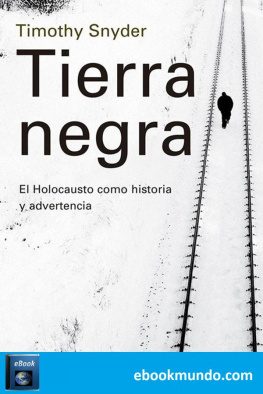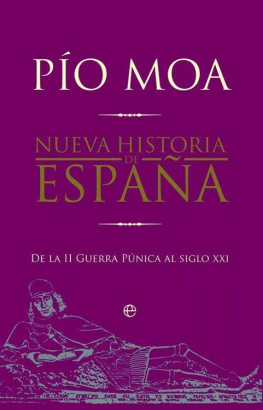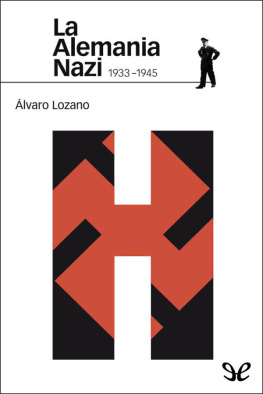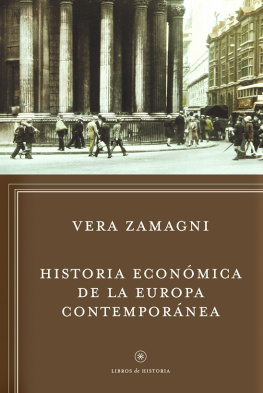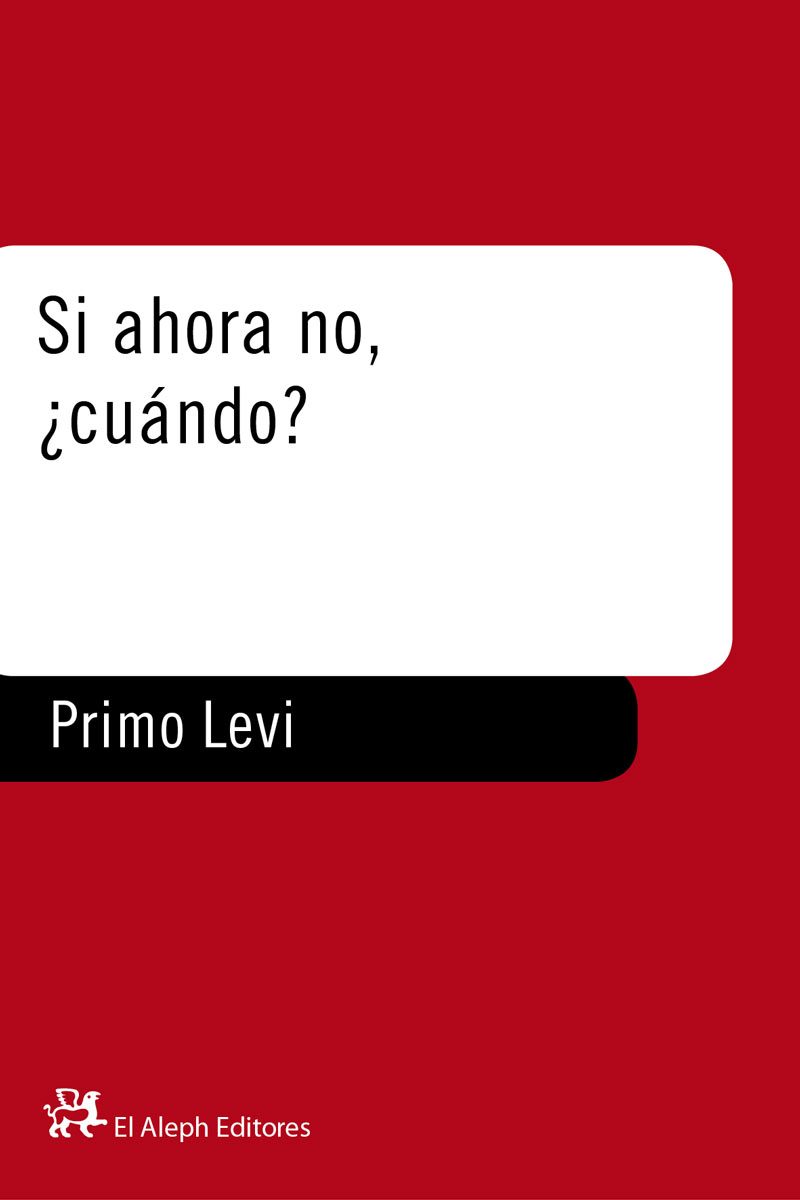Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
I. Julio de 1943
—En mi pueblo había pocos relojes. En el campanario había uno, pero llevaba parado no sé cuántos años, puede que desde la revolución. Yo nunca lo vi andar, y mi padre decía que él tampoco. Ni siquiera el campanero tenía reloj.
—¿Y cómo hacía para tocar las campanas a la hora exacta?
—Escuchaba la hora en la radio, y se guiaba por el sol y la luna. Además, no daba todas las horas; solo tocaba las más importantes. Dos años antes de que empezara la guerra, se rompió la cuerda de la campana, se partió por arriba. La escalera estaba muy deteriorada, el campanero era viejo y le daba miedo subirse a lo alto para cambiar la cuerda. Entonces empezó a dar las horas disparando al aire con el fusil de caza. Siguió así hasta que llegaron los alemanes; ellos le quitaron el fusil, y el pueblo se quedó sin horas.
—¿También disparaba de noche?
—No; es que de noche nunca había tocado las campanas. Por la noche la gente dormía, y nadie necesitaba oír las horas. Solo el rabino debía conocer la hora exacta, para saber cuándo empezaba y terminaba el sabbat. Pero a él no le hacían falta las campanas; tenía un reloj de péndulo y un despertador. Si coincidían, estaba de buen humor; si no coincidían, se notaba enseguida, porque se enfadaba y usaba la regla para pegar a los niños en los dedos. Cuando me hice mayor siempre me pedía que los sincronizara. Sí, yo era relojero profesional; por eso los del distrito me metieron en la artillería. Mi anchura de pecho era justo la que pedían, ni un centímetro más. Tenía mi propio taller; era pequeño, pero no le faltaba de nada. Además de los relojes, sabía arreglar un poco de todo, incluso radios y tractores, siempre que las averías no fueran muy complicadas. Era el mecánico del koljós, y mi trabajo me gustaba. Los relojes los arreglaba en privado, en mi tiempo libre, aunque no eran muchos. Y, como todo el mundo tenía fusil, también arreglaba fusiles.
»Si quieres saber el nombre del pueblo, se llama Strelka, como tantos otros pueblos. Y si quieres saber dónde está, pues no queda lejos de aquí. Mejor dicho, estaba, porque Strelka ya no existe. La mitad de sus habitantes huyó al campo o a los bosques, y la otra mitad está en una fosa, y casi sobra sitio, porque muchos ya habían muerto antes. En una fosa, sí. Tuvieron que cavarla ellos, los judíos de Strelka; dentro de la fosa también hay cristianos, y ahora ya no hay tanta diferencia entre unos y otros. Y, para que lo sepas, estás hablando con Mendel, el relojero que reparaba los tractores del koljós. Tenía mujer, pero ella también está en la fosa; me alegro de no haber tenido hijos. Te aseguro que maldije mil veces ese pueblo que ya no existe, porque era un pueblo de patos y cabras, y porque había una iglesia y una sinagoga, pero no había cine. Sin embargo, ahora, cuando pienso en Strelka, me parece el Jardín del Edén, y daría una mano para volver atrás en el tiempo, para que todo fuera como antes.
Leonid lo escuchó sin atreverse a interrumpir. Se había quitado las botas y los trapos que le envolvían los pies y los había puesto a secar al sol. Lió dos cigarrillos, uno para él y otro para Mendel, y se sacó las cerillas del bolsillo; como estaban húmedas, tuvo que probar con tres hasta que se encendió la cuarta. Mendel lo observó detenidamente. Era de estatura media, y sus miembros eran más fibrosos que robustos. Tenía el pelo negro y liso, y un rostro ovalado y bronceado. A pesar de la barba hirsuta, no era desagradable; tenía la nariz pequeña, recta, y unos ojos oscuros, intensos, ligeramente saltones, que Mendel no podía dejar de mirar. Eran inquietos, ora fijos ora huidizos; ojos llenos de anhelo, pensó, o de quien siente que le deben algo. ¿Y quién no siente que le deben algo?
—¿Por qué te has detenido aquí? —le preguntó.
—Por casualidad, porque he visto un henil. Y por tu cara.
—¿Qué tiene de particular mi cara?
—Nada, no tiene nada de particular —dijo Leonid, y rió un poco, cohibido—. Es una cara como tantas, que inspira confianza. Tú no eres moscovita, pero, si anduvieras por Moscú, los forasteros te pararían para preguntarte por el camino.
—Pues harían mal. Si se me diera bien encontrar caminos, no me habría quedado aquí. Mira, no tengo mucho que ofrecerte, ni para el estómago ni para el alma. Me llamo Mendel, y mi nombre viene de Menachem, que significa «el que consuela», pero nunca he consolado a nadie.
Fumaron en silencio durante unos minutos. Mendel se sacó una navaja del bolsillo, recogió una piedra lisa del suelo, escupió varias veces sobre ella y la usó para afilar la hoja. De vez en cuando, probaba el filo en la uña de su pulgar. Cuando se dio por satisfecho, empezó a cortarse las otras uñas, manejando la navaja como si fuera una sierra. Cuando se hubo cortado las diez, Leonid le ofreció otro cigarrillo, pero Mendel lo rechazó.
—No, gracias. No debería fumar, pero cuando encuentro tabaco, fumo. ¿Qué va a hacer un hombre cuando le ha tocado vivir como un lobo?
—¿Por qué no deberías fumar?
—Por los pulmones. O los bronquios, no sé muy bien. Como si fumar o no fumar tuviera importancia, cuando el mundo se hunde a tu alrededor. Anda, dame ese cigarrillo. Estoy aquí desde otoño, y debe de ser la tercera vez que encuentro tabaco. Hay una aldea a cuatro kilómetros; se llama Valuets y está rodeada de bosque. Los campesinos son buenas personas, pero no tienen tabaco, ni sal. Por cien gramos de sal te dan una docena de huevos, y hasta un pollo.
Leonid se quedó callado un momento, como si estuviera indeciso. Luego se levantó y, sin calzarse, entró en el henil. Volvió con su mochila, empezó a buscar algo dentro y le mostró a Mendel dos paquetes de sal gorda.
—Mira —dijo—, veinte pollos... si tus cálculos no fallan.
Mendel tendió una mano, cogió los paquetes y los sopesó con aire de aprobación.
—¿De dónde los has sacado?
—De muy lejos. Llegó el verano, y la faja del uniforme ya no me hacía falta; de ahí vienen. El comercio nunca muere, ni siquiera donde mueren la hierba y la gente. En algunos lugares hay sal, en otros, tabaco, y en otros, nada. Yo también vengo de lejos. Hace seis meses que vivo día a día, que ando sin saber dónde quiero ir. Ando por andar, ando porque ando.
—Pero tú eres de Moscú, ¿no? —preguntó Mendel.
—De Moscú y de cien sitios más. Vengo de una escuela, donde aprendí el oficio de contable, aunque lo olvidé enseguida. Vengo de Lubianka, porque, cuando tenía dieciséis años, robé, y me encerraron ocho meses. Sí, robé un reloj; ya ves, somos casi colegas. Vengo de Vladimir, del curso de paracaidistas, porque a los contables nos meten a paracaidistas. Vengo de Laptevo, cerca de Smolensk, donde me lanzaron en paracaídas entre los alemanes. Y vengo del campo de Smolensk, porque me escapé. Escapé en enero y, desde entonces, no he hecho más que andar. Perdóname, compañero, estoy cansado, me duelen los pies, tengo calor y quisiera dormir. Pero antes me gustaría saber dónde estamos.