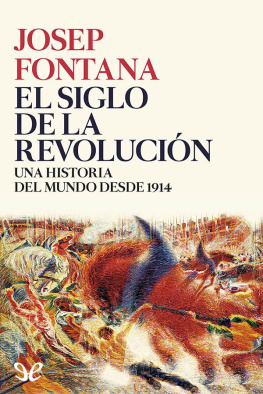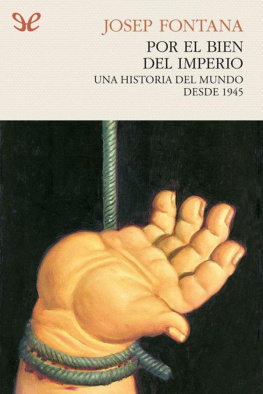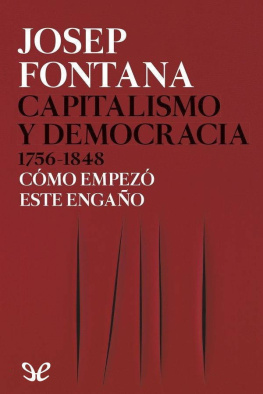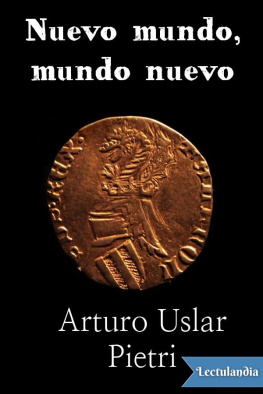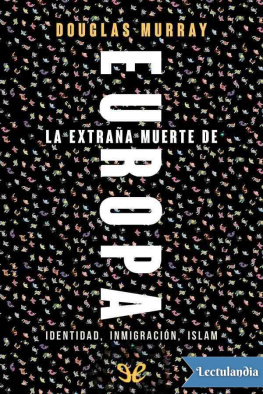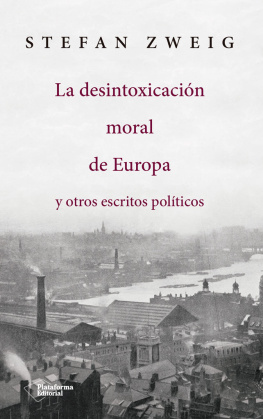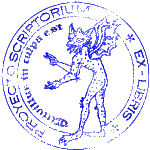Los europeos hemos ido construyendo una conciencia de colectividad mirándonos en el espejo de «los otros» para distinguir lo que nos identificaba, lo que nos diferenciaba de los demás. Al introducirnos en la galerÌa de espejos deformantes en que está atrapada nuestra cultura, el profesor Fontana nos ofrece en este libro una nueva visión, profundamente desmitificadora, de la historia de Europa desde los antiguos griegos hasta nuestros días.

Josep Fontana
Europa ante el espejo
ePub r1.0
Editor 23.12.15
Josep Fontana, 1994
Editor digital: Editor
ePub base r1.2
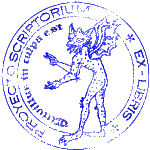
CAPÍTULO UNO
El espejo bárbaro
¿Cuándo nace Europa? He ahí una pregunta equívoca, puesto que puede referirse, indistintamente, al primer asentamiento humano que pobló el espacio geográfico que hoy llamamos así, a la aparición de unas formas culturales propias o al surgimiento de una conciencia de colectividad que acabó dando su nombre actual al espacio, a quienes viven en él y a su cultura.
El territorio —un rincón de la gran masa continental dominada en extensión por Asia— no puede servir de elemento caracterizador, porque nunca ha tenido unos limites físicos claros. Los griegos, al igual que los egipcios o los mesopotámicos, creían que la Tierra era una gran isla rodeada por todas partes por «el río del Océano» que «ladra alrededor del orbe», Esta es la imagen que Hefesto representó en el escudo de Aquiles y que reproducían los primeros mapas circulares de la Tierra.
A medida que los relatos de los viajeros añadían nuevas concreciones, esta imagen del mundo fue agrandándose y sus límites se alejaron y se poblaron de monstruos y de portentos. El bloque de las tierras se dividió entonces en tres partes: Europa, Asia y África. El mar separaba Europa y África, pero la frontera con Asia —que se solía hacer pasar por el Bósforo y por el curso del Don— respondía más a criterios culturales que geográficos.
Tampoco hay nada especial ni característico en los primeros pobladores europeos. Se supone que el hombre llegó a estas tierras, procedente de África (tal vez también de Asia, según sugeriría el hallazgo en Georgia de un homínido que vivió hace más de un millón y medio de años), en éxodos distintos, el último de los cuales, el único que ha dejado descendencia, fue el de Homo sapiens sapiens, que se produjo hace treinta o cuarenta mil años, lo cual quiere decir que aunque hubo pobladores en fechas muy anteriores —tal vez hace 650.000 años—, los primeros europeos a quienes podemos considerar como nuestros antepasados biológicos seguros son casi unos recién llegados.
En cuanto a lo que llamamos nuestra «civilización», sus orígenes arrancan del conjunto de avances que surgieron, entre el año 8000 y el 7000 antes de nuestra era, en el Oriente próximo, ligados a una agricultura basada en la domesticación de algunas plantas y animales, y a la formación de las primeras ciudades. El proceso de «domesticación» fue más allá de sus consecuencias estrictamente económicas, puesto que la adopción de técnicas más intensivas «atrapó» a la gente en estructuras políticas y sociales de las que vinieron a depender. La evidencia genética parece demostrar que la agricultura se extendió desde este foco inicial hacia el oeste muy lentamente, desplazándose a una velocidad de un kilómetro al año (ha tardado 4.000 años en llegar al extremo occidental de Europa). Las tierras por las que avanzaba esta nueva y más eficaz forma de producción de alimentos, trayendo consigo especies que no se encontraban en la fauna y flora nativas, estaban habitadas ya por una población de cazadores y recolectores que dependían ante todo del bosque. Una población que convivió primero con los agricultores (la lengua vasca podría proceder de la de los últimos cazadores mesoliticos) y que asoció más tarde las viejas formas de obtención de la subsistencia a las nuevas para crear con ambas una síntesis.
La evidencia de una génesis mestiza contrasta con la visión tradicional de nuestra historia, empeñada en aislar del contexto lo genuinamente europeo para explicar todo su desarrollo posterior en función de unos orígenes únicos y superiores, que habrían acabado imponiéndose en pugna con las amenazas retrógradas de los diversos invasores asiáticos y africanos.
Esta visión tuvo su origen en la imagen que los griegos elaboraron de sí mismos, mirándose en el espejo deformante del bárbaro asiático —una contrafigura inventada expresamente para que les sirviera de contraste—, a la vez que construían una historia que legitimaba esta identidad. Los europeos de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, preocupados por definirse en contraposición al «primitivo» y al «salvaje», la recuperaron. En Prusia y en Gran Bretaña se decidió entonces basar la educación en el estudio de la Antigüedad clásica y justificar el conjunto de los valores culturales y sociales del orden establecido, presentándolos como herencia de una Grecia idealizada.
En el origen del «mito griego» están las «guerras médicas». Se ha dicho que «frente al peligro persa, Grecia ha descubierto su identidad». Los griegos no estaban integrados en un espacio común, ni obedecían a un mismo soberano. Les unía poco más que la lengua, y aun ésta presentaba notables diferencias dialectales, por lo que no bastaba para nutrir ese sentido de comunidad que expresa hellenikón (el colectivo «los griegos»), que abarcaba una comunidad que se extendía más allá de la actual Grecia geográfica, por tierras «europeas» y por las costas de Asia.
Va a ser esa misma dificultad de definición la que les empuje a idear, como espejo en el cual mirarse para distinguirse a sí mismos, el concepto de «bárbaro». Tucídides ha señalado que Homero no emplea un colectivo para el conjunto de los pueblos griegos que acudieron a la guerra de Troya «y que tampoco habla de bárbaros, puesto que los griegos, a mi parecer, aún no eran designados por un nombre único opuesto al de ellos». Está claro que el concepto de «griego» se ha construido al propio tiempo que el de «bárbaro».
La palabra «bárbaro» designaba inicialmente al individuo que era incapaz de expresarse con fluidez en griego: no era más que una onomatopeya que pretendía reflejar las dificultades de expresión del que no sabe hablar y «balbucean» (un argumento habitual en los mitos xenófobos de todos los pueblos). Fue la lucha contra el Imperio persa la que le añadió matices de carácter político y moral.
Heródoto nos presenta esta guerra como la confrontación entre la libertad griega y el despotismo de los pueblos asiáticos: «lo más sanguinario e injusto que existe en el género humano». En contraste con esta imagen se elabora la de una colectividad helénica libre, donde los ciudadanos comparten los derechos políticos, lo cual explica su triunfo, ya que «resulta evidente, como norma general, que la igualdad de derechos políticos es un bien precioso» que mueve a los hombres a luchar por conservarla y les da el valor necesario para derrotar a los ejércitos de los tiranos.
La difusión de este concepto de «bárbaro» la proporcionaría sobre todo el teatro. Cerca de la mitad de las tragedias atenienses del siglo V a.C. que se conservan retratan personajes bárbaros: una galería de horrores de los más diversos géneros —incestos, crímenes, sacrificios humanos— les caracterizan, y les diferencian de los griegos. En