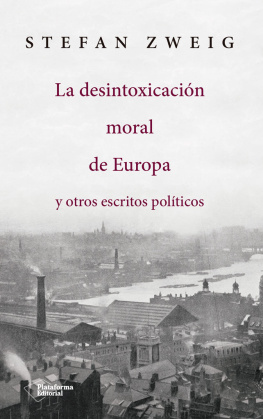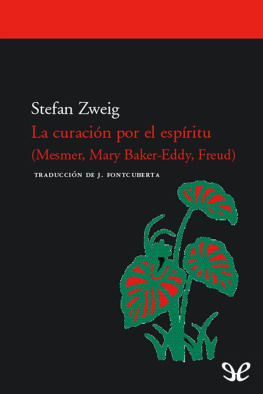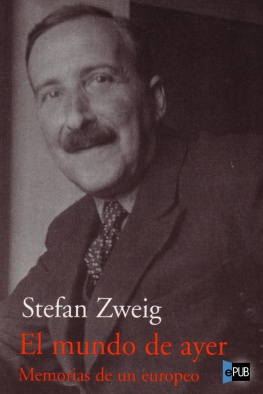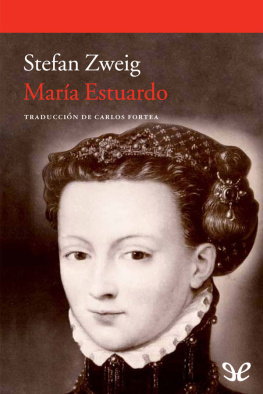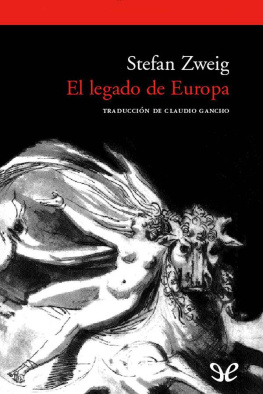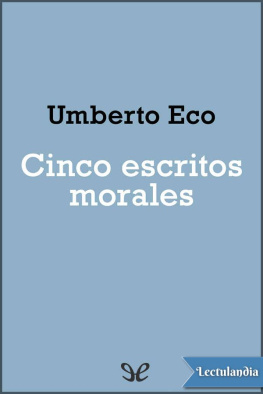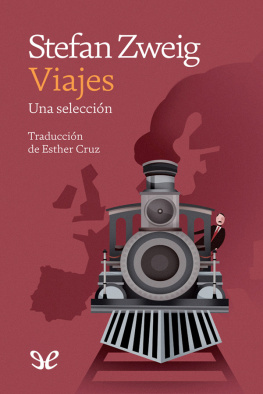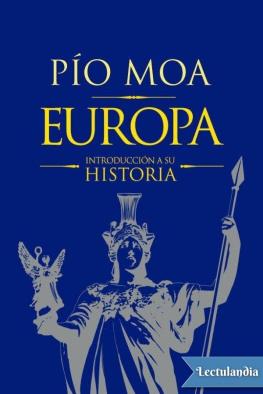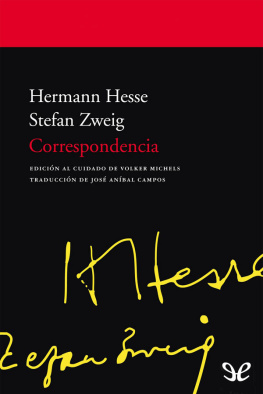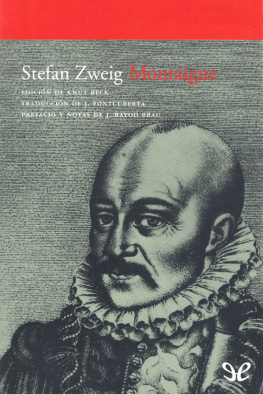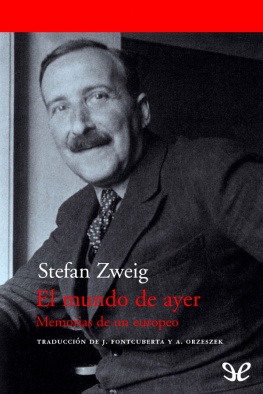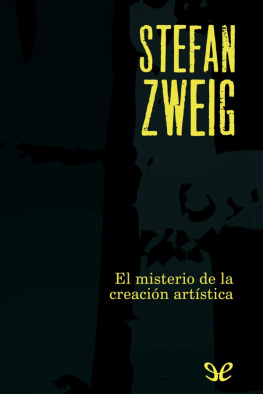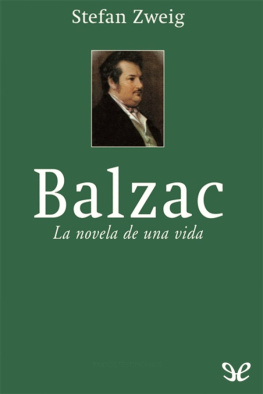Breve nota bibliográfica
Hemos seguido, para la presentación de estos textos, un estricto orden cronológico que solo se altera en el caso del discurso «La unión de Europa», cuya fecha, hacia 1935, no ha podido determinarse con precisión y que, por ser todavía un texto fragmentario, publicado en alemán a partir de un manuscrito en parte ilegible, hemos desplazado hacia el final. La fuente bibliográfica del texto original es la siguiente: Zweig, Stefan, Einigung Europas. Eine Rede (ed., a partir de la papelería póstuma, de Klemens Renoldner); Salzburgo, Tartin Editionen, s/f.
Los artículos restantes aparecieron por primera vez, total o parcialmente, en los siguientes medios:
- «Die indische Gefahr für England» [«El peligro indio para Inglaterra»], en: Neue Freie Presse, Viena, 13 de julio de 1909.
- «Die gefangenen Dinge. Gedanken über die Brüsseler Weltausstellung» [«Las cosas cautivas»], en: Neue Freie Presse, Viena, 17 de agosto de 1910.
- «Jaurès. Ein Porträt» [«Jaurès. Un retrato»], en: Neue Freie Presse, Viena, 6 de agosto de 1916.
- «Die Monotonisierung der Welt» [«La “monotonización” del mundo»], en: Neue Freie Presse, Viena, 31 de enero de 1925.
- «Die moralische Entgiftung Europas» [«La desintoxicación moral de Europa»], en: Neue Freie Presse, Viena, 20 de noviembre de 1932 (fragmentos). Fue publicado íntegramente por primera vez en: Begegnungen mit Menschen, Büchern, Städten, Viena/Leipzig/Zúrich, Verlag Herbert Reichner, 1937.
- «Wilson versagt» [«Wilson fracasa»], en: Deutsche Philologie, vol. 107, núm. 2, Berlín/Bielefeld/Múnich, julio de 1988.
El peligro indio para Inglaterra (A raíz del asesinato político cometido por un joven hindú)
LOS CUATRO DISPAROS DE REVÓLVER CON EL QUE UN JOVEN hindú, Madan Lal Dhingra, de Amritsar, asesinó durante una ceremonia de gala en Londres al aide-de-camp [el ayudante personal] del virrey de la India, sir William Curzon Wyllie, han estremecido a toda la nación inglesa. A través del antiguo y agobiante peligro, que ha enviado ahora a un mensajero tan resuelto, se ha olvidado por un instante la germanofobia. Y ahora todos, temerosos, aguzan el oído en dirección al Oriente para averiguar si del lejano e inmenso reino les llega el estruendoso y amenazante eco, la tormenta por tanto tiempo temida: la insurrección de la India. O para averiguar si ha sido esta la acción aislada de un fanático calenturiento, un relámpago insignificante al margen del firmamento político. Resulta tentador y peligroso hablar de esas dos posibilidades. Tentador, sobre todo, porque la página de la historia sobre la que habrá de escribirse la liberación de la India de los ingleses ha de ser tan grandiosa, excitante y sorpresiva como aquella otra –que tan pocas veces consultamos– de la conquista de un imperio tan inmenso por parte de un puñado de comerciantes y de un genial conquistador. Pero es al mismo tiempo peligrosa, porque demasiado profundas son las fuerzas allí ocultas, demasiado complejas las dimensiones, demasiado inciertas las fuentes y tendenciosamente disminuidos o amplificados son los síntomas. Un viaje al país, y aun las variadas conversaciones con los funcionarios del Gobierno, nos proporcionan, en el mejor de los casos, una visión del presente; y esto, de por sí, es en la India algo pintoresco y grandioso, lo suficiente como para tensar al máximo los resortes de la imaginación. Porque el imperio de los ingleses en la India es uno de los intentos más grandiosos de paralizar una resistencia gigantesca por medio del dominio intelectual, la cohesión nacional y la supremacía moral: grandioso como toda lucha contra lo imposible, excitante como cualquier peligro letal.
Por poco que sepamos acerca de la India actual, algo sí que sabemos: doscientos mil europeos –o, a decir verdad, una fracción de esa suma: setenta mil soldados ingleses– mantienen sometidos a trescientos o cuatrocientos millones de población nativa. Las cifras al desnudo, como expresión de unas circunstancias reales, son precisas, pero no lo suficientemente gráficas. La capacidad imaginativa puede llegar a ilustrarse lo que son setenta mil personas en una especie de visión: el verde parque de nuestro Schönbrunn podría abarcar esa cantidad de personas. Sin embargo, resulta imposible figurarse la inefable pequeñez de esa cifra en comparación con los otros centenares de millones. Esa gota mezclada en el sistema sanguíneo del imperio indio se diluye sin provocar un cambio de color. Y, sin embargo –y esto es lo inconcebible para el de fuera–, esos pocos hombres impregnan su sello a la India actual. El barco que dirige su proa hacia el puerto de Bombay o sube por el bajo Hoogly en dirección a Calcuta lo primero que ve son altas catedrales, sólidos edificios en estilo gótico inglés, muelles como en Glasgow y Liverpool: el frente, la fachada, la primera impresión a lo lejos es la de Inglaterra. Luego, en el interior del país propiamente dicho, esa proporción improbable se incrementa hasta el infinito. Hay allí ciudades de cien mil o doscientos mil habitantes con solo cinco o seis europeos. Pero esas cinco personas concentran en sus manos todo el poder: el ferrocarril, el banco, el telégrafo, la residencia imperial, la justicia y la fortaleza. Son los administradores de Inglaterra. Millones y miles de millones pasan por sus manos en dirección a la lejana pequeña isla. Los que aquí todavía se denominan «gobernantes», los marajás –quienes, con sus suntuosos palacios, sus espadas guarnecidas de joyas y sus lujosos vestidos, parecen más reyes que todos los mandatarios de Occidente– no son sino marionetas, espantajos a los que, si acaso, cabe el máximo honor de ser recibidos en Calcuta por el virrey durante el state-ball. Este tipo de organización, el sometimiento de una resistencia inmensa por medio de la política, la fuerza y la superioridad intelectual, es para el hombre moderno el mayor milagro en la India. La mayoría va allí en busca del elemento misterioso entre los encantadores de serpientes y los faquires o en los secretos ritos de los brahmanes. Yo no sé si en la India, a pesar de los magníficos edificios de los mogules, construcciones, a menudo, de una belleza de ensueño, existe algo tan intelectualmente fascinante como la evidente improbabilidad y la no menos evidente realidad del imperio inglés.
Recordar cómo fue conquistada esta India por los ingleses es tan interesante como las hazañas de Cortés y Pizarro. Ese ensayo de Macaulay sobre lord Clive, tan poco leído entre nosotros, nos lo cuenta de manera concisa y con fervoroso entusiasmo: cuenta cómo el joven teniente lord Clive, de Madrás, se pone en marcha con doscientos malos soldados, vence en Arcot y en Seringapatam y, dos meses más tarde, anda ya revolviendo los millones de las cámaras del tesoro de algún nabab. Negociaciones, engaños y sobornos completan lo que había iniciado la bravura. Y hacia mediados del siglo XIX los ingleses, a pesar del gobierno aparente de algunos marajás, son los dueños de la India, desde Ceilán hasta el extremo superior, en la frontera con Afganistán. Y entonces, como caído del cielo, se desata el motín de los cipayos. El año 1857 es tal vez el más heroico en toda la historia de Inglaterra. No son Trafalgar ni Waterloo las batallas capaces de mostrar hazañas tales como la marcha de Calcuta a Deli y a Lucknow en medio del calor abrasador del verano tropical: un par de regimientos contra un enemigo cien veces superior. Como a santuarios acuden hoy los ingleses a las trincheras tiroteadas de Lucknow y Cawnpore, a las tumbas de los oficiales masacrados. En aquella época estaba en juego todo el dominio de Inglaterra sobre la India: y ese dominio fue reconquistado a costa de los esfuerzos más amargos, quedando más tarde consolidado con mano de hierro. Pero hoy, de nuevo, la tensión se ha incrementado, un temblor subterráneo avanza y sacude al país. El peligro indio ha despertado. Y ante cada síntoma, cada bomba, cada conspiración y, desde ahora sobre todo, ante cada asesinato, la gente en Inglaterra se pone a temblar cuando recuerda los días de horror de aquel