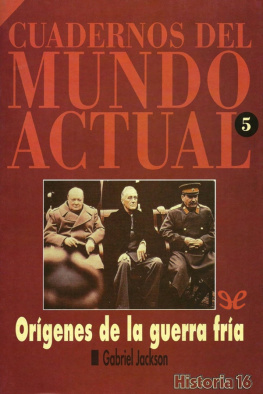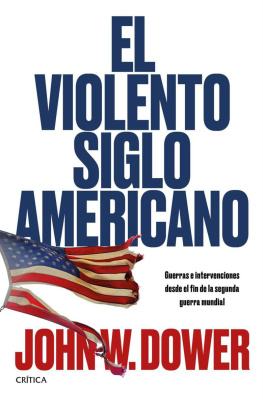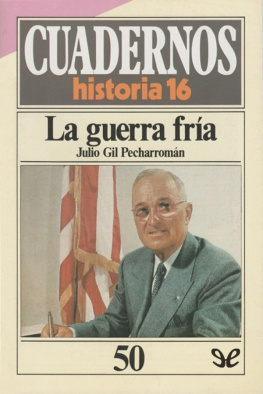D. R. © 2011, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
PREFACIO
Cada lunes y cada miércoles por la tarde, todos los semestres de otoño, expongo a varios centenares de pasantes de Yale el tema de la historia de la Guerra Fría. Mientras lo hago, tengo que recordarme a mí mismo sin cesar que casi ninguno de ellos recuerda los acontecimientos que describo. Cuando hablo acerca de Stalin y Truman, incluso de Reagan y Gorbachov, podría lo mismo ser de Napoleón, César o Alejandro el Grande. La mayoría de los asistentes a la clase de 2005, por ejemplo, tenía sólo cinco años de edad cuando cayó el Muro de Berlín. Saben que la Guerra Fría conformó sus vidas de varias maneras, porque se les ha enseñado cómo afectó a sus familias. Algunos de ellos —en modo alguno todos— entienden que si unas cuantas decisiones hubieran sido tomadas diferentemente en unos cuantos momentos críticos durante ese conflicto, podrían ahora no haber vivido siquiera. No obstante, mis estudiantes se inscriben en este curso con muy poco sentido de cómo comenzó la Guerra Fría, a qué se refería, o por qué terminó del modo como lo hizo. Para ellos es historia, nada diferente de la Guerra del Peloponeso.
Y sin embargo, conforme se enteran más acerca de la gran rivalidad que dominó la última mitad del siglo pasado, la mayoría de mis estudiantes quedan fascinados, muchos son abrumados y unos cuantos —generalmente después de la plática acerca de la crisis de los misiles en Cuba— salen de la clase temblando. “¡Caray!”, exclaman (higienizo un poco). “¡No teníamos idea de que había estado tan cerca!” Y entonces añaden invariablemente: “¡Terrible!” Para esta primera generación pos-Guerra Fría, entonces, la Guerra Fría es a la vez remota y peligrosa. Qué podría cualquiera haber temido, se preguntan, de un Estado que resultó tan débil, tan torpe y tan temporal como la Unión Soviética. También se preguntan a sí mismos y a mí: ¿cómo logramos salir de la Guerra Fría con vida?
He escrito este libro tratando de responder a estas preguntas, pero también para responder —a nivel mucho menos cósmico— a otra que mis estudiantes plantean regularmente. No ha escapado a su atención que he escrito varios libros antes acerca de la historia de la Guerra Fría; de hecho, regularmente les asigno uno que se lleva 300 páginas para llegar nada más a 1962. “¿No puede usted cubrir más años con menos palabras?”, me han preguntado cortésmente algunos de ellos. Es una pregunta razonable, y llegó a serlo más todavía cuando mi extraordinario agente de persuasión, Andrew Wylie, se dedicó a convencerme de la necesidad de un libro breve, abarcador y accesible acerca de la Guerra Fría, manera delicada de sugerir que mis libros anteriores no lo habían sido. Como considero oír a mis estudiantes y a mi agente poco menos importante que oír a mi mujer (a quien también gustó la idea), el proyecto pareció merecedor de ser adoptado.
Nueva historia de la Guerra Fría está por lo tanto destinado a una nueva generación de lectores para quienes la Guerra Fría nunca fue “suceso del momento”. Espero que los lectores que vivieron la Guerra Fría también encuentren útil el volumen, porque como dijo una vez Marx (Groucho, no Karl), “fuera de un perro, un libro es el mejor amigo del hombre. El interior de un perro es demasiado oscuro para leer”. Mientras la Guerra Fría transcurría era difícil saber qué estaba pasando. Ahora que ha pasado —y ahora que los archivos soviéticos, europeos occidentales y chinos han empezado a abrirse— sabemos mucho más: tanto, en realidad, que es fácil quedar abrumado. Ésta es una razón más para escribir un libro corto. Me forzó a aplicar, a toda esta nueva información, la simple prueba de significación hecha famosa por mi difunto colega en Yale, Robin Winks: “¿Y entonces qué?”
Una palabra también acerca de lo que este libro no pretende ser. No es una obra de erudición original. Los historiadores de la Guerra Fría encontrarán familiar mucho de lo que digo porque he extraído buena parte de ello de sus obras, y en parte porque he repetido algunas cosas que he dicho en las mías. Tampoco pretende el libro localizar raíces, dentro de la Guerra Fría, de fenómenos de pre-Guerra Fría tales como la globalización, la limpieza étnica, el extremismo religioso, el terrorismo o la revolución en la información. No hace tampoco ninguna contribución, absolutamente, a la teoría de las relaciones internacionales, un campo que tiene suficientes dificultades propias sin que yo las aumente.
Me agradará, sin embargo, si este modo de ver la Guerra Fría en conjunto produce algunos modos nuevos de contemplar sus partes. Uno que especialmente ha llamado mi atención es el optimismo, cualidad que no suele en general asociarse con la Guerra Fría. El mundo, estoy de sobra seguro, es un lugar mejor gracias a que aquel conflicto fuese combatido del modo como lo fue y ganado por el bando que lo ganó. Nadie hoy se cuida acerca de una nueva guerra global, o un triunfo total de los dictadores, o el panorama de que la civilización misma pudiera acabar. Éste no era el caso cuando empezó la Guerra Fría. Con todos sus peligros, atrocidades, costos, aturdimientos y compromisos morales, la Guerra Fría —como la Guerra Civil norteamericana— fue un encuentro necesario que estableció puntos fundamentales de una vez por todas. No hay razón para olvidarlo. Pero dadas las alternativas, poca razón tenemos tampoco para lamentar que ocurriera.
La Guerra Fría fue combatida en diferentes niveles de diferentes maneras en múltiples lugares a lo largo de un tiempo muy largo. Cualquier intento de reducir su historia exclusivamente al papel de grandes fuerzas, grandes potencias o grandes líderes sería no hacerle justicia. Cualquier esfuerzo por capturarla dentro de una narración cronológica sencilla sólo produciría confusión. He optado en lugar de esto por enfocar cada capítulo en un tema significativo; como resultado se superponen parcialmente en el tiempo y se mueven por el espacio. Me he sentido libre de saltar de lo general a lo particular y volver atrás luego. No he vacilado en escribir con una perspectiva que toma cabalmente en cuenta cómo surgió la Guerra Fría: no conozco otro camino.
Finalmente, deseo expresar mi aprecio a las personas que inspiraron, facilitaron y pacientemente esperaron este libro. Ciertamente incluyen a mis estudiantes, cuyo interés continuado en la Guerra Fría sustenta al mío. Agradezco también a Andrew Wylie, tal como sé que los estudiantes futuros lo agradecerán, haber sugerido este método de cubrir más años con menos palabras, y por haber desde entonces ayudado a varios de mis anteriores estudiantes a publicar sus propios libros. Scott Moyers, Stuart Proffitt, Janie Fleming, Victoria Klose, Maureen Clark, Bruce Giffords, Samantha Johnson y sus colegas en Penguin mostraron admirable ecuanimidad frente a fechas límite no respetadas, y eficiencia ejemplar suministrando este libro, retrasado, una vez que estuvo hecho. Difícilmente habría sido escrito sin Christian Ostermann y sus colegas en el Proyecto Internacional de Historia de la Guerra Fría, cuya energía y meticulosidad coleccionando documentos del mundo entero (en el día en que escribo esto, la última entrega de los archivos albaneses ha llegado) convirtieron en sus deudores a todos los historiadores de la Guerra Fría. Finalmente, pero ni mucho menos lo menor, agradezco a Toni Dorfman, que es el mejor editor de copias del mundo y lector de pruebas, y la esposa más amante del mundo.