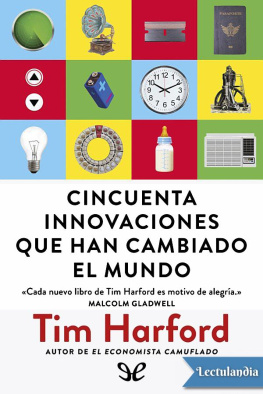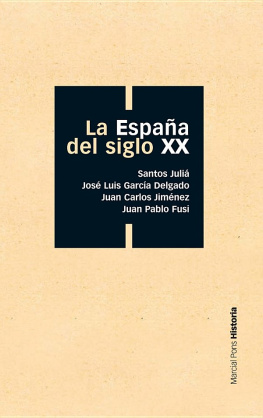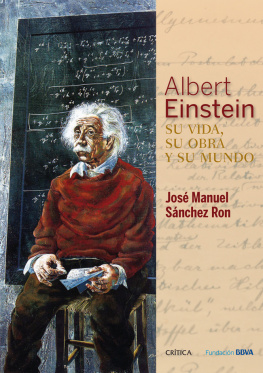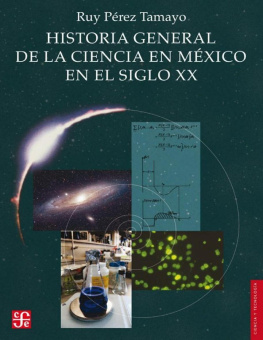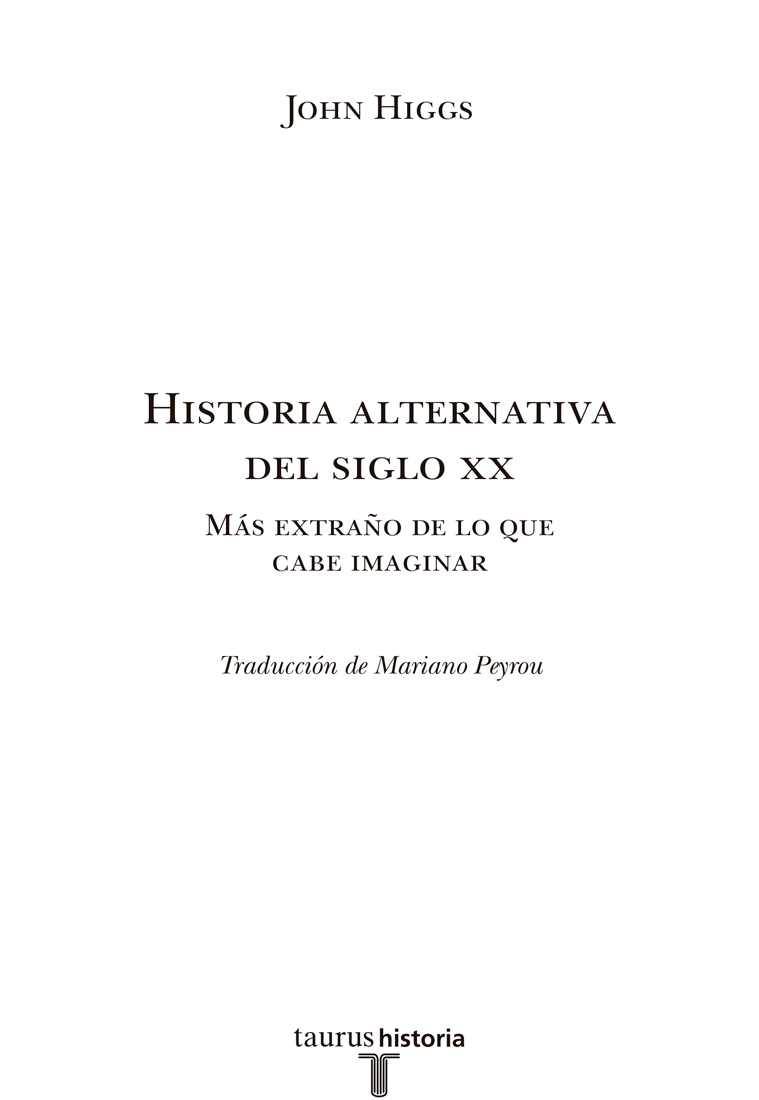Para Lia, el giro argumental ocurrido tras los títulos de crédito del siglo XX , y para Isaac, la escena cinemática anterior al comienzo del juego del siglo XXI .
Con todo mi amor.
I NTRODUCCIÓN
E n el año 2010, la galería Tate Modern de Londres organizó una retrospectiva del pintor posimpresionista francés Paul Gauguin. Al recorrer esa exposición, uno pasaba horas inmerso en la visión idealizada que tenía Gauguin de Tahití, al sur del Pacífico, a finales del siglo XIX . Aquel era un mundo de un colorido vívido y una sexualidad libre de culpa. Los cuadros de Gauguin no distinguen entre la humanidad, la divinidad y la naturaleza, de modo que cuando uno llegaba al final de la exposición sentía que comprendía el Edén.
Entonces, los visitantes pasaban a la sección de la Tate dedicada al siglo XX . No había nada que los preparase para la brutal experiencia que suponía ese cambio.
Allí estaban las piezas de Picasso, Dalí, Ernst y muchos otros. Uno se preguntaba de inmediato si la iluminación era distinta, pero eran las obras de arte las que hacían que la sala pareciera más fría. En la paleta de colores predominaban los marrones, grises, azules y negros. En algunos lugares aparecían salpicaduras de un rojo fuerte, pero de una manera que no proporcionaba ningún alivio. Con la excepción de un retrato tardío de Picasso, los verdes y los amarillos estaban completamente ausentes.
En esos cuadros se veían paisajes extraños, estructuras incomprensibles y sueños angustiosos. Las pocas figuras humanas que había eran abstracciones, formas, y no tenían ningún contacto con el mundo de la naturaleza. Las esculturas eran igualmente hostiles. Un ejemplo era la pieza Cadeau [Regalo] de Man Ray, una plancha con unos clavos saliendo de su base para dejar hecha jirones cualquier tela que uno intentara planchar.
En el estado de ánimo creado por las visiones de Gauguin, el encuentro con todo esto no resultaba agradable en absoluto. En esa sala no había compasión. Habíamos entrado en el reino abstracto de la teoría y los conceptos. Viniendo directamente de unas obras que hablaban al corazón, el cambio súbito a unas obras orientadas exclusivamente a la cabeza era bastante traumático.
Los cuadros de Gauguin llegaban hasta su muerte, en 1903, de modo que podríamos haber esperado que la transición a la parte del museo dedicada al siglo XX hubiera sido más suave. Es cierto que su obra no es nada representativa de su tiempo, y que solo comenzó a ser apreciada ampliamente después de su muerte, pero en cualquier caso esa transición tan brusca nos obliga a plantearnos una pregunta muy sencilla: ¿qué demonios le sucedió a la psique humana a comienzos del siglo XX ? La Tate Modern es un lugar muy apropiado para hacerse esta clase de preguntas, ya que es una especie de santuario del siglo XX . El significado de la palabra «moderno», en el mundo del arte, siempre estará asociado con ese periodo. Vista bajo esa luz, la popularidad de este museo revela tanto nuestra fascinación por ese periodo como nuestro deseo de comprenderlo.
Había una antecámara que separaba ambas exposiciones, y su pieza más llamativa era un boceto de una ciudad industrial del siglo XIX , obra del artista italogriego Jannis Kounellis, dibujada al carboncillo directamente sobre la pared. Este boceto era bastante minimalista y no incluía figuras humanas. Encima tenía colgados una urraca muerta y un cuervo encapuchado, sujetos a la pared por medio de flechas. No estoy seguro de qué estaba tratando de expresar el artista, pero para mí aquella habitación servía de advertencia sobre la sala a la que uno iba a entrar a continuación. Hubiera sido más atento, por parte de la Tate Modern, emplear esa habitación como una especie de cámara de descompresión, para evitar que los visitantes, debido a las obras de arte que iban a ver, sufrieran un síndrome similar al que aqueja a los buzos.
Los pájaros muertos, según indicaba el texto que acompañaba la obra, «se han considerado como símbolos de la agonía de la libertad imaginativa». Pero en el contexto en que estaban, entre Gauguin y el siglo XX , surge otra interpretación que parece más adecuada. Fuera lo que fuera lo que había muerto encima de aquella ciudad industrial del siglo XIX , no fue la libertad imaginativa. Por el contrario, ese monstruo estaba a punto de surgir de las profundidades.
Hace poco estaba comprando unos regalos de Navidad y entré en mi librería habitual en busca de un libro de Lucy Worsley, la historiadora favorita de mi hija adolescente. Si uno tiene la suerte de ser padre de una hija adolescente que tiene una historiadora favorita, no necesita hacer nada para fomentar este interés.
Los libros de historia estaban en el rincón más recóndito de la cuarta planta, en lo más alto del edificio. Daba la impresión de que la historia fuera el relato de unos ancestros enloquecidos que debiéramos ocultar en el desván, como esos personajes de Jane Eyre . No tenían el libro que yo buscaba, así que saqué el teléfono para comprarlo online . Quise cerrar la aplicación de un periódico que tenía abierta, apreté el icono equivocado y, sin querer, hice que empezara un discurso que había dado Obama unas horas antes. Estábamos en diciembre de 2014, y estaba hablando de si el hackeo a Sony, del que el presidente estadounidense responsabilizaba a Corea del Norte, debía considerarse un acto de guerra.
Cada cierto tiempo ocurre algo que me hace pensar en lo extraña que puede llegar a ser la vida en el siglo XXI . Ahí estaba yo, en la ciudad inglesa de Brighton, sujetando un delgado artilugio de cristal y metal construido en Corea del Sur, que funcionaba con software norteamericano y que podía mostrarme al presidente de Estados Unidos amenazando al líder supremo de Corea del Norte. De repente me di cuenta de lo distinto que era el comienzo del siglo XXI de cualquier época anterior. De toda esta anécdota, ¿qué habría resultado más increíble a finales del siglo pasado? ¿Que existiera ese artilugio que me permitía ver al presidente de Estados Unidos mientras iba de compras? ¿Que la definición de «guerra» hubiera cambiado tanto que ahora incluía poner en una situación embarazosa a los ejecutivos de Sony? ¿O que los compradores que me rodeaban hubieran aceptado con toda naturalidad la milagrosa retransmisión que yo había hecho involuntariamente?
En ese momento me encontraba junto a la sección de historia del siglo XX . Había algunos libros maravillosos en las estanterías, gruesos volúmenes llenos de detalles sobre el siglo del que más sabemos. Esos libros funcionan como un mapa de carreteras; pormenorizan el viaje que emprendimos para llegar al mundo en que vivimos ahora. Cuentan una historia claramente definida de los grandes movimientos del poder geopolítico: la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el siglo americano y la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, esa historia no logra explicarnos el paso al mundo actual, en el que nos encontramos a la deriva en un sistema de vigilancia constante, con una competencia insostenible, entre tsunamis de datos banales y oportunidades extraordinarias.
Imaginemos que el siglo XX es un paisaje que se extiende ante nosotros. Imaginemos que los acontecimientos históricos son montañas, ríos, bosques y valles. Nuestro problema no es que esta época esté oculta a nuestra vista, sino que sabemos demasiado sobre ella. Todos sabemos que en este paisaje se hallan las montañas de Pearl Harbor, el Titanic o el apartheid de Sudáfrica. Sabemos que en su centro se encuentran el páramo desolador del fascismo y la incertidumbre de la Guerra Fría. Sabemos que la gente de este territorio puede ser cruel, que está desesperada, que vive con miedo, y sabemos por qué. Hay mapas, catálogos y documentos que dan cuenta minuciosamente de cómo es dicho territorio, hasta un punto que puede resultar abrumador.