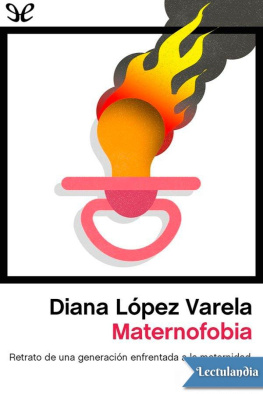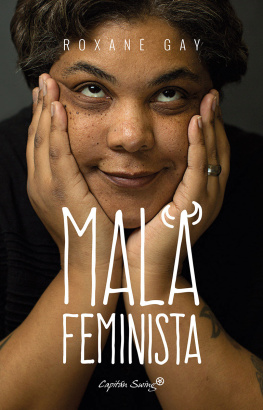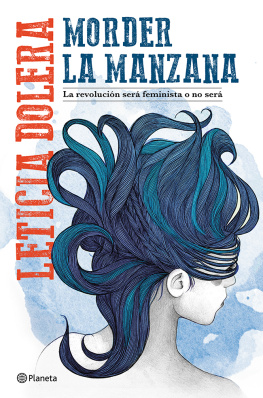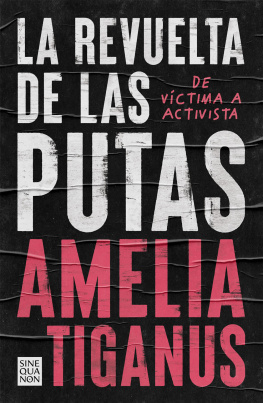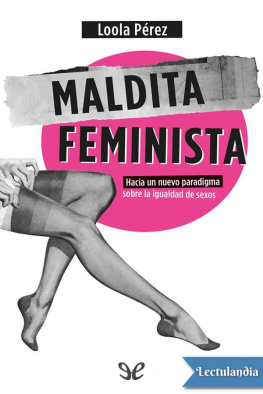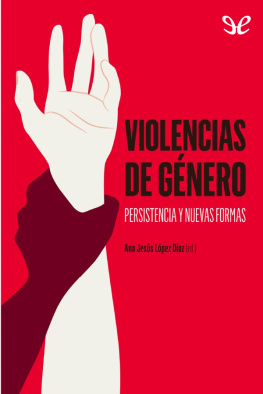Diana López Varela (Pontevedra, 1986) es periodista y guionista. Ha escrito y dirigido la exitosa obra de teatro breve No es país para coños, ha coescrito el largometraje de animación Memorias de un hombre en pijama, el largometraje O Home e o Can, el documental de Canal + Explosión de series, la adaptación en lectura teatral de Pulp Fiction (dirigida por Carlos Vermut), el documental para TVG 25 anos de cinema galego, la segunda temporada de la webserie Clases de lo social, el corto musical Superpunky y el largometraje Mañana no te olvides, rodado en República Dominicana. En 2018 estrenó su primer cortometraje como directora, Feminazi, una parodia sobre el machismo. Ha colaborado con Jot Down, Diario de Pontevedra, El Nacional.cat o Radio Galega. Actualmente, colabora en diario Público y Onda Cero mientras ejerce como guionista en series y programas de televisión. Es corresponsable del congreso de mujeres opinadoras «As mulleres que opinan son perigosas». En 2016 publicó su primer libro, No es país para coños.
A mis padres, para que aún me sigan prestando el coche
después de leer este libro. A mis amigas y amigos,
a los hombres que amé y a todas las mujeres que no supe
comprender, a los lectores y a Toni por hacer posible este sueño.
EL FUTURO ES MUJER
POR TONI GARCÍA RAMÓN
La tarde del 2 de marzo de 1955, Claudette Colvin volvía a casa de la escuela en autobús. Tenía dieciséis años y vivía en Montgomery, un pequeño pueblo de Alabama, Estados Unidos. Claudette iba sentada, leyendo uno de los libros que le habían dado en la escuela, cuando el conductor del autobús le ordenó que se levantara y cediera su asiento a la mujer blanca que estaba de pie frente a ella. En Alabama regían estrictas leyes de segregación racial y Colvin era una adolescente negra. Sin embargo, ella se negó a levantarse e invocó su derecho constitucional a permanecer sentada porque tenía exactamente los mismos privilegios y obligaciones que aquella señora blanca que la miraba con desdén. Colvin fue arrestada y trasladada a comisaría, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, el sacerdote de su parroquia pagó su fianza y se la llevó a casa.
Nueve meses después, otra mujer negra, Rosa Parks, repetiría el gesto, negándose a ceder su asiento a un blanco, y pasaría a la historia.
Es bastante probable que el lector no haya oído hablar de Claudette Colvin y recuerde perfectamente a Rosa Parks, aunque las dos formaran parte del caso que se presentó en el Tribunal Supremo estadounidense y que obligó a Alabama a abolir sus leyes de segregación racial. El motivo por el cual Parks se convirtió en un icono de la lucha antirracista y Colvin resulta desconocida es que los dirigentes (hombres, todos ellos) del Comité Pro Derechos Civiles decidieron que la primera ejemplificaba mucho mejor sus virtudes que la segunda. Parks era calmada, de una familia respetable, no alzaba la voz y transmitía una imagen dulce y sosegada. Colvin era una adolescente, esperaba un hijo de un hombre casado y no tenía por costumbre bajar la cabeza ante nadie. Por culpa del incidente, y sin que ninguno de los bravos defensores de la libertad hiciera absolutamente nada, Claudette fue expulsada del colegio y le fue imposible encontrar ningún trabajo. Tuvo que mudarse a Nueva York, donde acabó estudiando enfermería mientras Rosa Parks era beatificada por los mismos que habían rechazado a Colvin «porque no representaba adecuadamente los valores que queríamos transmitir», tal como dijeron sin que les cayera el cielo encima.
El de Claudette Colvin es solo un ejemplo de cómo los hombres han escrito y reescrito la historia y tamizado cualquier hecho filtrándolo a través de sus propios prejuicios. Hay decenas de miles de Colvin, mujeres ignoradas por la historia a pesar de que sin ellas lo que denominamos «progreso» no sería más que un simulacro. Ya en pleno siglo XXI, podría pensarse que las cosas han cambiado y que lo que hemos dado en llamar «feminismo» no es más que un anacronismo, un resquicio del pasado, ya que las mujeres pueden desarrollarse plenamente en cualquiera de las facetas de la vida. Seguramente, por ese motivo, cuando uno lee un libro sobre feminismo le da la impresión de que la autora está pidiendo disculpas de antemano por poner sobre el tapete la vieja lucha de géneros, esa que —teóricamente— está más que superada. No es el caso de Diana López Varela, ella no pide disculpas, y seguramente preferiría pedir perdón que permiso. Por eso su libro no es solo un tratado feroz sobre lo que significa ser mujer en el siglo XXI en España, sino también un repaso implacable al mundo que ha forjado el género masculino, contado con la mala hostia de una mujer de treinta años a la que no le importan los gestos de cara a la galería ni los convencionalismos.
Diana (estoy convencido de que no le importará que la llame por su nombre) es gallega y mujer (el orden es lo de menos), y ambas cosas son obvias en las páginas de este libro. Tiene la capacidad de insuflar ese aire de nostalgia a los relatos de las heroínas que pululan cada día por España sin darse por vencidas, pero al mismo tiempo, con la otra mano, agita un garrote con el que atiza sin cuartel a los que les hacen la vida imposible. Es lista, endemoniadamente astuta, al hablar de temas en apariencia sencillos con un lenguaje comprensible, hasta que de repente uno se ve rascándose la cabeza para entender cómo ha llegado hasta allí: su análisis del amor, del romance, del sexo, de las relaciones humanas recuerda a escritoras como Betty Friedan o Zora Neale Hurston. Ambas exploraron a sus amigas, a sus colegas o a simples desconocidas, sin recurrir jamás a los tópicos, hablando del tedio o la insatisfacción que produce verse desplazada por el simple hecho de ser mujer. Diana habla del aborto, del maltrato o de la dependencia, con una combinación de energía y talento, molestando siempre que puede, con esa actitud que llevó a Dorothy Parker a escribir en un poema dedicado a uno de sus amantes: «Al carajo».
Pero, además, Diana no necesita recurrir a vocablos inventados para justificar que todavía sigamos empeñados en negar la evidencia: ella no es neofeminista, ella es feminista, simplemente. Por eso su prosa y su forma de ver el mundo están más cerca de Lena Dunham y de Caitlin Moran que de la teoría de Germaine Greer o Kate Millett. Posee ese sentido del humor que enerva, que convulsiona, que pone nerviosos a quienes creen que las mujeres siguen siendo humanos de segunda clase y proporciona a los lectores la agradable sensación de que tras las páginas de este libro se esconde alguien de carne y hueso que —si se lo propusiera— pondría nervioso incluso a Mahatma Gandhi.
La autora de este libro empezó repartiendo mandobles en su blog, Suspenso en religión, que no puedo recomendar lo suficiente, y pasó después a escribir películas, documentales, series y teatro. No sé en qué está metida ahora mismo porque es complicado seguirle la pista, pero si hay algo en lo que no ha cambiado ni un ápice es en esa costumbre suya de leerlo todo, de discutirlo todo, de llevar la contraria, aunque solo sea por deporte. Por eso es difícil evitar una sonrisa cuando, al leer todo lo que escribe, quien lee llega a temer electrocutarse ante la velocidad y la dirección, a veces gozosamente malintencionada, que toman sus reflexiones. Deberían avisarlo en la portada del libro, pero seguramente afectaría a las ventas.
Decía la mencionada Dunham, creadora de Girls, una serie de cabecera para muchas mujeres, que «hay que hablar y hablar y hablar. Hay que seguir hablando de nosotras, hasta que no quede nada que decir». Tengo la impresión de que Diana no ha dicho aquí todo lo que quería decir porque lo que quería decir no cabe en ningún sitio, pero sí que ha dicho todo lo que tenía que decirse: que el feminismo no es (solo) un movimiento sociopolítico, ni una moda o una tendencia (ahora que la palabreja está tan de moda), sino un bien necesario para que la Tierra siga girando algo más engrasada.