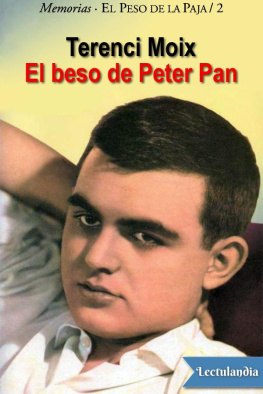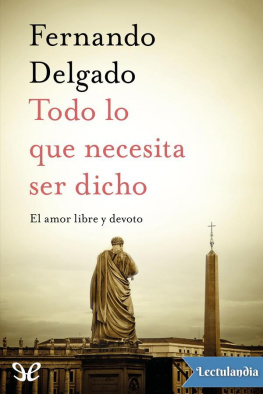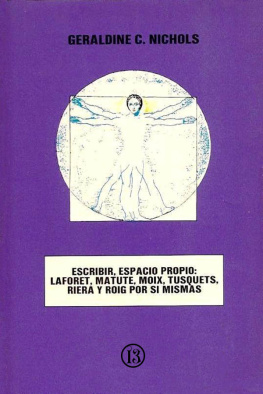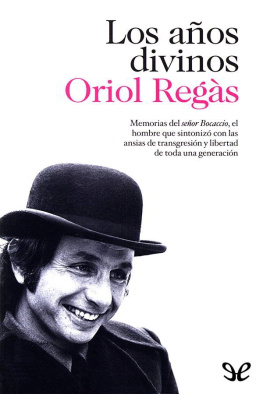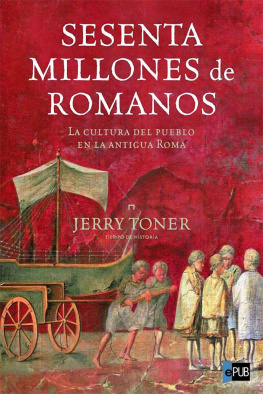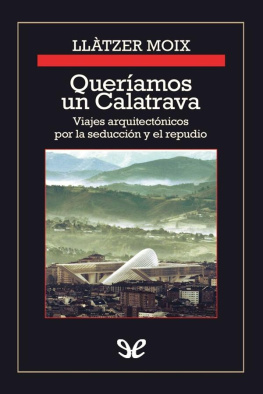CRÓNICAS ITALIANAS
Terenci Moix
Colección: Palabras Mayores
Editorial: Leer-e
Director editorial: Ignacio Latasa
Diseño portada: Leer-e
© Terenci Moix, 1971
© de esta edición, 2009
Leer-e
www.leer-e.es
ISBN: 978-84-92589-27-2
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Distribuye: Leer-e 2006 S.L.
C/ Monasterio de Irache 74, Trasera.
31011 Pamplona (Navarra)
PRÓLOGO
por ANA MARÍA MOIX
Para Terenci Moix, como para todo gran creador, el éxito constituyó un arma de doble filo: si, por un lado, contribuyó al conocimiento mayoritario de su obra —fenómeno al que todo artista aspira—, por otro, la enmascaró. Al menos en parte. Así, su nombre suele asociarse a los premios literarios, al best-seller, a la erudición cinematográfica y operística, al coleccionismo de films en vídeo, y, por supuesto, a Egipto, en cuya milenaria cultura llegó a ser un experto, como demuestran algunas de sus novelas más afamadas. La pasión que Terenci Moix sintió por Egipto a lo largo de su vida es un hecho inapelable. Como lo es su pasión por el cine, por la ópera, por el cómic o por la canción popular. Pero no fueron, ni mucho menos, sus únicas pasiones. Ni las más poderosas y decisivas, tanto en su vida personal como en su literatura. Digamos que fueron las más vistosas, las más fácilmente asequibles como elementos que podía compartir un público amplio y, también, como elementos culturales cómodamente al alcance de una crítica adicta al etiquetamiento.
No es ahora el momento, ni el lugar, para extenderme en la cuestión de hasta qué punto el éxito enmascaró, frente a buena parte de la crítica y de los lectores recelosos respecto a la calidad de los escritores afamados, la profundidad de la obra literaria de Terenci Moix. Y, si he señalado algunos de los elementos más evidentes que suelen utilizarse para situar su escritura, es para advertir al lector de que, en estas páginas, se encontrará con la personalidad de otro Terenci, un Terenci más oculto y más secreto, aunque, eso sí, tan apasionado como el que ya conoce. Porque la pasión era una de las notas esenciales de su manera de ser, de pensar, de sentir, de vivir y de manifestarse. La escritora M.a Aurèlia Capmany, en el prólogo a Terenci del Nilo, confesaba que, cuando Terenci le contó su primer viaje a Egipto, no creyó una palabra de su relato. La novelista catalana pensó que el entonces joven escritor se lo había inventado todo sin salir de Barcelona. Era tal el fervor que Terenci ponía en sus explicaciones, tanta la minuciosidad de sus descripciones, que Capmany dio en pensar que aquel relato no podía responder a una experiencia real sino a una vivencia exclusivamente literaria. De hecho, el entusiasmo con el que Terenci hablaba de algo que amaba, fuera una ciudad, una película, un libro o una de las muchas personas a las que quería y admiraba, tendía, por lo general, a mejorar el original. Era un mitómano confeso, y lo era por necesidad. La vida cotidiana, la realidad, era para él una enfermedad mortal que había que superar costase lo que costase. Y él nació con el don idóneo para dar con el remedio capaz de paliar ese mal: la imaginación literaria. Lo cual no significa, ni mucho menos, la mentira ni el escapismo, sino el arte de aprehender la terrible realidad —y de profundizar en ella— a través de un lenguaje no real, es decir, artístico.
M.a Aurèlia Capmany no creyó que Terenci hubiera viajado a Egipto. Pero tampoco hubiera creído, en caso de haberle él referido sus primeros viajes a Roma, o al Londres de los años sesenta (época en que Moix vivió en Londres), a Marruecos, a Grecia o a México, por citar algunos de los países que conoció bien, sobre los que escribió en sus libros de viajes, y cuyas culturas y gentes forman parte de su obra novelística. Sin embargo, entre los impactos que Moix experimentó en sus andanzas por el mundo, creo que, salvo el de Egipto, hay que hablar preferentemente del que le produjo Italia. Y por varias razones. Piense el lector que el Terenci que llega a Roma, a finales del decenio de los años sesenta, es un joven escritor que acaba de ganar el Premio Josep Pía de Narrativa Catalana (con su novela Onades sobre una roca deserta,), que ha publicado, con notable éxito de crítica, un libro de relatos (La torre deis vicis capitals, también merecedor de un importante galardón) y que, como todo joven artista, vive consumido por una angustiosa búsqueda de absolutos que den sentido no sólo a su vida y al mundo que le rodea sino al quehacer al que se dedica. Y tal quehacer (en este caso la escritura) se presenta como una suerte de frágil quimera, de incierta y movediza razón de ser si se contempla como un afán personal, aislado y despegado de las obras de los maestros del pasado y del mundo contemporáneo, en quienes el joven artista halla no sólo enseñanza y compañía sino estímulo para aspirar a convertirse en sus pares —ambición pocas veces cumplida pero absolutamente imprescindible como motor creativo—, para proseguir el trazado que va dibujando el gran tapiz que es la historia del arte, o para alterarlo. Ese Terenci que llega a Roma a finales de los años sesenta, ese buscador de plenitudes ajenas que le ayuden a encaminarse hacia la suya propia, diría, al correr el tiempo, que los años pasados en Italia fueron, sin duda, los más felices de su vida. Y es que, no en vano, encontró en su pasado histórico y artístico, y en su inquietante y convulso presente, lo que buscaba: un absoluto. Un absoluto que, descartados el que él ya sabía huidizo amor y la nunca profesada religión, sólo podía ser el arte. Allí, en Roma, Moix descubre el arte, la cultura y la historia como patria, como patria espiritual. Una patria reconocida, desde entonces, como única posible para su sensibilidad y sosiego, a la que ya perteneció para siempre y ala que nunca renunció.
He apuntado antes que el lector encontrará en estas páginas a un Terenci Moix menos, injustamente, reconocido que el ganador de diversos premios de novela. En efecto, aquí descubrirá al Moix culto, que analiza con tino, mesura y exquisita sensibilidad la pintura de Caravaggio, de Masaccio o de Piero della Francesca, sin caer en digresiones retóricas ni en alambicadas teorías; aquí paseará con él, siguiendo los pasos del Marqués de Sade y de los románticos ingleses y alemanes por una Italia cuya belleza y vitalidad seguirían buscando los viajeros de hoy en día si éstos no hubieran dejado de existir al convertirse en meros turistas, contra cuyas costumbres y mentalidad arremete el autor con desenfado. Pero Moix, que amaba desesperadamente el pasado y sus ruinas, no describe aquí un viaje y un recorrido por una civilización ida. He dicho antes que el amor de Terenci por los imperios y las culturas del pasado constituía para él una necesidad, una medicina, para poder soportar la vida y el mundo en el que le había tocado vivir, pero que esa vocación por el mito no significa una huida, una vía de escapismo para rehuir el presente, sino un medio para adentrarse en él, para conocerlo y para enfrentarse a sus vicios y penurias. Y así lo comprobará el lector; pues, junto a los capítulos dedicados a diversos artistas del mundo clásico y a los distintos paisajes que el autor va descubriendo, nos habla Moix de la vida política, social y cultural de la Roma defínales de los años sesenta con una visión crítica, casi demoledora, de una sociedad encaminada hacia el consumo desenfrenado y la perniciosa deshumanización. A través de sus encuentros con Pier Paolo Pasolini, con Elsa Morante, con Fellini (de quienes ofrece espléndidos retratos), a través de sus estancias en casa de María Teresa León y de Rafael Alberti, o en ocasión de una conferencia de Marcuse con «contestación» de Cohn-Bendit incluida, Moix nos ofrece un fresco de la situación política y social italiana que no sólo no ha perdido actualidad para el lector de hoy en día sino que aparece como preludio de lo que estamos viviendo, crisis de la izquierda incluida.