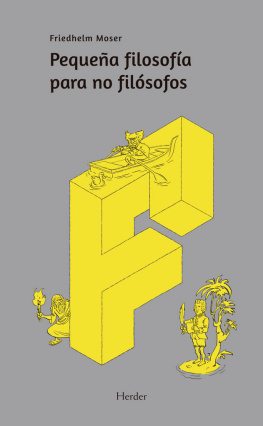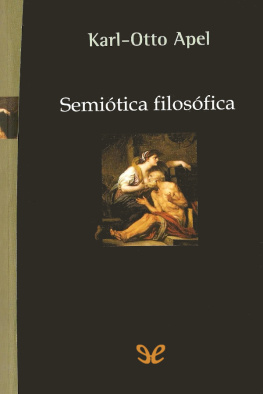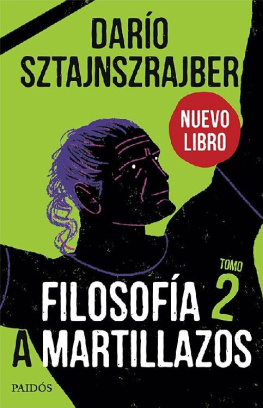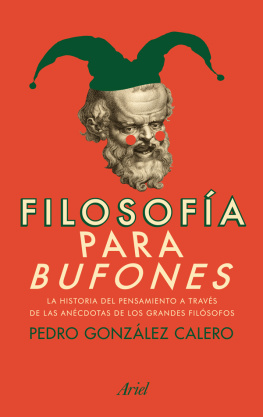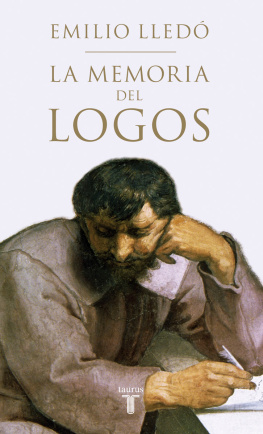Friedhelm Moser
Pequeña filosofía
para no filósofos
Traducción de M ACARENA G ONZÁLEZ
Herder
Título original: Kleine Philosophie f ür Nichtphilosophen
Diseño de la cubierta: Raúl Grabau
Traducción: Macarena González
Edición digital: Pablo Barrio
© 2001, Verlag C.H. Beck oHG, München
© 2003 , Herder Editorial, S.L., Barcelona
1ª edición digital, 2017
ISBN: 978-84-254-3903-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
Navegación estructural
Prólogo
A los quince años, cuando empezaba a interesarme por la filosofía y adquirí en Karstadt un tomito barato titulado Kant. Escritos escogidos, tenía yo una visión peculiar de esta disciplina. Creía que la filosofía arrojaba claridad sobre la confusión del mundo, que enseñaba al ser humano distintos caminos para alcanzar la felicidad y que ofrecía una respuesta a las preguntas últimas.
Con el correr de los años mi visión de la filosofía cambió. Ahora ya no diría que la tarea central de la filosofía es deducir y comprobar verdades. ¿Y entonces cuál es?
Permítame referirle un par de episodios de mi vida filosófica cotidiana:
Voy conduciendo por la ciudad, en plena época de campaña electoral. Cada dos farolas sonríe un candidato o una candidata. Los eslogans son «Seguridad para Alemania» y «No lo haremos todo distinto, pero haremos muchas cosas mejor». El conjunto no es particularmente original, y me pregunto por qué no se les ocurrirá nada más ingenioso a políticos tan listos y estrategas publicitarios tan creativos. Hasta que me doy cuenta de que el ingenio puede llegar a ser contraproducente. La mayoría de los electores –y de ellos se trata– quieren fiabilidad y simplicidad. Es por eso que en la campaña electoral sería un signo de estupidez mostrarse muy inteligente. Cuanto más astuto es uno, más mediocre se muestra. Me divierte esta pequeña paradoja, de modo que probablemente esbozo una sonrisa tan poco inteligente como la de los personajes de papel que flanquean la acera.
¿Será ésa la razón de que una bella mujer de piel oscura me sonría desde la zona peatonal? Me siento tentado de ir tras de ella, pero de pronto me asalta una idea. Es una idea fascinante, del investigador de la evolución humana Richard Dawkins. Según su opinión, todos los seres vivos –incluido el ser humano– no son más que una «máquina de supervivencia» para genes. Y si una mujer morena me parece atractiva es porque mis genes «saben» que la fusión con cromosomas exóticos aumentaría abruptamente su cotización en la bolsa de la evolución. Eso lo dice Dawkins; y yo les digo a mis genes: «Portaos bien, que aún soy yo el que manda en casa». De todas formas, no tengo tiempo. He quedado a comer con unos amigos.
El matrimonio que está frente a mí en el restaurante italiano se ha comprado una casa y lleva meses dedicándose a reformarla y amueblarla. Así que la casa es el tema principal de la conversación.
–Y tú, ¿no quieres comprarte una casa? –me preguntan–. A fin de cuentas, el alquiler es dinero perdido.
A mí me rondan por la cabeza las ventajas de no tener casa, pero no tengo ganas de iniciar un debate de fondo a la hora del postre. Por eso, digo:
–Ya me he comprado una casa. Muchas casas. Antes, cuando jugaba con mi hermana al Monopoly.
La idea podrá parecer ridícula, pero no es del todo absurda. El juego simula el mundo, ¿y acaso el mundo no simula el juego? Me propongo ir a la biblioteca de la universidad después del café y buscar bibliografía sobre el tema del juego. Me parece que «juego» –al igual que «paradoja» o «evolución»– es una buena palabra clave para el libro que tengo en mente (y que usted tiene ahora en sus manos).
Estos episodios sirven para demostrar que la filosofía tiene mucho que ver con las derivas del pensamiento. Al filósofo le gustan los rodeos y los extravíos. Mientras pasea, suele olvidar a dónde quería ir. Va por la vida como quien recorre, por primera vez y sin prisa, las calles de una ciudad extraña. Lleva una guía turística (la literatura filosófica), pero pocas veces la consulta. Pues su interés no se limita a las curiosidades que todo el mundo conoce. Un pozo pintoresco que descubre en un patio trasero quizá le conmueva más que la pinacoteca entera.
Este libro intenta inducirle a que se dé una vuelta por algunos de los barrios más interesantes de la filosofía. Lo único que debe usted traer es ganas de emprender algo nuevo y un poco de tranquilidad. Y, por favor, no olvide el consejo de Schopenhauer: «…las ideas puestas por escrito no son más que las huellas que un paseante deja en la arena: uno puede ver el camino que ha tomado, pero para saber lo que él ha visto a lo largo del camino, ha de usar sus propios ojos».
El yo o
El hombre en el espejo
«He intentado librarme de ese antiguo, polvoriento, gruñón y perezoso círculo mágico de mi yo en el que estoy condenado a girar, pero todo –por más normal que fuese lo que intentaba hacer–, absolutamente todo, adquiría de inmediato mi color característico, mi naturaleza y mi olor. Sólo podía hacer eso y sólo podía hacerlo así. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Si quisiera pegarme un tiro o ahorcarme, cosa que a veces me planteo tan seriamente como si debo ir o no a la ciudad, tampoco lo haría como aquel soldado que se ahorcó el año pasado en Sasek, sino de la manera que me es propia, es decir, de alguna manera antigua, estúpida, gruñona y triste.»
(León Tolstoi, Apuntes de un marido)
Empecemos por el origen de todos los sentimientos y pensamientos: ¡empecemos por el yo!
¿Empezar por el yo? ¿Está permitido? Una de las más estrictas normas de conducta de mi niñez era: «No empezar nunca una carta ni una redacción con “yo”». Empezar con «yo» demostraba arrogancia, y la arrogancia demostraba estupidez. Aunque uno sólo quería escribir: «Yo espero que os vaya bien». O: «Yo fui a casa de mi tío Luis en las vacaciones de verano.» ¿Y Luis XIV («El Estado soy yo»)? ¿Acaso era un modelo de modestia? Pero no, no había nada que hacerle. El yo era desterrado del principio y tenía que perderse en una multitud de palabras. Y en las enumeraciones siempre debía ponerse al final de todo. A los que infringían este principio se les consideraba unos burros. El burro delante para que no se espante, se decía para burlarse de los niños que no habían aprendido la lección.
El yo era un leproso. Pero aún más repugnante que el yo desnudo era el yo que tenía deseos o que –Dios no lo quiera– planteaba exigencias. Cuando la tía Waltraud preguntaba «¿Quién quiere otro trozo de tarta?», un espontáneo «¡Yo!» era, con toda seguridad, la respuesta incorrecta. Al que se abría paso a codazos hasta la mesa de la tía Waltraud, le tocaba ser el último, tenía que contentarse con el trozo más pequeño y, además, aguantar una bronca: «¡No seas egoísta!». Y mi prima Gaby esbozaba una sonrisa maliciosa.
¡Ay, tía Waltraud! Si en aquella época hubiese sido un poco más espabilado, te habría contestado: «Pero es que debo ser egoísta. De mayor quiero ser filósofo, y en esa profesión lo principal es el yo. Mi egoísmo es un indicio seguro de mi vocación filosófica. Y ahora, en nombre de Nietzsche, ¡dame tarta y haz el favor de ponerme el trozo más grande!».
Así habría podido salirme con la mía. Pero, en lugar de eso, me ponía colorado: una clara señal de mi capitulación con el superyó. Pues mi yo aún estaba bastante poco desarrollado, era un débil yo que acababa de salir al mundo y todavía andaba con paso vacilante.
Página siguiente