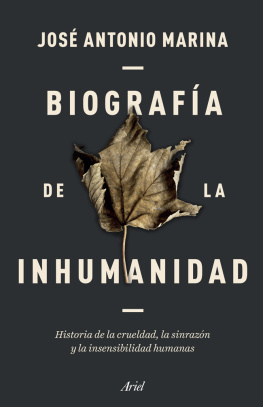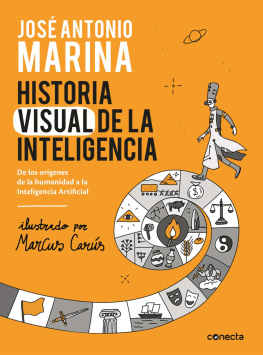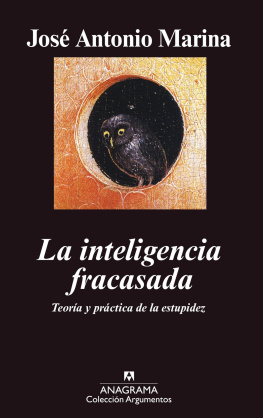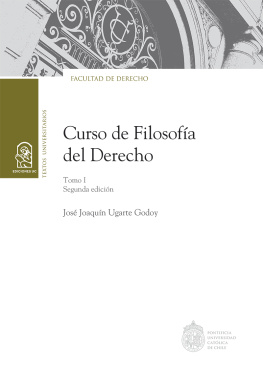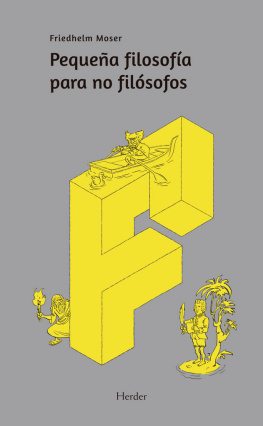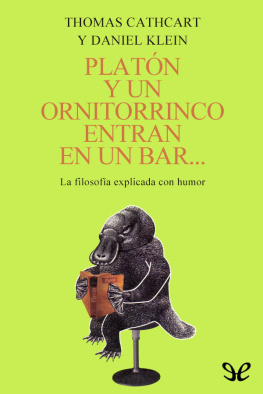Introducción
There’s nothing serious in mortality, all is but toys.
W ILLIAM S HAKESPEARE , Macbeth
E MPECÉ A ESCRIBIR MUY TARDE . No batí ningún récord de precocidad. Tenía más de cincuenta años cuando escribí y publiqué mi primer libro. Lo hice por la fascinación que me producía el ingenio, que me pareció un deslumbrante proyecto de la inteligencia para vivir jugando, a salvo de la seriedad, de la rutina, de la gravedad y pesadez de la realidad. Que todas las cosas tiendan a caerse es una triste ley del mundo natural. Frente a ese deprimente destino, el ingenio es un modo aerostático, libre y alegre, de vivir. Una inteligencia inventiva produce la misma euforia que el cuerpo ágil de un bailarín. La gracia, ese atractivo de lo ligero, esa propiedad que, según la mitología griega, proporcionaba encanto a la belleza, me parece irresistible. El ingenio es la inteligencia andando con botas de siete leguas. Es el trampolín que, apoyándose en la realidad, nos permite hacer piruetas en el aire. La gigantesca máquina de asociar, que es el engranaje más fundamental de la inteligencia, me hace pensar ahora en la agilidad de las cabras saltando de risco en risco. Mi entusiasmo por el ingenio me llevó a escribir un elogio de este animal, indignado por la mala fama que tiene. Tal vez piensen que he perdido el hilo, pero desde el principio de este libro quiero advertirles que deben acostumbrarse a buscar relaciones muy lejanas, pero pertinentes, porque así funciona nuestra inteligencia cuando trabaja a pleno rendimiento. Recuerdo que esa genial conversadora que era Carmen Martín Gaite, me decía: «La gente critica el irse por las ramas. ¿Y si lo interesante estuviera en las ramas?». Vuelvo a la cabra. «Estar como una cabra» es estar mal de la cabeza. La palabra cabrón también deja mal a este saltarín animal. Mi amigo Sebastián de Covarrubias, que escribió el Tesoro de la lengua castellana allá por 1611, dice: «… llamar a uno cabrón en todo tiempo, y entre todas naciones, es afrentarle. Vale lo mesmo que cornudo, a quien su muger no lo guarda lealtad, como no la guarda la cabra, que de todos los cabrones se deja tomar». Es decir, que la cabra es la mala de la película.
Pero otro amigo, Juan Huarte de San Juan, de San Juan Pie de Puerto, un escritor de fines del siglo XVI , me proporciona material para su rehabilitación. Descubrió la psicología diferencial, y, si en vez de haber nacido en San Juan Pie de Puerto, hubiera nacido en Harvard unos siglos después, sería más famoso que Howard Gardner. En su libro Examen de ingenios para la ciencia, escribe: «A los ingenios inventivos llaman en lengua toscana caprichosos , por la semejanza que tienen con la cabra en el andar y el pacer. Esta jamás huelga por lo llano; siempre es amiga de andar a sus solas por los riscos y alturas y asomarse a grandes profundidades, por donde no sigue vereda alguna ni quiere caminar con compañía. Tal propiedad como esta se halla en el animal racional cuando tiene un cerebro bien organizado y templado: jamás huelga en ninguna contemplación, todo es andar inquieta buscando cosas nuevas que saber y entender».
Enfrentados a estos ingenios «remontados y fuera de la común opinión», hay otros «que jamás salen de una contemplación ni piensan que hay en el mundo qué descubrir. Estos tienen la propiedad de la oveja, la cual nunca sale de las pisadas del manso, ni se atreve a caminar por lugares desiertos y sin carril, sino por veredas muy holladas y que alguno vaya delante». Este texto me permite dividir la especie humana en ingenios caprinos y ovejunos. Remontados o reptantes. Y manifiesto mi clara preferencia por los primeros.
La palabra ingenio —tan amplia que incluye los chistes, los ingenios azucareros y a los ingenieros de todo tipo— se ha especializado para designar el uso lúdico, gracioso, ocurrente, rápido, de la inteligencia. En ese sentido lo utilizo para hablar de «utopía ingeniosa», la que sueña con mantenerse siempre en esa agilidad, en la levedad y la sorpresa, jugando permanentemente. Recuerdo la impresión que me produjo cuando era un adolescente leer una frase del libro de los Proverbios 8,30-31, que mostraba a la Sabiduría jugando delante de Dios: ludens coram eo. Tal vez por ello, un teólogo tan serio como Tomás de Aquino consideraba un pecado no jugar nunca. Años después lo enlacé con Herbert Marcuse, Eros y civilización , y el festival de Mayo del 68, pidiendo lo imposible. La idea de que la realidad entera era un juego también se impuso en Oriente. El sánscrito krîdâ significa ‘jugar’ y ‘hacer milagros por pura diversión’, y en el Vedanta se dice que Brahma lo hace todo como un juego.
Los posmodernos creyeron en la utopía ingeniosa. Sartre, un precursor, afirmó: «He tirado la seriedad por la borda. Si hay algo que da unidad a mi vida es que jamás he querido vivir seriamente». Pero no duró mucho tiempo la euforia. No podemos vivir en perpetua veneración, pero no podemos vivir sin venerar. En un texto impresionante, Baudrillard confesó: «Nos hemos reído de todo, y ahora nos enfrentamos a una difícil pregunta: “Y después de la orgía, ¿qué?”».
La brillantez del ingenio es efímera: ese fue para mí un cruel descubrimiento. Hace años, de quien era ingenioso se decía con gran perspicacia que tenía mucha «chispa». Es decir, una luminosidad fugaz, de cerilla. El chisporroteo continuo acaba por aburrir. Una parte del arte moderno se ha hundido en el tedio de buscar permanentemente la sorpresa. Ya saben, un urinario es una obra de arte si se cuelga en un museo, y no al revés. Podemos seguir con la bañera, el bidé, el lavabo, el fregadero. Un huevo se parece a otro huevo como una performance a otra performance. La cabra tira al monte, pero ese triscar continuo puede resultar tan fatigoso como un irrestañable contador de chistes.
Pero el estudio del ingenio me reveló que no era simplemente un recurso de los humanos para liberarse del aburrimiento y de la angustia, sino el resultado de una característica fundacional de nuestra inteligencia: su amor por lo excesivo, lo superfluo y lo inútil. Freud dijo que «cuando nuestro aparato anímico deja de emplearse en la satisfacción de alguna necesidad, sigue trabajando por placer». Es ese momento innecesario, lujoso, incansable, el que permite que broten las actividades exclusivas de la inteligencia humana, entre ellas el ingenio. La férrea relación con la realidad que las rutinas animales establecen queda descoyuntada por la acción de nuestra maquinaria mental, que comienza a trabajar como los motores desembragados, encerrados en una actividad autónoma. Necesitamos la realidad, pero la realidad nos decepciona o nos aburre; necesitamos apoyarnos en la realidad, pero desconfiamos de ella. Estudiando los avatares del ingenio, un fenómeno que parece intranscendente, resbalamos como por un tobogán a las más profundas simas de la naturaleza humana, al corazón del volcán. Es la broma que va a gastarnos el ingenio, también en este libro. Va a ser la cara amable que nos va a introducir en una trama laberíntica. Como en un espectáculo de ilusionismo, nos va a costar distinguir la realidad de la ficción. Somos personas realistas, pragmáticas y positivistas, que necesitamos vivir en la realidad. Y sin embargo, no podemos hacerlo si no es dando un rodeo por la irrealidad. Este contraluz, este no saber dónde nos encontramos bien, se manifiesta en unas curiosas expresiones castellanas. Consideramos que desilusionarse o desengañarse implican una decepción, cuando lo decepcionante debería ser estar engañado o vivir como un iluso. Nuestra querencia por lo irreal está en nuestro ADN. La historia de las culturas puede interpretarse como un afán de la inteligencia por estar en la realidad —no tenemos opción—, pero intentando liberarnos de ella. La humanidad lo ha intentado por dos caminos: a) esforzándose por dominarla (y a eso van dirigidas todas las artes mágicas, las ciencias, las técnicas y, en cierto sentido, el humor), y b) duplicando la realidad con la invención de mundos irreales. Bergson hablaba de la «facultad fabuladora» como gran facultad humana que nos protege de la inteligencia racional, afirmación ciertamente extravagante, Para el ingenioso, la posibilidad de decir novedades no se acaba nunca. Prolonga toda la realidad con un etcétera. Hamlet recuerda ante la calavera del bufón Yorick, que era «a fellow of infinite jest» , un camarada de ingenio interminable. En efecto, la inteligencia ingeniosa limita a su manera con la infinitud. El «etcétera, etcétera, etcétera» es su marca de fábrica.