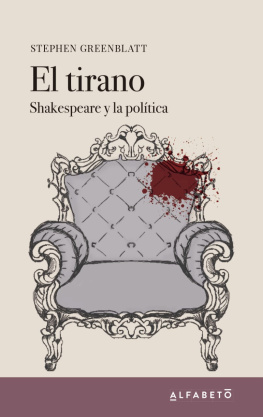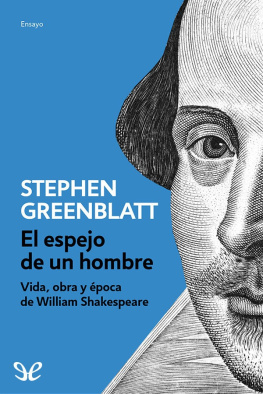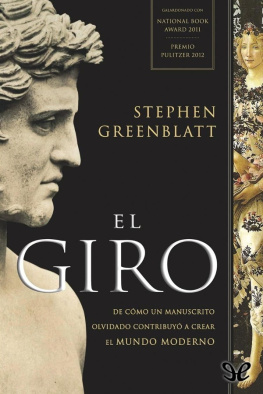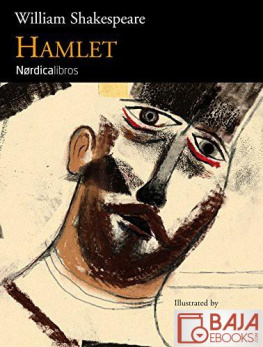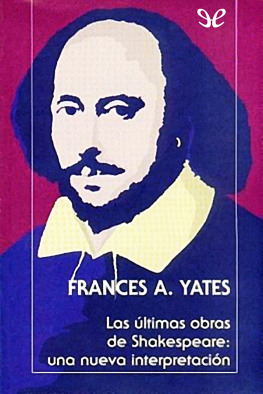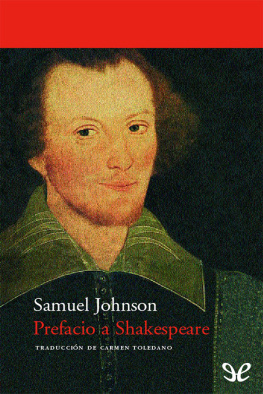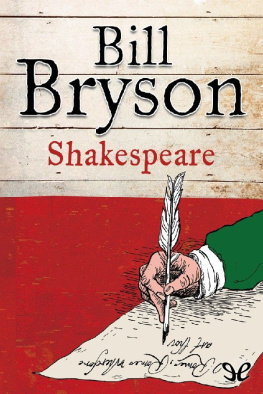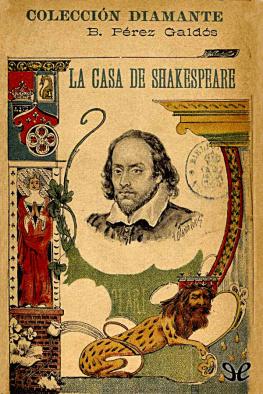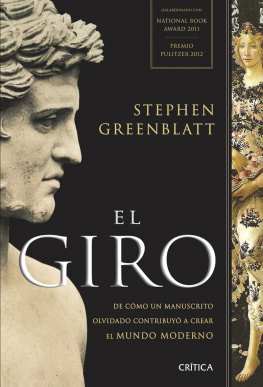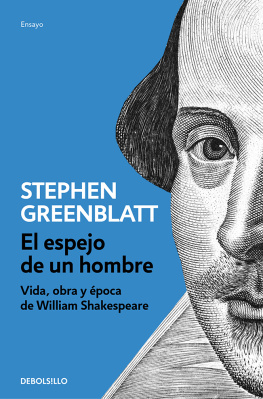AGRADECIMIENTOS
No hace mucho tiempo, aunque parece que haya pasado un siglo, estaba yo sentado en un jardín lleno de verdor en Cerdeña y expresé mi inquietud cada vez mayor por el posible resultado de unas elecciones que estaban a punto de celebrarse. Mi amigo el historiador Bernhard Jussen me preguntó qué estaba haciendo yo al respecto. «¿Y yo qué puedo hacer?», repliqué. «Puedes escribir algo», respondió. Y eso fue lo que hice.
Aquello fue el germen del presente volumen. Y luego, cuando las elecciones confirmaron mis peores temores, mi esposa, Ramie Targoff, y mi hijo Harry, que escucharon mientras estábamos sentados a la mesa mis cavilaciones acerca de la curiosa relevancia de Shakespeare para el universo político en el que nos encontrábamos actualmente, me instaron a seguir estudiando el tema. Y eso fue lo que hice.
Deseo expresar mi más caluroso agradecimiento a Misha Teramura, un estudioso de historia de la literatura de gran talento, por la ayuda que me prestó para hacerme entender la enrevesada relación existente entre el Ricardo II, de Shakespeare, y la fatídica sublevación del conde de Essex y, de manera más general, por sus sagaces reacciones, siempre útiles, ante los capítulos que yo iba escribiendo. Estoy muy agradecido también a Jeffrey Knapp por la lectura, a la vez generosa y sabiamente crítica, que hizo de todo el manuscrito. Nicholas Utzig y Bailey Sincox me ayudaron muchísimo con las investigaciones que llevaron a cabo acerca de las leyes sobre alta traición de los Tudor y sobre la representación teatral de la tiranía. Mis amigos y asiduos compañeros de trabajo docente, Luke Menand y Joseph Koerner, han sido para mí una fuente inagotable de inspiración, tanto dentro como fuera del aula. Como siempre, hay un círculo mucho más amplio de personas a las que debo expresar mi reconocimiento, y entre ellas no puedo dejar de incluir especialmente a Howard Jacobson, Meg Koerner, Thomas Laqueur, Sigrid Rausing, Michael Sexton, James Shapiro y Michael Witmore. Tengo un fuerte lazo de amistad y de gratitud con un amplio círculo de estudiosos de Shakespeare de todo el mundo, en el que se incluyen (aunque no se limita solo a ellos, ni mucho menos) F. Murray Abraham, Hélio Alves, John Andrews, Oliver Arnold, Jonathan Bate, Shaul Bassi, Simon Russell Beale, Catherine Belsey, David Bergeron, David Bevington, Maryam Beyad, Mark Burnett, William Carroll, Roger Chartier, Walter Cohen, Rosy Colombo, Bradin Cormack, Jonathan Crewe, Brian Cummings, Trudy Darby, Anthony Dawson, Margreta de Grazia, Maria del Sapio, Jonathan Dollimore, John Drakakis, Katherine Eggert, Lars Engle, Lukas Erne, Ewan Fernie, Mary Floyd-Wilson, Indira Ghose, José González, Suzanne Gossett, Hugh Grady, Richard Halpern, Jonathan Gill Harris, Elizabeth Hanson, Atsuhiro Hirota, Rhema Hokama, Peter Holland, Jean Howard, Peter Hulme, Glen Hutchins, Grace Ioppolo, Farah Karim-Cooper, David Kastan, Takayuki Katsuyama, Philippa Kelly, Yu Jin Ko, Paul Kottman, Tony Kushner, François Laroque, George Logan, Julia Lupton, Laurie Maguire, Lawrence Manley, Leah Marcus, Katharine Maus, Richard McCoy, Gordon McMullan, Stephen Mullaney, Karen Newman, Zorica Nikolic, Stephen Orgel, Gail Paster, Lois Potter, Peter Platt, Richard Wilson, Mary Beth Rose, Mark Rylance, Elizabeth Samet, David Schalkwyk, Michael Schoenfeldt, Michael Sexton, William Sherman, Debora Shuger, James Siemon, James Simpson, Quentin Skinner, Emma Smith, Tiffany Stern, Richard Strier, Holger Schott Syme, Gordon Teskey, Ayanna Thompson, Stanley Wells, Benjamin Woodring y David Wootton. Todas las meteduras de pata que puedan encontrarse en el libro son, por supuesto, enteramente responsabilidad mía.
Aubrey Everett ha sido una asistente dotada de un maravilloso talento, siempre atenta y eficiente. El corrector de manuscritos de la editorial Norton, Don Rifkin, con su extraordinaria vista de lince, me hizo muchas sugerencias valiosas, lo mismo que Bailey Sincox. Una vez más, tengo la oportunidad de expresar mi más profundo agradecimiento a Jill Kneerim, la mejor agente imaginable, y a Alane Mason, la mejor editora imaginable. Ya he señalado el papel que Ramie Targoff ha desempeñado como acicate para la elaboración de este libro. Solo me queda expresar una vez más mi amor por ella y por mi maravillosa familia, un sostén siempre infalible.
UNO ÁNGULOS OBLICUOS
Desde los primeros años de la década de 1590, al comienzo de su carrera y hasta el fin de esta, Shakespeare abordó una y otra vez una cuestión profundamente inquietante: ¿cómo es posible que todo un país caiga en manos de un tirano?
«Un rey gobierna a súbditos que aceptan voluntariamente su autoridad —escribía el influyente humanista escocés del siglo XVI George Buchanan—. Un tirano, en cambio, gobierna sobre súbditos que no la aceptan.» Las instituciones de una sociedad libre tienen por objeto protegerse de los que gobiernen, como dice Buchanan, «no para su país, sino para sí mismos, teniendo en cuenta no ya el interés público, sino su propio placer». ¿En qué circunstancias —se preguntaba Shakespeare— revelan de repente su fragilidad esas instituciones tan preciadas, aparentemente bien arraigadas e inquebrantables? ¿Por qué una gran cantidad de individuos aceptan ser engañados a sabiendas? ¿Por qué suben al trono personajes como Ricardo III o Macbeth?
Semejante desastre, insinuaba Shakespeare, no podía producirse si no contaba con una complicidad generalizada. Sus obras ponen de manifiesto los mecanismos psicológicos que llevan a una nación a abandonar sus ideales e incluso sus propios intereses. ¿Por qué —se preguntaba el escritor— iba alguien a dejarse arrastrar hacia un líder que a todas luces no está capacitado para gobernar, hacia alguien peligrosamente impulsivo o brutalmente manipulador o indiferente a la verdad? ¿Por qué, en algunas circunstancias, las pruebas de mendacidad, chabacanería o crueldad no sirven como un inconveniente definitivo, sino que se convierten en un atractivo para encandilar a unos seguidores ardientes? ¿Por qué unas personas, que por lo demás sienten orgullo y respeto de sí mismas, se someten a la mera desfachatez de un tirano, a su convicción de que puede decir y hacer lo que le parezca, a su indecencia más escandalosa?
Shakespeare describió repetidamente los trágicos costes de ese sometimiento —la corrupción moral, el despilfarro masivo del tesoro, la pérdida de vidas— y las medidas desesperadas, dolorosas y heroicas que son necesarias para devolver a una nación deteriorada una mínima porción de cordura. ¿Existe —se pregunta en sus obras— algún modo de detener la caída hacia un gobierno sin leyes y arbitrario antes de que sea demasiado tarde? ¿Algún medio eficaz de impedir la catástrofe civil que invariablemente provoca la tiranía?
El dramaturgo no acusaba a la mujer que gobernaba en aquellos momentos Inglaterra, Isabel I, de ser una tirana. Independientemente de lo que pensara Shakespeare en privado, habría resultado suicida sugerir en el escenario una idea semejante. Desde 1534, durante el reinado de Enrique VIII, padre de la soberana, los preceptos jurídicos catalogaban como traición calificar al monarca de tirano. La pena prevista para ese delito era la muerte.
En la Inglaterra de Shakespeare no había libertad de expresión, ni en el escenario ni en ninguna otra parte. En 1597, la representación de una obra supuestamente sediciosa llamada La isla de los perros dio lugar a la detención y al encarcelamiento de su autor, Ben Jonson, así como a la promulgación de una orden gubernamental —que por fortuna no llegó a ponerse en vigor— que preveía la demolición de todos los corrales de comedias de Londres. Los delatores acudían al teatro con el afán de pedir una recompensa por denunciar ante las autoridades cualquier cosa que pudiera ser interpretada como subversiva. Los intentos de exponer una reflexión crítica sobre los acontecimientos de la época o sobre los personajes más destacados del momento resultaban particularmente arriesgados.