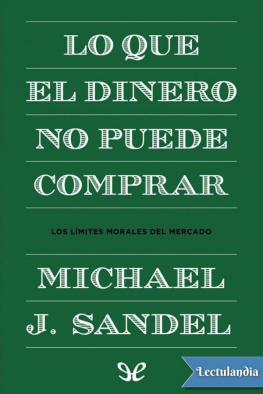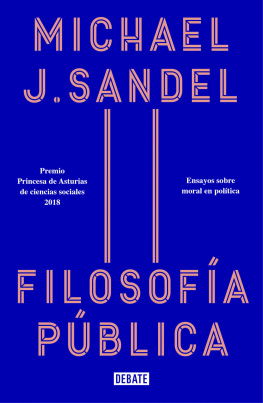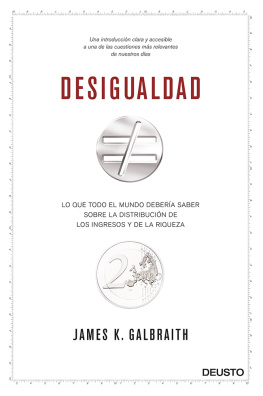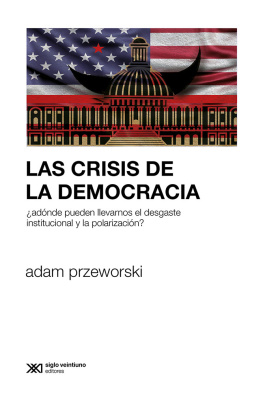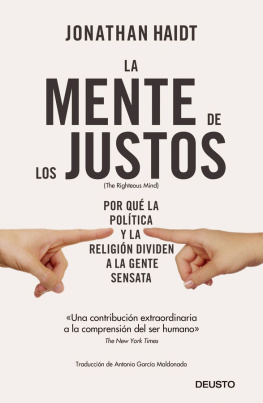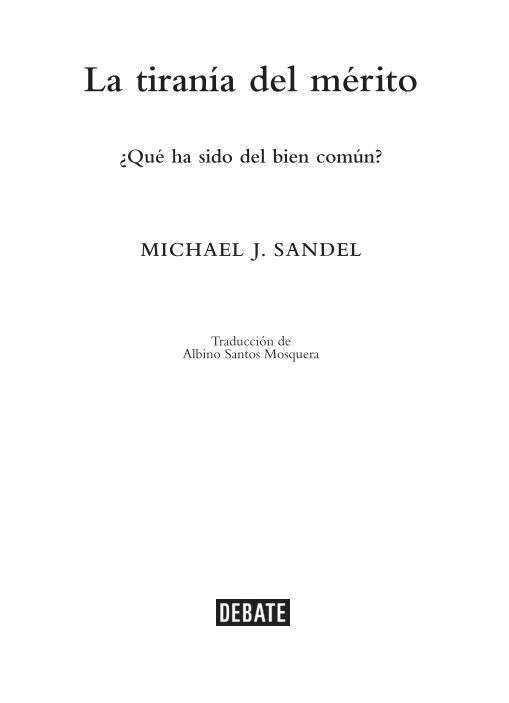Prólogo
Cuando la pandemia del coronavirus se desató en 2020, Estados Unidos, como otros muchos países, no estaba preparado. Pese a las advertencias realizadas el año anterior por varios expertos en salud pública sobre el riesgo de un contagio viral a escala mundial, e incluso pese a que China ya estaba enfrentándose al brote en enero, Estados Unidos no disponía de suficiente capacidad para llevar a cabo los test generalizados que podrían haber contenido la enfermedad. A medida que aumentaba el número de contagios, el país más rico del mundo se veía impotente para suministrar siquiera las mascarillas y otros elementos protectores que el personal sanitario y de atención personal necesitaba para tratar el alud de pacientes infectados. Los hospitales y los gobiernos de los estados se encontraron pujando unos contra los otros para conseguir test y respiradores para salvar vidas.
Esta falta de preparación tuvo múltiples causas. El presidente Donald Trump, ignorando los avisos de los asesores de salud pública, minimizó la importancia de la crisis durante varias (y cruciales) semanas. Todavía a finales de febrero, recalcaba que «lo tenemos todo muy bajo control [...]. Hemos hecho una labor increíble [...]. Esto va a desaparecer».
Sin embargo, más allá de la falta de preparación logística, el país tampoco estaba preparado moralmente para la pandemia. Los años previos a esta crisis habían sido una época de hondas divisiones en los planos económico, cultural y político. Décadas de desigualdad en aumento y de resentimiento culturales habían alimentado una airada reacción populista en 2016 que se había traducido en la elección de Trump como presidente, el cual, además, apenas unas semanas después de que el Congreso le incoara un proceso de impeachment finalmente frustrado, tuvo que vérselas con la crisis más grave a la que se había enfrentado el país desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La división partidista persistió mientras avanzaba la crisis. Muy pocos republicanos (solo el 7 por ciento) afirmaban fiarse de los medios informativos como proveedores de información fidedigna sobre el coronavirus, y muy pocos demócratas (el 4 por ciento) consideraban de fiar la información proporcionada por Trump.
En este ambiente de rencor y desconfianza partidistas, irrumpió una plaga que requería de una solidaridad que muy pocas sociedades pueden recabar salvo en tiempos de guerra. En todo el mundo se extendieron los ruegos y, en muchos casos, las órdenes de que las personas mantuvieran una distancia social, dejaran de ir a sus trabajos y se quedaran en casa. Quienes no tenían la posibilidad de teletrabajar se vieron abocados a la perspectiva de perder su salario y ver desaparecer su empleo. El virus representaba una amenaza sobre todo para las personas de edad avanzada, pero también podía infectar a los jóvenes, y ni siquiera quienes estaban en mejores condiciones para soportarlo sin complicaciones podían estar tranquilos ante la suerte que podían correr sus padres o abuelos.
Desde un punto de vista moral, la pandemia vino a recordarnos nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia mutua. «Todos estamos juntos en esto.» Muchas autoridades y anunciantes echaron instintivamente mano de ese lema. Pero lo que ello evocaba era una solidaridad del temor, ese temor a contagiarse que exigía que se mantuviera la «distancia social». La salud pública requería que expresáramos nuestra solidaridad, nuestra vulnerabilidad compartida, manteniendo las distancias, cumpliendo con las restricciones del autoaislamiento.
La coincidencia de solidaridad y separación es un contrasentido aparente que deja de serlo en el contexto de una pandemia como esta. Aparte de los heroicos miembros del personal sanitario y de los servicios de emergencia, cuya ayuda a los afectados requería de su presencia física personal, y aparte del personal de los supermercados y de los trabajadores de reparto que arriesgaban la salud llevando alimentos y provisiones a quienes permanecían refugiados en sus domicilios, a la mayoría de nosotros se nos decía que el mejor modo de proteger a los demás era mantenernos a distancia de ellos.
No obstante, la paradoja moral de la solidaridad mediante la separación puso de relieve cierta vacuidad en esa afirmación de que «todos estamos juntos en esto». No describía una conciencia de comunidad encarnada en una práctica continuada de obligación mutua y sacrificio compartido. Todo lo contrario: aparecía en escena en un momento de una desigualdad y un rencor partidista casi sin precedentes. El mismo proyecto de globalización orientada al mercado que había dejado a Estados Unidos sin acceso a mascarillas quirúrgicas y medicamentos de fabricación nacional había privado de empleos bien remunerados y de estima social a un vasto número de trabajadores.
Mientras tanto, quienes habían recogido los frutos de la bonanza económica de los mercados, de las cadenas de suministro y de los flujos de capital globalizados cada vez dependían menos de sus conciudadanos, ya fuera como productores, ya fuera como consumidores. Sus perspectivas y su identidad económicas ya no estaban sujetas a una comunidad local o nacional. Los ganadores de la globalización se fueron apartando así de los perdedores y fueron poniendo en práctica su propia versión del distanciamiento social.
La división política más importante, según explicaban los ganadores, ya no era la de la izquierda contra la derecha, sino la de lo abierto contra lo cerrado. En un mundo abierto, decían, el éxito depende de la educación, de prepararse para competir y vencer en una economía global. Eso significa que los gobiernos nacionales deben procurar que todos tengan las mismas oportunidades de recibir la formación en la que se fundamenta el éxito, pero también supone que quienes acaban en la cúspide de la pirámide social terminan creyéndose que se merecen el éxito que han tenido. Y quiere decir asimismo que, si las oportunidades son en verdad las mismas para todos y todas, quienes quedan rezagados se merecen también la suerte que les ha tocado.
Este modo de concebir el éxito dificulta mucho creer que «todos estamos juntos en esto». Más bien invita a los ganadores a considerar que su éxito es obra suya, e induce a los perdedores a pensar que quienes están arriba los miran por encima del hombro, con desdén. Se entiende mejor así por qué aquellos y aquellas a quienes la globalización fue relegando a un segundo lugar acumularon ira y resentimiento, y por qué se sintieron atraídos por los populistas autoritarios que arremeten contra las élites y prometen una contundente reafirmación de las fronteras nacionales.
Ahora son figuras políticas de ese signo, recelosas de los expertos científicos y de la cooperación global, las que deben hacer frente a la pandemia. No va a ser fácil. Movilizarnos para enfrentarnos a la crisis de salud pública mundial que tenemos ante nosotros requiere no solo del conocimiento experto médico y científico, sino también de una renovación moral y política.