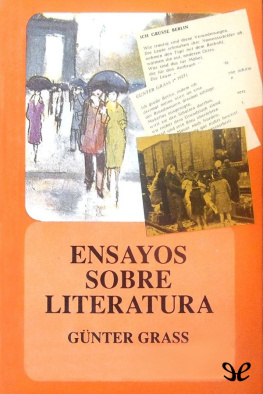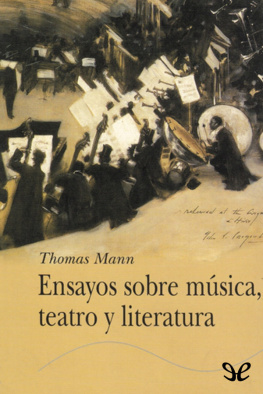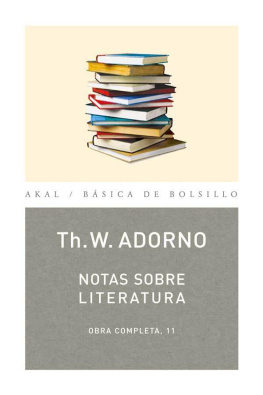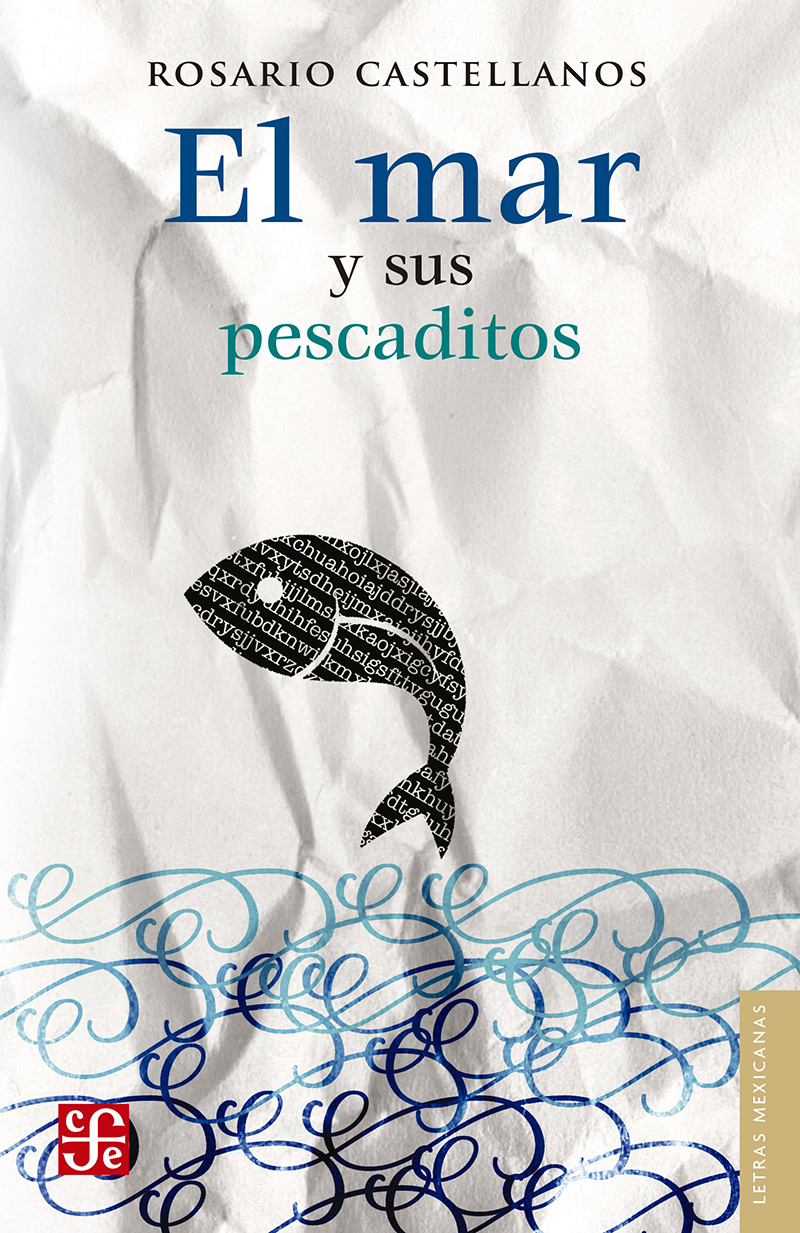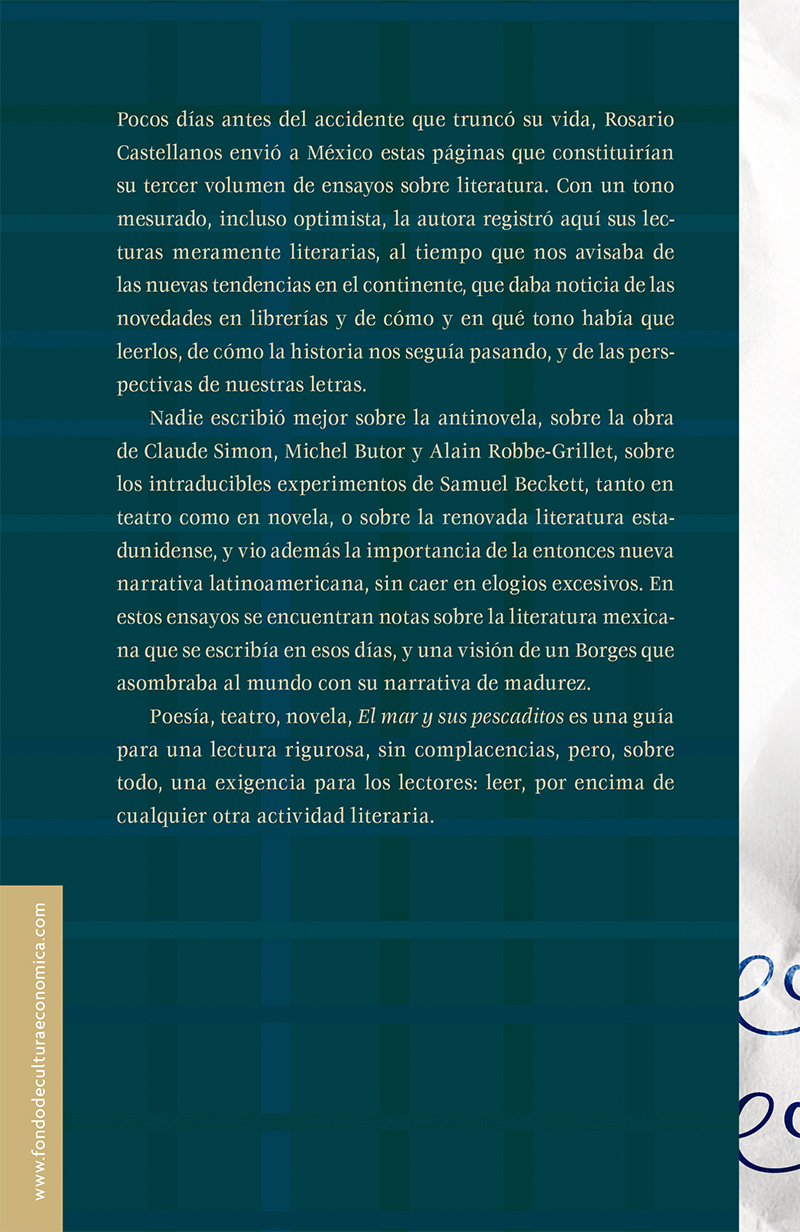Fotografía: Ricardo Salazar.
Rosario Castellanos (Ciudad de México, 1925-Tel Aviv, Israel, 1974), novelista, poeta, ensayista y diplomática, ejerció el magisterio en la UNAM y en las universidades de Wisconsin y de Bloomington, así como en la Hebrea de Jerusalén. Colaboró en suplementos culturales de los principales diarios y revistas especializadas en México y en el extranjero. Recibió los premios Chiapas, Xavier Villaurrutia, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Trouyet. De su autoría, el FCE ha publicado también en versión electrónica Salomé y Judith,Tablero de damas y Juicios sumarios, entre otros.
LOS SESENTA, PÉNDULO DE LA ABSTRACCIÓN AL COMPROMISO
“E S UN libro sin pies ni cabeza; su autor escribe muy mal y no tiene absolutamente nada qué decir.” Cuando un crítico no encuentre términos mejores ni más adecuados que éstos para glorificar una obra, resulta evidente que maneja un concepto de la literatura diferente por completo a los conceptos tradicionales. Y no estamos, como quería Sartre en 1947, al final de la época de la exis y en el umbral de la época de la praxis, sino ante un fenómeno que va a denominarse de muchas maneras: Escuela de la Mirada, Novela Objetal, Escuela de Medianoche, pero que sus teóricos y cultivadores designarán con un nombre mucho más simple y mucho más ambiguo: nouveau roman.
Existe, sin embargo, un punto de coincidencia con el pensamiento sartreano, y es el rechazo de las técnicas narrativas decimonónicas y de ciertas corrientes de las primeras décadas de nuestro siglo. En suma, de todos aquellos textos que giraron en torno de las categorías cardinales de la realidad humana —ser, tener y hacer— como soporte y explicación. Libros en los que el protagonista es noble, es rico, es desafortunado, es bondadoso; tiene carácter, tiene ambición, tiene porvenir, tiene esperanzas; se hace viejo, se hace famoso, se hace fuerte. O mezclando los términos: tiene nobleza, se hace rico, es un hombre de carácter.
En todos los casos el escritor está aplicando a su materia un instrumento de captación que reduciría sus funciones a las de un espejo, según la célebre definición novelística de Stendahl. Porque no se necesita más para relatar una realidad inerte, pasiva, estática, o captar el desarrollo de una parábola prefijada de antemano por el escritor, previsible para un lector más o menos diestro, gracias a la cual el protagonista —que parte de un punto X— alcanza la culminación de un destino.
Una realidad que se agota en las descripciones de paisajes, de interiores, de estados de ánimo y —¿por qué no, si son tan importantes como lo demás y si no nos parecen sublimes al menos permiten que lo que se apoya en ellos raye en alturas sublimes?— de estados de cuenta.
Rayos de luna filtrándose entre las ramas de los abedules de las páginas de Tolstoi; cocina burguesa de Emma Bovary; guardarropa modesto de Julián Sorel en los inicios de su carrera; cofres de avaros, bodegas de anticuarios, galerías de coleccionistas en La comedia humana; vagas ensoñaciones de Mrs. Dalloway; matices delicados en las alternativas de los amores de Swann; reminiscencias vulgares de Mollie Bloom, todo ello hay que guardarlo en el desván de las cosas viejas. Ahora, en la década de los sesenta, es preciso inventar otros temas, otras maneras narrativas, otras actitudes ante el mundo y ante el quehacer literario. Es preciso inventar, otra vez, al hombre.
No es fácil descubrir al hombre si contemplamos el mundo con una mirada que se despoja, propositiva y voluntariamente, de prejuicios morales, psicológicos y estéticos, de compromisos políticos, de anhelos redentores, de proyectos de acción. No es fácil descubrirlo porque se confunde entre los inagotables objetos: ese mundo en el que el hombre carece de una estatura y de una ubicación específicas.
Lo que primero salta a la vista, ya se ha dicho, son los objetos, y los objetos son, de acuerdo con las definiciones del diccionario, todas aquellas cosas que afectan los sentidos (lo tangible, lo gustable, lo visible, lo olfateable, lo audible) y todas aquellas otras que ocupan el espíritu, es decir, el reino entero de lo imaginario.
¡Valiente hallazgo! ¿No son éstas las mismas cosas que describen y a las que recurren los escritores clásicos? ¿Acaso hay otras? No, no hay otras. Pero aquellas giraban en torno de su centro único: el personaje, al cual aludían, revelaban, enviaban mensajes secretos y del que recibían una utilización, un significado, un sentido. Una chimenea apagada es una chimenea apagada, pero también —y quizá más que eso— es la melancolía de Ana de Ozores.
Los objetos de los novelistas contemporáneos carecen de todo atributo y se limitan simplemente a estar allí. Son indiferentes a los adjetivos animistas con que nuestros viejos hábitos metafísicos pretenden capturarlos; no solicitan una interpretación y, si la soportan, no por ello excluyen la posibilidad de la interpretación contraria. El objeto es el vértice en el que quedan abolidas las contradicciones lógicas, reconciliados los antagonismos psicológicos porque es un vértice que incide más allá del ámbito racional o sentimental en que todavía son indispensables las justificaciones. Al objeto le basta aparecer, ocupar un espacio, solidificarse en torno a un punto. Lo demás que se construye alrededor de este fenómeno —en el sentido más estricto de la palabra— es retórica. Una retórica que, al desecharse, deja al descubierto el mito de la profundidad. El universo, dice Robbe-Grillet, es superficie. Y detrás de la máscara no se oculta ningún rostro.
Para relacionarlos con el universo, para comprenderlos, sería suficiente la función óptica que mide, coloca, señala. Esto es, describe. Y el uso de este verbo invalida el de otros que durante siglos pretendieron suplantarlo: penetrar, desentrañar, revelar, interpretar, dotar de sentido, componer, modificar.
La distancia ya no es aquí lo que quería Simone Weil: el alma de lo bello. Es mucho más: la condición del nexo cognoscitivo, apetitivo y activo entre el hombre y las cosas. Lo propiamente humano se reduce a una mera conciencia que registra las apariciones, los cambios de situación, las constelaciones de los objetos. Y que se percibe a sí misma como un objeto más que se muestra, que se coloca, que se combina con los otros. Y que en ningún momento adquiere el privilegio de erigirse en norma para la calificación, en punto de referencia, en canon ni en finalidad. La conciencia, a semejanza de los demás objetos, también se limita a