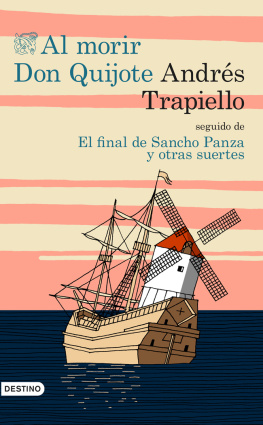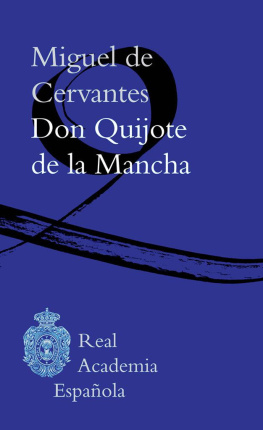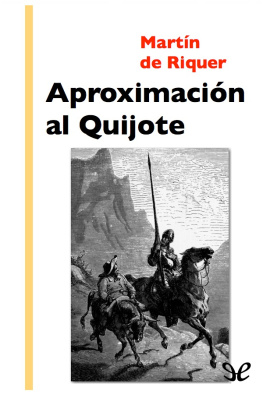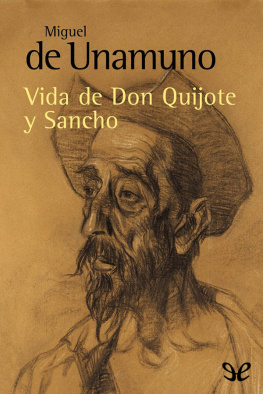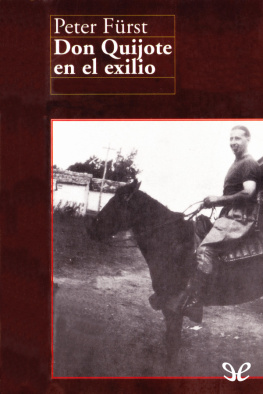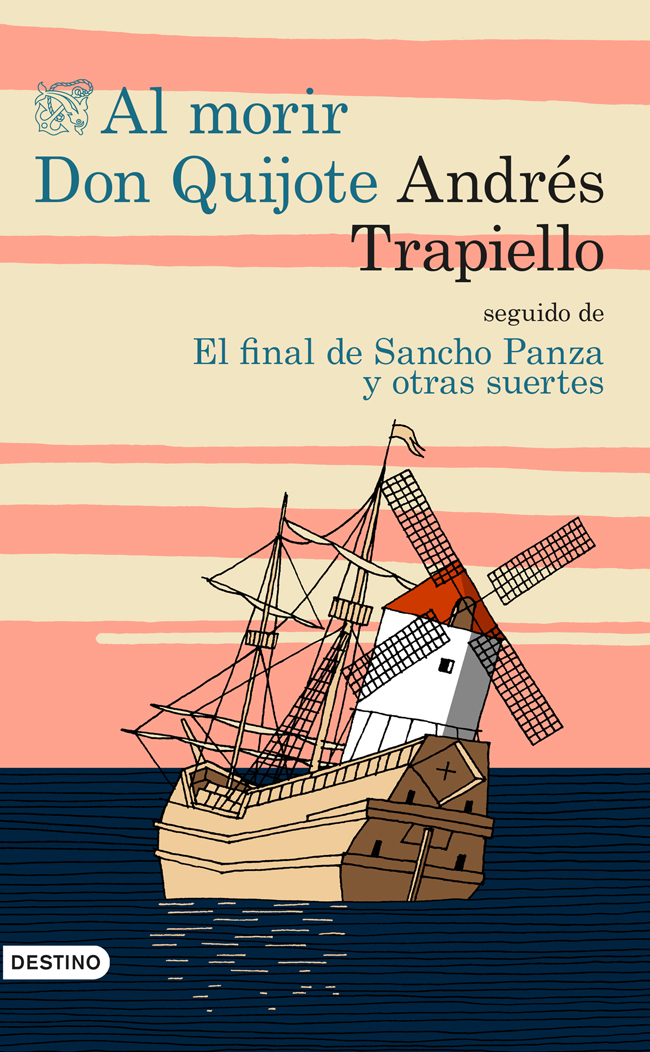PRÓLOGO
No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que pensé en escribir una continuación del Quijote, hace ya quince o más años. Sí sé, en cambio, que no se lo dije a nadie, ni a amigos ni a editores, únicamente a mi mujer. Quería que se juzgara esa obra sólo al final, ya escrita. En cuanto a mi mujer, despejadas las primeras dudas acerca de mi salud mental, recuerdo que sólo alguna vez, de tiempo en tiempo, y viéndome trabajar con tanta ilusión en aquella empresa quijotesca, me decía con una vaga inquietud: «¿Estas seguro de lo que vas a hacer? ¿No tienes miedo de lo que puedan decir?.» La verdad es que pocas veces he estado tan seguro de algo y pocas he tenido menos miedo de lo que pudieran decir. Y no tanto porque confiara mucho en mí o tuviese una alta opinión de mis facultades de escritor; en absoluto. No me considero nada especial, pero tampoco he visto a nadie más generoso que Cervantes con aquellos que nos hemos acercado a sus obras de una manera amistosa, y estoy por decir que no he leído, oído o visto jamás ni un solo folleto, artículo, ensayo, poema, teatro, cine, ópera, tebeo, novela o tratado sobre él o sus obras que no contuviera algo valioso, de buena ley, incluso los más torpes y académicos de ellos tienen algo. Yo sabía que a poco que me dejara contagiar de su espíritu todo resultaría fácil, fuesen los resultados mejores o peores.
Sólo un libro me ha dado más satisfacciones, mientras lo escribía y después, que Al morir don Quijote: El final de Sancho y otras suertes. Aún me lo pasé mejor en este, dueño del tono, más libre y sabiendo que el susto que produjo en algunos Al morir don Quijote habría desaparecido.
Al tono me ayudó mucho la traducción del Quijote al castellano actual. La empecé precisamente a la par que Al morir don Quijote y la terminé un año después de acabar El final de Sancho. Ese Quijote traducido tampoco produjo demasiadas polémicas, exceptuando algún que otro enojo: «crimen de lesa literatura», dijo alguien el mismo día que lo presentábamos en la Residencia de Estudiantes y de una manera a todas luces melodramática. Me supo a poco. Lo cierto es que ni siquiera he sido muy original. Los libros, cuando no se entienden, se traducen, y antes que el Quijote se tradujeron Shakespeare, Dante o Montaigne a sus lenguas modernas correspondientes, y entre nosotros el Poema de Mío Cid, El Libro del buen amor o La Celestina. Y en poemas épicos o novelas, ¿qué decir? ¿No es la Eneida continuación y secuela de la Ilíada?
En estas dos que tienes por primera vez en un solo volumen (fueron concebidas y escritas como dos partes de la misma obra) se cuentan las historias que les sucedieron a todos esos personajes al morir don Quijote, a quien no he tocado yo un pelo en su tumba, quiero decir, ni un hueso, tal y como pidió Cervantes que no se le tocara, al contrario de lo que les ha sucedido a los suyos propios. En lo demás he tratado de hacer las cosas lo más cervantinamente que he podido, sin olvidar nunca que mi propósito y mi deseo fueron desde el principio que después de leer este libro mío volvieras corriendo al Don Quijote de la Mancha, que siempre será el origen.
Madrid, 27 de septiembre de 2015
AL MORIR DON QUIJOTE
Las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco.
Quijote, I, 20
El loco por la pena es cuerdo.
C OVARRUBIAS , Tesoro
Forse altro canterà con miglior plectro.
Orlando furioso, XXX, 16
CAPÍTULO PRIMERO
El ama, que había ido a la cocina a preparar unos gazpachos, oyó aquel hondísimo suspiro, dejó las sartenes y corrió alarmada a donde estaban todos. Se abrazó a la sobrina y rompió en un penoso llanto.
Antonia quiso llorar, por no desentonar en ese trance, y acaso por haberse pasado ya tres días llorando, pero no lo logró y hubo de conformarse con la tristeza, aunque envidió aquellas lágrimas del ama. El fleco de un pensamiento sombrío rozó fugaz su frente: «¿Por qué el ama, que no es nada suyo, puede llorar, y yo, que soy de su misma sangre, ya no tengo lágrimas? Debería llorar yo y no ella».
Los demás se pusieron de pie y no sabían si acudir a consolar a la sobrina o entrar en el estrecho aposento donde yacía don Quijote.
Fue lo que hizo maese Nicolás, barbero, amigo de don Quijote desde hacía más de cuarenta años y partidario de la lanceta. En ausencia del médico, hizo la suerte él, y ganó de un salto la delantera, y entró y salió del mechinal en un punto. La gravedad de su rostro y las solemnes cabezadas con que se acompañó, certificaron el desenlace.
El primero en darle pésame y besamanos a la sobrina fue el escribano señor Alonso de Mal. Se veía a una legua que era escribano por la barba de cola de pato que lucía y la garnacha vieja, color algarroba. Era un viejo con cara de pocos amigos, en los huesos y con la tez moscada. Le llevaba a don Quijote las cuentas y asientos de la hacienda, pagaba las alcabalas y buscaba los abogados si pleiteaban en la Audiencia. Fue él también el que tres días antes había hecho traslado a su enrevesada letra procesal de las últimas voluntades de don Quijote.
Junto al señor De Mal se hallaba el bachiller Sansón Carrasco. Si el barbero era un amigo viejo de don Quijote, el bachiller lo era reciente, de ayer como quien dice.
Así como Antonia pareció darse prisa en soltarse de los abrazos del señor Alonso de Mal, no mostró ninguna acucia por salir de los del bachiller, que repetía la misma jaculatoria como si no se le ocurriese otra:
—Consuélese vuestra merced, señora Antonia, que su tío ha pasado a mejor vida.
No se entiende por qué le habló de aquella manera, ya que nunca gastaba con ella ese tratamiento. La llamaba de tú, nunca de vos, pero se conoce que debió de parecerle que aquel trago pasaría mejor circunstanciándolo un poco.
El señor cura don Pedro Pérez se había quedado dormido leyendo su breviario hacía unos minutos, cuando el sollozo de Antonia le despertó. Miró a todos lados con ojos saltones. Y gracias a que estaba leyendo su breviario y a que era puntualísimo y escrupuloso en sus devociones, sabemos que don Quijote murió durante la hora tercia, porque su dedo índice se había quedado metido en esa parte del libro. Y no le preocupó esa noticia; sabía que don Quijote había arreglado sus cuentas con Dios hacía tres días, en confesión. Lo que confesó don Quijote a don Pedro sí que no podrá saberlo nadie nunca, ni Cide Hamete ni Cervantes ni nadie, porque todo lo enterró el secreto del sacramento. ¿Para qué pecados suyos pidió clemencia y perdón don Quijote? ¿De ira, de orgullo? ¿Acaso confesó que en aquellos tres últimos meses de sus aventuras no había entrado en sagrado ni oído misa ni un solo domingo, como manda la Santa Madre Iglesia? ¿Se sintió eximido de arrepentirse cuerdo de los pecados que cometió loco? En cualquier caso no debieron de ser sus pecados ni muchos ni graves, porque la confesión fue somera, duró unos minutos y en ella don Pedro se limitó a humillar la mirada y mover la cabeza, como si le diera a entender a su amigo: «No, si ya me hago cargo. Siga vuestra merced». Así que a don Pedro la noticia de que había muerto don Quijote le dejó tranquilo, con el trabajo hecho.