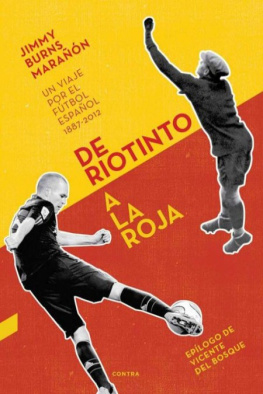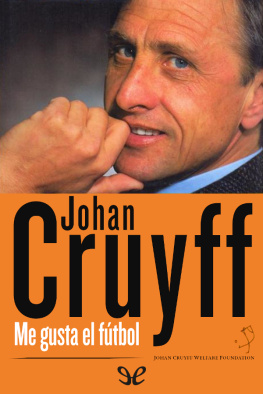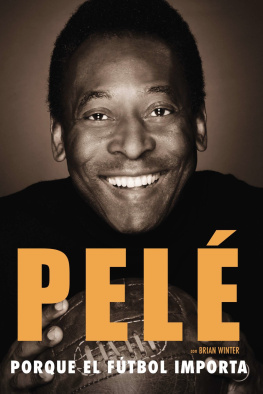Jimmy Burns Marañón nació en Madrid en 1953. Es nieto del célebre médico y científico Gregorio Marañón e hijo de Tom Burns, diplomático británico que actuó como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida ha transcurrido a caballo entre Inglaterra y España, y es un reputado y galardonado periodista futbolístico que ha colaborado con Financial Times —diario del que fue corresponsal en Sudamérica—, London Observer, la BBC, o The Economist. También es el autor de ocho libros, entre los que destacan The Land that Lost Its Heroes (Bloomsbury, 1987), su libro sobre Argentina y la Guerra de las Malvinas que obtuvo el prestigioso Somerset Maugham Award al mejor libro de no-ficción en 1988; Maradona, la mano de Dios (Aguilar, 1997); Barça. La pasión de un pueblo (Anagrama, 1999) y Cuando Beckham llegó a España (Pearson Alhambra, 2005). De Riotinto a la Roja es su último libro. Cuando no está en España o viajando, reside en Londres.
@Jimmy_Burns
La Roja. A Journey Through Spanish Football
© 2012, Jimmy Burns Marañón
Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho
Traducción: Ana Momplet
Diseño: Pablo Martín y Rafa Roses
Composición digital: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Mayo de 2013
Primera edición en digital: Noviembre de 2014
© 2014, Contraediciones, S.L.
Psje. Fontanelles, 6, bajos 2ª
08017 Barcelona
www.editorialcontra.com
© 2013, Ana Momplet, de la traducción
Agradecimientos: Rafael Cortés, Asier Arrate y Galder Reguera (Athletic Club), Jordi Carbonell (IMC Agencia Literaria) y Aoi Arimoto (F.C. Barcelona).
ISBN: 978-84-943319-0-9
Depósito Legal: DL B 27.798-2014
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Para Kidge, Julia y Miriam
Prólogo
La ola humana se inició en una ciudad de Sudáfrica, ante la mirada de más de mil millones de personas en todo el mundo, y fue cobrando fuerza conforme ascendía por el continente africano, antes de cruzar el estrecho de Gibraltar para adentrarse en el agreste paisaje de Castilla-La Mancha y estallar en las calles de Madrid. El calor y el polvo del sofocante verano madrileño se vieron sacudidos por la efervescencia humana de más de un millón de españoles que inundaron y refrescaron el centro de la capital para celebrar el regreso de sus héroes, campeones del mundo de fútbol en Sudáfrica 2010.
Tras ser recibidos con honores por el rey Juan Carlos y la reina Sofía en el Palacio Real, los jugadores se subieron a un autobús de dos pisos y emprendieron su lento avance hacia la orilla del río Manzanares. El cortejo salió del palacio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y atravesó la Plaza de España, presidida por la estatua de Cervantes. Y en aquel breve trayecto, el carácter de una nación pareció cobrar forma.
A lo largo de una historia marcada por invasiones extranjeras, golpes de estado y guerras civiles, España ha tenido monarcas y políticos brillantes y desastrosos a partes iguales, y ha vivido el fracaso de numerosas misiones. Sin embargo, mientras Zapatero —líder socialista bastante popular en su día— estaba a las puertas de un naufragio político provocado por su incompetencia administrativa ante la crisis financiera y económica de Europa, el rey Juan Carlos permanecía como un símbolo de reconciliación nacional. Fue el rey quien asumió el papel de jefe de estado democrático tras la muerte de Franco en 1975 y seis años más tarde hizo frente a un intento de golpe de estado, desafiando al ejército con una actitud radicalmente distinta a la de su abuelo Alfonso XIII, quien aceptó pasivamente el levantamiento sin derramamiento de sangre encabezado por Miguel Primo de Rivera en la década de 1920.
Probablemente lo más importante del golpe de 1981 no fue el hecho de que ocurriera, sino que fracasara. Los españoles se dieron cuenta de los beneficios de vivir en democracia y salieron a las calles a manifestarse. España había cambiado de manera irreversible desde los oscuros días de Franco. Ya no había vuelta atrás. Y sin embargo, la estatua del personaje literario de Don Quijote seguía allí como recordatorio de una nación encarnada por un «héroe» cuya nobleza y hazañas —tan celebradas por filósofos españoles que intentaban poner al país en un pedestal moral y político— resultaron ilusorias.
En 1936, en los prolegómenos de la Guerra Civil Española, Manuel Azaña, por entonces presidente de la Segunda República, comentó que en la derrota y la decepción de Don Quijote estaba el fracaso de la propia España. Podría haber añadido —con la mirada puesta en el futuro— que el fútbol español sería el reflejo de la política del país durante gran parte de su historia, al estar sembrado de relatos de gran talento individual y ocasionales éxitos colectivos, pero marcado irremediablemente por el bajo rendimiento de la selección en comparación con los éxitos internacionales de clubes rivales.
Ahora bien, aquel verano de 2010, más allá de la estatua de Don Quijote, miles de personas se lanzaron a las calles y las avenidas acompañando el lento avance del autobús de la victoria y alzando sus manos en señal de admiración, o quizá para cerciorarse de que no estaban soñando.
No fue un regreso cualquiera. Para empezar, las celebraciones inundaron el país, desde Sevilla hasta Barcelona, como reflejo de la riqueza de identidades regionales del equipo campeón. En el País Vasco, donde la organización terrorista ETA mantenía su campaña sangrienta en pos de la independencia, un grupo de energúmenos apaleó al propietario de una tienda por celebrar la victoria del equipo, mientras una banda de «patriotas» de extrema derecha cubría la estatua de un político nacionalista vasco con el rojo y el amarillo de la bandera española. En Catalunya, unos pocos seguidores radicales del Barça, también partidarios de la independencia, se negaron a ver el Mundial y organizaron una contramanifestación de protesta. Pero fueron incidentes aislados. La imagen dominante fue la proliferación de banderas españolas por todo el país, incluso en los barrios más nacionalistas y antiespañoles, como si la hazaña compartida del fútbol lograra dejar a un lado por un momento los prejuicios políticos, sociales y culturales —aparentemente irreconciliables— que habían separado a los españoles de distintas regiones y orígenes durante gran parte de su historia.
No se trataba solamente de la primera vez que el equipo español se alzaba con la Copa del Mundo, sino que lo había hecho con una maestría que muchos calificaron como el mejor fútbol jamás visto. Se había extendido el apodo de la Roja para referirse a la selección, un nombre asumido casi de manera casual tras una rueda de prensa de Luis Aragonés, seleccionador a cuyas órdenes el equipo español desplegó un nuevo estilo creativo y ganador que le sirvió para conseguir la Eurocopa de 2008. Para la mayoría de los españoles el rojo había sido uno de los colores principales de la camiseta y el pantalón de la selección prácticamente desde siempre, a pesar de la insistencia de algunos políticos en evitar que se convirtiera en una especie de marca, similar a la Azzurra de Italia o Les Bleus franceses. Al utilizar esta palabra, Aragonés entendía que lo pasado en política, pasado estaba, que los españoles ya podían llamar a cada cosa por su nombre y referirse a la equipación por su verdadero color. Sin embargo, en 2008 los franquistas nostálgicos recibieron las palabras de Aragonés como una provocación. Además, mientras el Real Madrid lucía camiseta blanca, el Barça llevaba el rojo entre sus colores, y la bandera catalana tenía más rayas rojas que la española. En cuanto a Zapatero, a bastantes aficionados madridistas les hacía poca gracia que fuera el primer presidente que se declaraba abiertamente barcelonista, a pesar de haber nacido en una ciudad tan castellana como Valladolid.