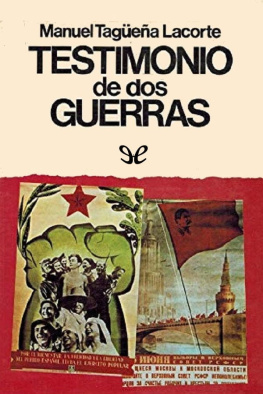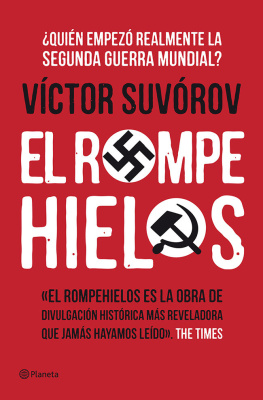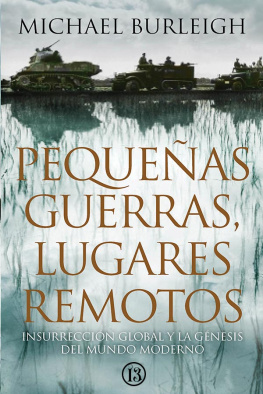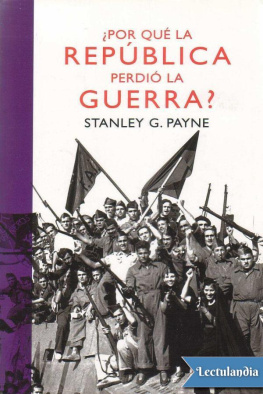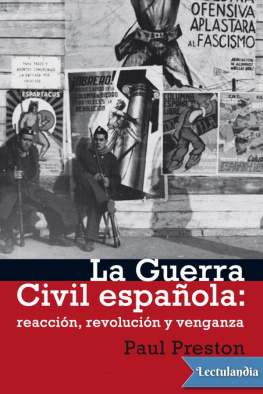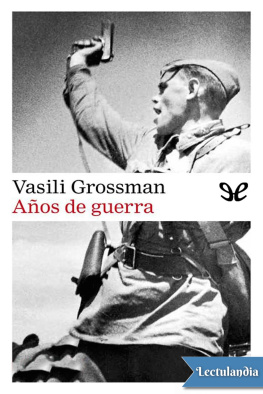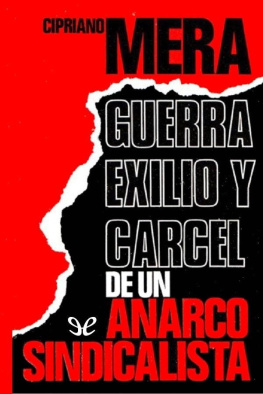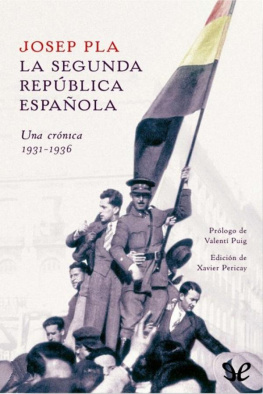I. La caída de la Monarquía la Segunda República Española
I. La caída de la Monarquía
y la Segunda República Española
Nací en Madrid en 1913, pero toda mi familia era aragonesa. Mi padre era topógrafo del Instituto Geográfico y mi madre, maestra nacional. Entre mis tíos carnales hubo un notario, un médico, un jefe de taller de fábrica de vidrio, un ayudante de montes y dos comerciantes. Los demás, la mayoría, fueron maestros. Mi familia era una auténtica representación de la clase media española. Al crecer, nada a mi alrededor me empujaba a interesarme en la política. A mis padres nunca les oí ni un solo comentario en ese sentido, vivían entregados a su trabajo y a la educación de sus tres hijos, de los cuales yo era el mayor.
Fueron mis abuelos, representantes de otra generación y de una época más inquieta, los que sembraron en mi alma infantil cierta curiosidad por el pasado y el presente de mi patria. En sus narraciones y recuerdos, aparecían siempre los consabidos dos bandos opuestos. Las tradiciones familiares eran, sin embargo, contradictorias. Mi abuelo paterno, que murió siendo yo muy niño, fue republicano y miembro de la Milicia Nacional y debió haber participado en episodios revolucionarios; pero las historias que me contaba mi abuela materna eran más precisas e impresionantes. Las oí muchas veces y nunca me cansaba de escucharlas. Me fascinaban las aventuras de su padre, mi bisabuelo, Fermín Paraíso, primero seminarista, luego general de Don Carlos en la primera guerra civil. El momento más emocionante era la escena de su frustrado fusilamiento, al ser prisionero. Ya delante del pelotón de ejecución, se salvó tirando su guerrera nueva a la cara del oficial liberal que se acercó a quitársela. Aprovechó el desconcierto y la poca luz, pues atardecía, para tirarse a un profundo barranco, de donde por la noche bastante herido, fue sacado por unos campesinos, que le facilitaron la evasión a Francia. Allí le sorprendió el abrazo de Vergara, que no quiso aceptar y pasó el resto de su vida de maestro en Alquézar, pueblecito de la provincia de Huesca. Muy viejo ya, alcanzó a ver a dos de sus hijos ocupando su lugar en el ejército del Pretendiente en la última sublevación carlista. Uno de ellos fue capitán ayudante del general Dorregaray.
En cambio, su tercer hijo no tenía aficiones militares y se dedicó a otras actividades. Éste fue Basilio Paraíso, financiero e industrial, quien en los años de la Restauración participó con Joaquín Costa en el movimiento de Unión Nacional, y siempre mantuvo opiniones republicanas. Este tío abuelo me inspiraba en la infancia el más profundo respeto, por su aspecto venerable con su barbita blanca puntiaguda y por la veneración con que toda la familia lo rodeaba. Falleció en 1930 antes de la instauración de la Segunda República.
Más modestos, pero no menos atrayentes, eran los relatos de mi abuelo materno. Fue campesino y sastre en Campo, pueblecito del Alto Aragón, pero sus relatos siempre eran bélicos. Como correo del cura Santa Cruz, famoso caudillo de la última guerra carlista, había llevado a Navarra y Lérida sus mensajes y órdenes. Me contaba con detalle emboscadas, sorpresas, la toma de la Seo de Urgel y varias proezas del célebre guerrillero. Al llegar la paz se casó con mi abuela y se fueron a vivir a Zaragoza, allí trabajó, hasta su jubilación, como obrero en el taller de biselado de «La Veneciana», la fábrica de vidrio de su cuñado don Basilio.
Aun siendo mis antecedentes familiares tan dispares y opuestos, como eran el carlismo y el republicanismo, tenían sin embargo algo en común que atraía mi simpatía: ser posiciones extremas y bien definidas. Me produjo gran impresión un viejo soldado carlista, guardián de una ermita en Alcañiz. En su habitación vi colgada una medalla en agradecimiento a los servicios prestados «a Dios, a la Patria y al Rey». A mi pregunta sobre los motivos que lo llevaron al ejército rebelde, me contestó que en su juventud, decentemente, se podía ser carlista o liberal, pero quedarse al margen de la lucha era una cobardía. Aquello me convenció. Tenía yo entonces 11 o 12 años y cuando volví a Madrid de mis vacaciones, expliqué a todo el que quiso oírme, que era carlista, y no me afectaba en nada la expresión de sorpresa con que en mi casa escogían mis incipientes «opiniones» políticas.
La educación que recibí fuera de la familia influyó mucho en mis actividades posteriores. Después de un año en una escuela particular, estuve cuatro en una primaria del Estado. En el Madrid de entonces, cuando comenzaban a construirse grandes grupos escolares, según los últimos adelantos pedagógicos, seguían existiendo escuelas unitarias de tipo pueblerino con una sola aula y un solo profesor, donde se sentaban alumnos de seis a catorce años. Había en la calle Núñez de Arce dos de estas escuelas, una la regenteaba mi madre y otra de niños, a la que yo asistía mezclado con 50 o 60 muchachos humildes del barrio. Mi maestro, don Quintín, veterano de la enseñanza, ya próximo a la jubilación, y siempre enfermo, gastaba con nosotros sus últimas energías en su difícil labor.
A los diez años pasé el examen de ingreso y comencé a estudiar el bachillerato en el colegio de los Hermanos Maristas, de la calle de los Madrazo. Guardo buen recuerdo de aquellos tiempos y de mis compañeros. Allí recibí instrucción religiosa y era creyente con verdadera fe. Mi aprovechamiento fue siempre bueno, mi conducta regular; aunque nunca fui indisciplinado, tenía mucho amor propio y a menudo chocaba con los profesores.
Desarrollé una gran afición a la lectura, no hubo libro de la bien nutrida y seleccionada biblioteca del colegio que no pasara por mis manos. Muchas de estas obras estaban dedicadas a ensalzar las pasadas glorías militares españolas, naturalmente sin hacer alusión a la decadencia del país ni a ninguno de los problemas que nos rodeaban. Otras se referían a los combatientes de la fe cristiana en todos los países y en todos los tiempos, desde el Imperio Romano, hasta el siglo XIX pasando por la Revolución Francesa. Había además muchas novelas de aventuras. La mayoría de esos libros, aparentemente distintos, tenían mucho en común. En todos aparecía la lucha del hombre por ideales, lucha generalmente armada y frente a dificultades múltiples, que se vencían con toda clase de sacrificios. Tenían algo realmente positivo: aun estando dispuestos a todo, los héroes eran fieles a normas éticas y morales, a ese conjunto de virtudes humanas que luego tantas veces he visto pisotear y desconocer, pero que sigo creyendo deben formar la conciencia de todo hombre de verdad.
De todo ese conjunto de influencias de mis maestros y de mis lecturas, iba surgiendo mi mentalidad. A los 16 años consideraba que sólo entregado a una causa noble tenía sentido la vida. El problema consistía en encontrarla, pues de todos los personajes que hubiera querido imitar, me atraía más su manera de vivir, que el propio contenido arcaico de sus vidas. En definitiva, debo agradecer a aquellos años de mi primera formación el que me inculcaran principios y sentimientos firmes.
Sin embargo, mi bagaje era bien limitado para afrontar la realidad. Cuando, terminados los años de colegio, tuve que encararme con ella, encontré algo muy distinto de lo que pensaba. El mundo estaba muy lejos de marchar conforme a mis ideales. Abundaba el egoísmo y la indiferencia ante la suerte de sus semejantes, entre las figuras visibles del catolicismo en el que había sido educado. Era inevitable que buscase algo nuevo con todo el entusiasmo de mi juventud. No podía resignarme a cruzarme de brazos, al contrario, creí justo recurrir a la violencia para transformar el mundo. Todo me empujaba a convertirme en revolucionario intransigente, lo del matiz ya dependía menos de mí y más de las circunstancias.
Cursaba el último año de bachillerato cuando se acercaba el final de la «dictadura», bonachona y paternal, del general Primo de Rivera. No podía dejar de percibir su impopularidad y el descontento creciente que se extendía en todo el país. Es cierto que al lado de los regímenes sanguinarios que hemos visto después por el mundo, la situación de España en aquellos años no tenía nada de terrible. Públicamente se hacía mofa del dictador y los chistes corrían de boca en boca, los repetía mi padre a pesar de su apoliticismo. La opinión española se radicalizaba, y en este ambiente se esfumó mi carlismo de la infancia.