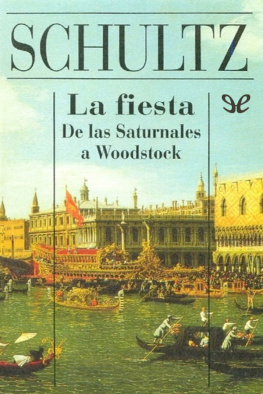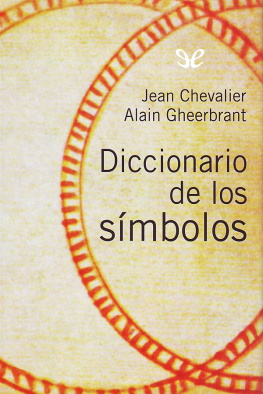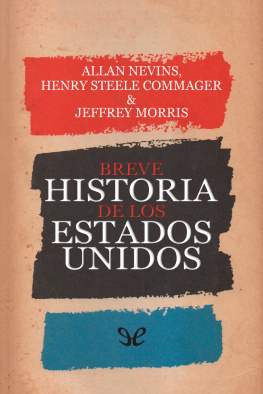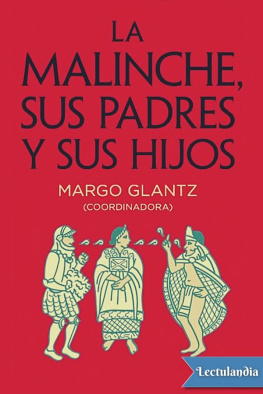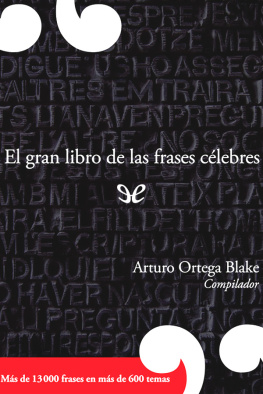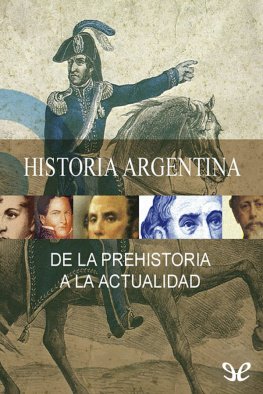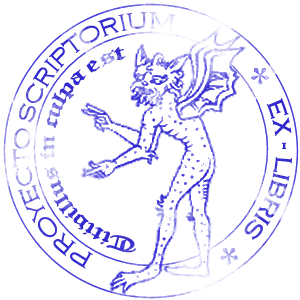KLAUS BRINGMANN
El triunfo del emperador
y las Saturnales
de los esclavos en Roma
PETER BLICKLE
Las bodas campesinas
en la Edad Media
HERMANN SCHREIBER
El otoño dorado de Venecia.
Desposorios barrocos con el mar
UWE SCHMITT
Una nación por tres días.
Sonido y delirio en Woodstock
Título original: La fiesta
AA. VV., 1988
Traducción: José Luis Gil Aristu
Ilustraciones: Canaletto, El Bucentauro, detalle. © Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Madrid
Diseño de cubierta: Ángel Uriarte
Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1
Bajo la dirección de Uwe Schultz, y durante varias semanas, se emitió una serie de programas de media hora por la radio alemana con el hilo conductor común de la fiesta en la historia. Posteriormente, aquellos programas se convirtieron en un libro, del que la presente obra ha recogido cuatro de ellos.
AA. VV.
La fiesta. De las Sarturnales a Woodstock
ePub r1.0
Titivillus 16.08.2019
Las fiestas de la Roma antigua tuvieron su origen en la religión. Al igual que los demás pueblos de la Antigüedad, los romanos no conocían en su propia sociedad la diferencia entre fiestas religiosas y profanas ni la división de la sociedad en nexos personales políticos y eclesiales. Tal división llegó a ser una característica estructural importante de la sociedad de la Antigüedad tardía en Europa con la victoria del cristianismo y encontró una correspondencia clara en la coexistencia de fiestas eclesiásticas y profanas.
La fiesta pública en Roma consistía en uno o varios días consagrados a los dioses. Su punto central estaba ocupado por el sacrificio o por otro rito, como por ejemplo una danza cultual. Tales actos se realizaban en nombre de la comunidad política, que era al mismo tiempo comunidad de culto. Culto y sacrificio servían para el mantenimiento de la paz con los dioses, siempre amenazada. Su alteración podía conmover los cimientos de la sociedad. Las deformaciones, epidemias del ganado, enfermedades, catástrofes naturales y derrotas en la guerra, en resumen, cualquier amenaza cuyo control superara las fuerzas humanas, era consecuencia del trastorno de la paz con los dioses. Aquella comunidad pequeña en origen, que habitaba en una estrecha franja de terreno y se veía obligada a defenderse de sus vecinos en todas direcciones, vivía temiendo constantemente la malevolencia de los poderes supraterrenales. Desde la siembra hasta la recolección, estas fuerzas debían ser aplacadas con sacrificios, oraciones y procesiones, en una palabra, mediante unos ritos bien meditados. Junto a la rica serie de fiestas que debían su aparición al ritmo del trabajo agrícola, surgieron aquellas otras fiestas y juegos instituidos por algún motivo especial, por ejemplo, catástrofes naturales y victorias o derrotas militares.
En este contexto tienen también su fundamento los orígenes de los triunfos y las Saturnales. El triunfo fue, por su intención primera, cualquier cosa menos una exhibición profana de las victorias romanas. El caudillo triunfante, después de haber concluido victoriosamente una guerra, entraba en marcha solemne con el botín, los prisioneros y su ejército en el espacio amurallado de la ciudad, separado del hostil mundo exterior por una línea sagrada, el llamado pomerium. El ejército atravesaba esta línea al pasar por la puerta de triunfo. Se trata de un acto mágico y ritual por el que el ejército se purificaba de las culpas de sangre y la maldición de la guerra al penetrar en el espacio murado de la ciudad. El desfile del ejército terminaba en el Capitolio, donde el caudillo victorioso ofrecía los sacrificios. En aquel centro político-religioso de la comunidad, cumplía las promesas hechas en el momento de partida del ejército; este objetivo explica por qué el triunfo sólo podía celebrarse tras una guerra concluida victoriosamente.
Pero el triunfo no servía sólo para la purificación ritual del ejército y el cumplimiento sacral y jurídico de las obligaciones contraídas con los dioses, sino también para proteger mágicamente de las amenazas de malos demonios al vencedor en su regreso. Según una antiquísima idea, tales demonios acechaban de manera especial al hombre encumbrado por la victoria y el éxito; así, la persona del caudillo triunfante se protegía más que ninguna otra mediante amuletos colgados del carro triunfal y de su cuerpo, así como por otros medios para conjurar el mal. Sobre el carro triunfante, detrás del caudillo, iba un esclavo que decía en voz alta al triunfador, vestido con el traje etrusco de los antiguos reyes de Roma: «Recuerda que eres un hombre» y los soldados cantaban canciones burlescas referidas a su general que lo rebajaban a una escala humana absolutamente corriente. El mismo César tuvo que aceptar con motivo de su triunfo sobre los galos el año 46 a. C., que le insultaran llamándolo amante de un rey del Asia Menor de nombre Nicomedes: «César subyugó las Gallas y Nicomedes a César; ahora César, que subyugó las Gallas, celebra un triunfo ¡y Nicomedes, que subyugó a César, no lo celebra!».
Esta costumbre sirvió en origen para salvaguardar al caudillo de la envidia de los poderes infernales en el día más importante de su vida. Pero de ese modo, más allá de las consideraciones religiosas, se procuraba siempre relativizar las pretensiones de una grandeza sobrehumana mediante la broma de unas burlas divertidas o mordaces. César y los emperadores romanos tenían que aceptarlo y podían hacerlo. En cambio —podríamos preguntarnos de pasada— nuestros regímenes actuales, fundados en la respetabilidad ideológica, ¿soportarían que en sus máximas fiestas políticas, como lo fueron los desfiles hitlerianos o los de la Plaza Roja de Moscú, se cantaran letras burlescas sobre las debilidades de sus grandes caudillos?
Roma rebasó las estrecheces de una pequeña ciudad-estado, se convirtió en una potencia mundial y su concepción del mundo no quedó reducida al estrecho círculo de la religiosidad mágico-ritual y de legislación sacral. La política se emancipó de la religión y en este proceso se vio involucrada también la fiesta del triunfo, que, por otra parte, había tenido ya desde un principio otro significado para el triunfador: el de la ostentación y el reconocimiento máximo de sus logros. La aristocracia romana no era una nobleza de cuna con derechos de soberanía hereditarios y bien delimitados. Sus miembros debían luchar por el reconocimiento público y ascender por la escala de los cargos y honores por sus propias hazañas y haciendo recordar los méritos de sus antepasados. En una sociedad militar, el medio de conseguir en determinadas circunstancias consideración y un destacado prestigio era, antes que nada, el éxito y la victoria militar. La expresión visible de tal prestigio era el triunfo. Por esa razón era tan codiciado que incluso un personaje tan poco militar como Cicerón no quiso renunciar a la pretensión de conseguir el máximo honor militar, débilmente fundado en su caso. El triunfo constituía el centro de la rivalidad altamente mundana de la aristocracia y un observador penetrante de la situación en la Roma del siglo II a. C. observaba ya que el caudillo militar había de hacer concesiones si no quería quedarse sin el auténtico galardón de la victoria:
«Es precisamente el Senado —escribía— quien tiene en sus manos el engrandecer y celebrar al general del ejército o, al contrario, rebajarlo y oscurecerlo, pues los triunfos, como allí los llaman, en los que los caudillos exhiben a la vista de sus conciudadanos la gloria de sus hazañas, no pueden ejecutarse por su parte de forma conveniente e incluso no son en absoluto realizables si el Senado no los permite o no concede los medios oportunos».