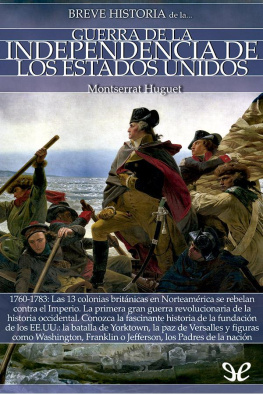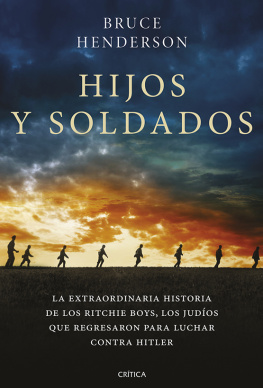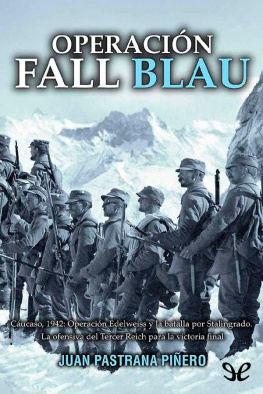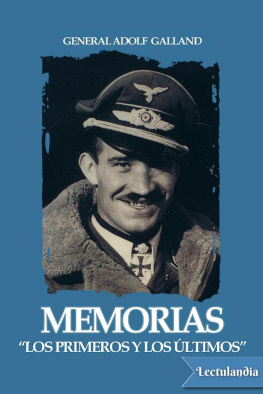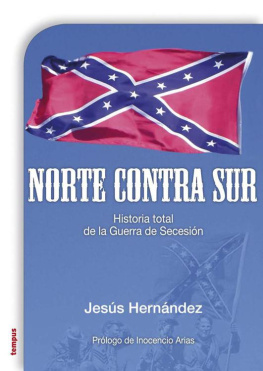Wendy Guerra se graduó de Dirección de Cine, en la especialidad de guion, en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños, Cuba. Ha recibido varios reconocimientos como el Premio Bruguera, el Premio de la Crítica de El País y el Premio Carbet des Lycéens. Su obra ha sido traducida a dieciocho idiomas. En 2010 fue nombrada Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en Francia, y en 2016 ha sido elevada al título de Officier de la misma orden. En Alfaguara ha publicado Posar desnuda en La Habana y Nunca fui primera dama.
Nunca antes la sangre ajena me pareció tan mía. La vi rodar sobre mis piernas, bajar desde mi sexo hasta la desembocadura de la bañera, escurrirse en espiral dejando un halo amenazante sobre mis dedos. Un ligero olor a paloma muerta, a río revuelto, a flores corruptas y hierro oxidado después de la tormenta me regresó el perfume de mi madre.
Nunca antes, nunca después, me unté de sangre con tanto placer. Sin defensa, sin protecciones, sin recelos. Seguí su recorrido por mi cuerpo coloreando las rutas que había logrado enterrar desde hacía tiempo y que ahora entintaba mis venas, untaba mi pelo, me travestía en un ser tan ajeno como entrañable.
Salí mojado, tiritando, buscando algo que pudiera calmarme el frío. Alcancé mi bata y, mientras me abrigaba, la vi rendida sobre un pozo común. De su sexo manaba mi semen, y con él toda la sangre que este mes escapaba inservible limpiando su vientre. Delineaba una perfecta mancha de Rothko sobre las sábanas blancas.
Su respiración marcaba la arritmia de un corazón trastornado y una cabeza díscola. La nieve caía sin prisa sobre el número 7 de la Rue de l’Hôtel Colbert.
Me desnudé y volví a la cama mientras pensaba en llamar por teléfono al escolta que esperaba afuera para autorizarlo a dormir, pero al encajar mi pierna entre sus muslos sentí cómo su sangre regresaba a mi cuerpo diluida en la blancura de mi leche. Entonces lo entendí: hay vínculos que son para siempre.
Diario de campaña número 1
MIAMI, FLORIDA. ESTADOS UNIDOS
1961-1969
Yo no deseaba emigrar, pero mi madre supo, desde el fusilamiento de mi padre, que, en adelante, continuar en la isla sería nocivo para la familia. Si no se iba, le harían la vida imposible. Abrumada por los acontecimientos y consciente de las amenazas que acechaban, optó por emigrar. Con la cabeza en alto, Alicia Sáenz Falcón, vestida de luto, se presentó en el departamento correspondiente y exigió un permiso para desplazarse con sus hijos al extranjero. El mismísimo Fidel Castro firmó la autorización de salida como prueba de la benevolencia revolucionaria, según le reveló el infeliz militar, funcionario de emigración que luego de varias visitas finalmente le entregó los pasaportes. Mi madre localizó a unos tíos que salieron a Miami en 1960, y a través de ellos conseguimos nuestros boletos aéreos.
El 7 de enero de 1964 abordamos un Douglas DC-3 con destino a México y, después de una breve escala en la capital, subimos a otro avión que nos transportaría a nuestro destino final en la Florida.
La aeronave, repleta de turistas norteamericanos, aterrizó a la medianoche en el Aeropuerto Internacional de Miami. Cuando desembarcamos sentimos una frialdad intrusa e inusitada en el aire. El clima en esa área por lo general es cálido, pegajoso, húmedo, pero esa noche el calor tropical se había esfumado y nos recibió un frío penetrante.
El modo en que llegamos, desabrigados y solos, fue el anuncio de todo lo que pasaría en lo adelante. El frío fue calando en mis huesos hasta hacerme temblar. Yo me hallaba aturdido. La idea del destierro iba en contra de mi juramento de vengar el asesinato de mi padre.
Tenía una deuda pendiente con Castro y, con lágrimas en los ojos, me preguntaba una y otra vez cómo iba a saldarla desde la distancia.
—Adrián, ¿qué te sucede? No te deprimas, mijo. Tienes toda una vida por delante —dijo mi madre, un poco nerviosa, intentando animarme.
Ambos buscábamos la cara de mis tíos entre la gente en el salón de espera del aeropuerto de Miami. Ante nosotros sólo veíamos desconocidos y un cartel gigante que sostenía un señor donde se leía “Refugiados políticos”.
—Todo bien, vieja, pero deseo estar en Cuba, ese es el problema. No quiero vivir como refugiado —dije con la voz entrecortada, tratando de reponerme.
—No te preocupes, que el Señor nos va a amparar —me explicó ansiosa, buscando entre la gente.
—Yo sé, mi viejita —dije tragándome mis lágrimas, actuando como se esperaba de mí, el niño-hombre de la casa, el que necesitaban fuera y que, sin elegirlo, tuvo que ser para todos.
Ella asintió al verme tragar en seco y cerró sus párpados, también aguados, para esquivar toda conversación sobre volver a Cuba. Esa debería ser la última, o al menos yo no recuerdo ninguna otra charla en la que mencionara regresar, porque para mi madre y mi abuela una infiltración, un retorno, siempre termina en fusilamiento. No tenía interés en inquietarla con mis pensamientos, ni informarle que la gracia de Dios había desaparecido de mi alma.
Entrada la madrugada, sin dinero para taxis ni dirección para indicarle a un chofer, apareció uno de mis tíos en el pasillo del aeropuerto. Mi madre le había hablado desde un teléfono público. Estaba tan nerviosa que sus dedos no le permitían marcar los números y fui yo quien atinó a poner la moneda y arrastrar el disco una y otra vez hasta comunicar. El tío llegó a rescatarnos un poco tarde, cuando ya todos se habían marchado. Estaban limpiando los pisos de la terminal y la voz de Barbarito Díez salía de una pequeña radio que llevaba, de un lado al otro, el empleado de limpieza mientras arrastraba el aserrín con creolina siguiendo la memorable letra a dos voces. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás… ¿Dónde estaba ahora?, pensé. Una sensación de tristeza y desubicación me mareó, y vomité en la calle un minuto antes de montarnos en el auto para trasladarnos al humilde apartamento de un cuarto con baño, sala y comedor.
A esas alturas ya no profesaba ninguna empatía por la Iglesia, pero esa vez estuve agradecido. Fue un cura amigo de mi madre quien había alquilado y pagado este lugar para nosotros. Esa primera noche la pasé en el baño vomitando. Sentí como si hiciera un exorcismo de Cuba, sacándola de a poco; entre tirones, náuseas y buches amargos la expulsé de mi cuerpo. Al amanecer, un pequeño hilo de bilis con cierta transparencia y fragmentos de sangre fresca me avisaba, amenazante, que no había nada más que devolver, pero que ese nexo sanguíneo permanecería dentro de mí para siempre.
Clareaba y quise acostarme al menos un rato en la única cama de la casa, pero mi madre dormía tranquilamente abrazada a mis tres hermanos. No había lugar para mí, así que fui a la sala y me acurruqué donde pude. Desde entonces no duermo demasiado; sólo me reclino vestido y alerta para intentar descansar.
Las etapas iniciales de la expatriación fueron ásperas y trágicas para el clan Falcón. Como refugiados, el gobierno estadounidense nos ofreció asistencia médica y alimenticia, pero eso no era suficiente para subsistir allí, donde todo cuesta y todo se paga. Como ninguno hablaba inglés, nos las vimos negras en la escuela, y peor le fue a mi madre buscando empleos.
Ese tiempo fue pésimo para la mayoría de los exiliados cubanos. Cada visita, cada reencuentro con amigos de mi padre, era un verdadero inventario de penurias.
Aureliano, el hermano que me sigue, y yo hicimos de todo al llegar a Miami. Fuimos ayudantes de construcción, pulimos automóviles, vendimos periódicos, desyerbamos patios y pasamos infinitas horas buscando ostiones por todo el litoral Atlántico para negociar ilegalmente y comer en casa. El acuoso y profundo sabor a moluscos y la arenilla propia del ostión me remiten irremediablemente a mis primeros años en Miami.