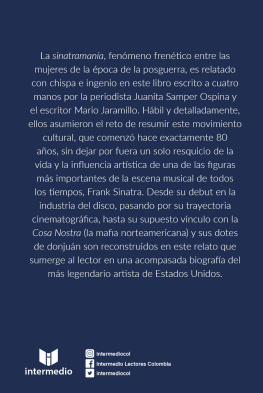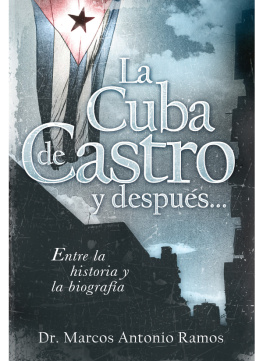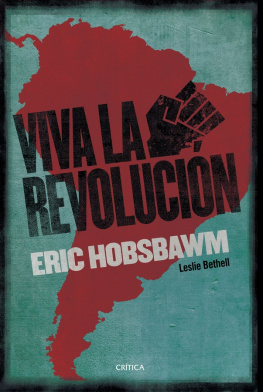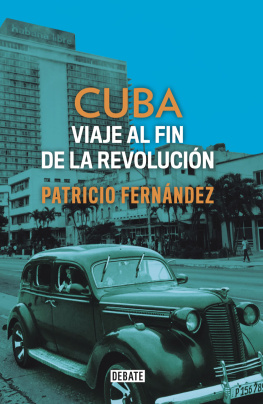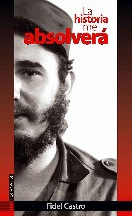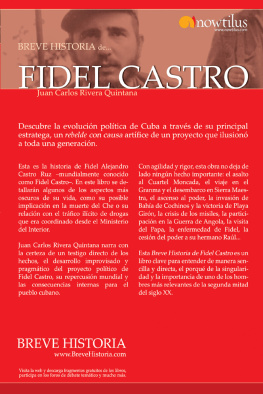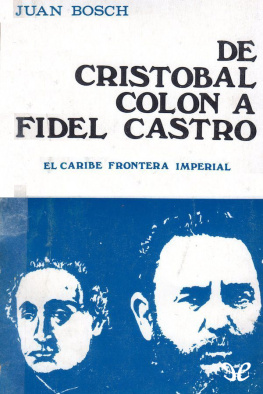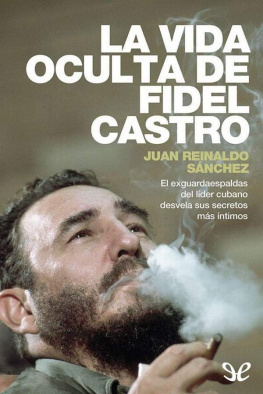Ángel Castro Argiz y Lina Ruz González.
Y de mis abuelos, Francisco Ruz y Dominga González.
A Enma Castro de Lomelí, la hermana que lo ha sido contra viento y marea. Gracias por respetar siempre lo que he pensado, aunque no estuvieras de acuerdo.
Todos ellos, inspiración de este libro.
PRÓLOGO
Carlos Alberto Montaner
Como las matrioskas rusas —esas muñecas que llevan en su vientre otras figuras—, estas memorias contienen dentro varios textos, subtextos e informaciones novedosas y sorprendentes, incluidas ciertas noticias sobre amantes e hijos desconocidos de Fidel. No obstante, el más evidente de los propósitos de esta obra es la reivindicación que hace Juanita del honor de su familia. Defiende a sus padres y abuelos maternos a capa y espada. Se ha dicho y escrito mil veces que D. Ángel Castro Argiz, emigrante gallego en Cuba, padre de Juanita (y, por lo tanto, de Ramón, Fidel, Raúl, Angelita, Enma y Agustina, a los que se agregan otros dos hijos mayores, Lidia y Pedro Emilio, concebidos en un matrimonio anterior), era un propietario rural inescrupuloso que robaba tierras y reses, y hasta mataba peones para robarles su jornal.
Juanita lo niega con vehemencia. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde las acusaciones formales y los pleitos? En un sitio tan pequeño como Birán, en la provincia de Oriente, nada de eso pudo suceder sin dejar huellas legales o, al menos, rastros en los diarios de la época. ¿Por qué nadie los ha encontrado? El padre que ella recuerda era un hombre amoroso y trabajador, con pocos estudios, pero inteligente e intuitivamente dotado para el comercio, lo que le permitió arribar a la Isla sin un céntimo y llegar a acumular una no tan pequeña fortuna que compartía generosamente con su familia. El padre que vive en su memoria era un empresario preocupado por el bienestar de los “guajiros” de su finca, a los que les llevó la escuela, el telégrafo y hasta el cine, y a los que les daba crédito para adquirir comida y cubrir otras necesidades, a veces sin tener en cuenta si podían cancelar las deudas pendientes.
De su madre, según alega Juanita de manera muy persuasiva, han dicho también cosas muy duras y falsas que ella siente como una ofensa propia. Lina Ruz no era la sirvienta de la casa que a los 13 años fue víctima de estupro por parte de D. Ángel. Tenía 19 cuando se unieron, y si bien es cierto que D. Ángel, veintiséis años mayor que Doña Lina, estaba legalmente casado con María Luisa Argota, desde mucho tiempo antes la pareja se había separado y ella y sus dos hijos vivían cómodamente en otro pueblo, aunque al amparo económico de su todavía (oficialmente) marido.
Tampoco es cierto que Lina Ruz tuviera un origen “turco” (sus padres provenían de ancestros españoles), que practicara la santería afrocubana —era católica fervorosa—, o que su hijo Raúl fuera el fruto de un adulterio. Los rasgos más notables de la personalidad de Lina eran el humor, la ternura, la solidaridad y la pasión por darles a sus hijos la educación que ella jamás pudo adquirir por haber crecido en el seno de una familia pobre y en un rincón remoto de Cuba. Fue por su insistencia, secundada por su marido, que los siete hijos pudieron acudir a los mejores colegios de Cuba y Fidel graduarse de abogado, abrir un bufete y poseer automóviles nuevos y de lujo cuando tal cosa era poco frecuente entre la juventud cubana.
El segundo objetivo de este libro es trazar el perfil psicológico de sus famosos hermanos Fidel y Raúl. En qué se asemejan (realmente, en casi nada) y en qué y por qué se diferencian abismalmente. En el libro resulta transparente: ella ama a Raúl y rechaza a Fidel. El Raúl de su infancia, su compañero de juegos, era un muchacho atento y bromista, muy cariñoso con sus padres, capaz de sentir empatía por los demás seres humanos. Juanita no niega que, muy joven, Raúl se acercó al comunismo, y tampoco desmiente que ha cometido actos reprobables, pero esa militancia o la dureza con que ha ejercido el mando tras el triunfo de la Revolución, jamás lo apartó de una clara lealtad familiar. Fidel, en cambio, siempre fue egoísta y carecía de sensibilidad ante el dolor ajeno. Cuando Lina Ruz, en 1963, a los cincuenta y siete años, murió en casa de Juanita de un infarto fulminante, Raúl llegó destrozado y pidió que lo dejaran solo con el cadáver de su madre para hablarle y acariciarle tiernamente la cabeza. Poco después, duro e inquisitivo, arribó Fidel dando órdenes, sin permitirse una lágrima. El “Máximo Líder” no podía llorar. Esas despreciables muestras de debilidad no eran propias de los héroes históricos. Juanita rompió con él para siempre en el plano familiar. No le gustaban el líder exterior ni la persona íntima.
De la solidaridad a la oposición militante
En el terreno político, sin embargo, la ruptura había ocurrido mucho antes de la muerte de Lina, ya en 1960, cuando Juanita advierte que sus hermanos han desvirtuado los objetivos originales de la Revolución y junto al Che —personaje al que detesta por su altanería, desaliño y crueldad— se disponen a construir una sociedad comunista calcada del modelo soviético, maniobra que a ella le parece la peor de las traiciones. No era en busca de ese miserable destino de dictadura y calabozo que cientos de cubanos habían muerto durante la lucha contra Batista.
¿Por qué Juanita, en definitiva, decide enfrentarse a sus hermanos? Porque es católica y le parece terrible que Fidel y Raúl se dediquen a estatizar escuelas religiosas como Las Ursulinas que la educaron con tanto amor. Porque cree en la libertad de conciencia y rechaza la intervención de la prensa y la persecución de los adversarios ideológicos. Porque es demócrata y soñaba con un país políticamente plural regido por la Constitución de 1940, como habían prometido sus hermanos en todos los documentos firmados durante la insurrección. Porque, como su padre, sentía el fuego de la persona emprendedora y desde que era una adolescente se había dedicado al comercio y a los negocios y no podía aceptar de buen grado que se erradicara la propiedad privada limpiamente ganada con el sudor de la frente.
Pero había más: desde el minuto inicial de la victoria, Juanita presenció muchos atropellos y trató de corregirlos rescatando inocentes de las cárceles e impidiendo, cuando pudo, algunos fusilamientos de personas que no habían cometido crímenes. Esa actividad fue creciendo en intensidad y frecuencia en la medida en que se multiplicaban los abusos. Como era la más conocida de las hermanas de Fidel, empleó a fondo ese peso simbólico para abrir celdas, transportar perseguidos y ayudar a gentes desvalidas hasta que, de una manera natural, pasó de la simple solidaridad con las víctimas a la oposición militante contra el gobierno.
Fue en ese punto, en el verano de 1961, poco después de la Invasión de Bahía de Cochinos, cuando una amiga, Virginia, esposa de Vasco Leitao Da Cunha, embajador de Brasil en Cuba —y luego canciller de su país—, le hizo una proposición sorprendente. Esta es una de las grandes revelaciones de este libro.
Eran los tiempos de la Guerra fría. La imprudencia sin límites de Fidel y Raúl había metido a Cuba en medio del choque entre Washington y Moscú, lo que estuvo a punto de provocar la destrucción total del país durante la crisis de octubre de 1962. En ese momento resultaba evidente que Fidel y Raúl se habían aliado a la URSS, con el auxilio de la KGB, para implantar el totalitarismo, y nada parecía más razonable que vincularse al gran vecino americano, el único país del planeta que había desarrollado una estrategia de contención frente al espasmo imperial de los comunistas soviéticos, entonces empeñados en dominar al mundo.